El
sueño de la historia, de Jorge Edwards
EL SUEÑO PENDULAR DE LA
HISTORIA.
Por Osvaldo-Antonio Ramírez.
*
Lejos de pretender el establecimiento de análisis estructurales,
penetrar en los laberintos de la teoría de la lengua, hurgar en
estatutos semióticos o funciones narrativas, perfectamente establecidas
de acuerdo a los planteamientos en "El sueño de la Historia", la
novela de Jorge Edwards 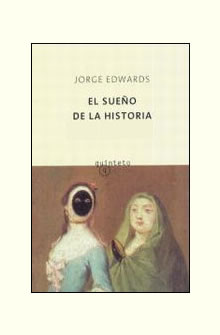 -Premio
Cervantes 1998-, he preferido referirme a la facultad del libro para
acercarnos a la historia, a través de una lectura que nos hace sentir la
cercanía de los tiempos. El sueño de la historia nos sumerge en
el disfrute de doscientos años de pasado narrativo y presente del lector
(llamémosle: Entrecruzamiento de las percepciones espaciales)(2) y nos invita a degustar el texto a veces
frío, por momentos ácido, que mueve al lector a levantar la mirada y
mirar la tarde para ver como la Historia cruza frente a nuestros ojos
encandilados por la lectura.
-Premio
Cervantes 1998-, he preferido referirme a la facultad del libro para
acercarnos a la historia, a través de una lectura que nos hace sentir la
cercanía de los tiempos. El sueño de la historia nos sumerge en
el disfrute de doscientos años de pasado narrativo y presente del lector
(llamémosle: Entrecruzamiento de las percepciones espaciales)(2) y nos invita a degustar el texto a veces
frío, por momentos ácido, que mueve al lector a levantar la mirada y
mirar la tarde para ver como la Historia cruza frente a nuestros ojos
encandilados por la lectura.
Entonces, la historia se devela y
parece que bajo una tela de araña, tejida de nube a nube, caerán las
verdades escamoteadas por los vencedores. Para nadie es secreto que han
sido ellos quienes escribieron y continúan escribiendo nuestra historia.
El lector siente el sonido de una estación orbital que cuenta cada gota
de aire que respiramos, y hasta creerá que marcha conducida por un tal
Jorquera que nos paralizará cuando diga saber el contenido de nuestra
última eyaculación. Pudiera surgir ante la vista detenida una partícula
del Challenger, un fragmento del Muro de Berlín, un cadáver emergido de
las profundidades del Golfo de Méjico, el sable de Francis Drake, los
cartapacios de Joaquín Toesca con los dibujos deslumbrantes de la Casa
de Moneda o el sonido del teléfono.
Hay en la Historia
americanos en Madrid, París, Amsterdam o Miami, con los puños cerrados
lanzando maldiciones a los campanarios mientras recorren maravillosas
tiendas repletas de aparatos científicos que chisporroteaban el aire o
anuncian Adidas, y se dicen a si mismos ¡Esto sí que es civilización¡
¡Esto sí que es cultura!
La novela no permite al lector
establecerse cómodamente en un largo período de parámetro temporal
establecido(3) y desarrollado en el
curso del tiempo(4), obligándolo a
despertar, recordándole el presente inmediato de acontecimientos vivos,
como el diálogo entre Ignacio segundo, el Narrador e Ignacio chico, uno
de los primeros intercambios reales, concretos, que se había producido
después del regreso y que, ni la alarma del padre, ni la obstinación
ciega y juvenil del hijo, habrían permitido que llegara más lejos,
porque lo que antes fuera una familia se ha constituido en personas
alejadas por conflictos políticos.
Los tres Ignacios son la
antítesis de los tres Antonios.
Ignacio el grande representa la
frustración, que ha nacido en los días de la Primavera de Praga,
provocada por el espectáculo de tanques apedreados por estudiantes y
proletarios. Ignacio chico, por su parte, es la explosión juvenil, el
empuje del corazón; mientras, sobre ellos sobrevuelan los restos de Don
Ignacio, quien dice estar seguro de que el gobierno chileno enmendará
rumbos. Alrededor de los tres Ignacios gira Cristina, quien despide un
gustillo rancio y se mantiene en la Orden y sostiene que los mejores
militantes son los más escépticos, los que sabían todo y, a pesar de
eso, contra todo, continuaban la marcha, aunque ella tenga que, cerrando
los puños, darse golpetazos en la frente, venciéndose a sí
misma.
Ignacio el grande, ayudado de un fósforo, penetra en la
pieza estrecha, hacinada de papeles, archivadores y carpetas
polvorientas, comienza a hurgar y sacudiendo las manos llenas de polvo,
se puso de pie con una sensación de mareo, como si la presión arterial
le hubiera subido y cerró la puerta con el mayor cuidado. Para no
molestar, pensó, a los fantasmas. A su lado, el lector se sitúa en el
umbral de la memoria, a las puertas del mundo latente de nuestros
antepasados y comienza la tarea -gratificante- de escarbar junto a él
los papeles encontrados. ¿Edwards obliga al lector a sumarse a la
búsqueda febril? Su memoria es ya la nuestra.
El narrador posee
una categoría literaria, que corresponderá, grosso modo, al
locutor y que en la narración clásica se le puede percibir sólo gracias
a ciertos índices que lo constituyen; entre ellos, las modalidades
gramaticales y los mecanismos narrativos elegidos(5); en El sueño de la Historia, se muestran
indistintamente como el narrador y el Narrador y, a la vez, cede el
discurso a personajes y al narratario, quienes participan directamente
en la elaboración del texto, en la armazón que hemos elaborado a cuatro
manos con el autor; quien, valiéndose de recursos literarios que sabe
manejar muy bien, nos hace partícipes, obligándonos a suponer y
construir, sobrepasando definitivamente el concepto de destino final de
la obra en manos del lector.
La historia se acerca, casi podemos
tocarla, y nos obliga (en su acepción buena) a permanecer dentro del
volumen significante de la obra, dentro de su significancia(6). El lector, indistintamente, recibe una
mezcla entre factores dinámicos y estáticos que provocan una cercanía
del sujeto narratario con la historia, que deja de ser elemento auditor
de la comunicación narrativa para tomar conciencia de que no está solo
frente al texto y que ha dejado de existir fuera del libro: ahora
también es sueño, historia fundida en pasado y presente. Nuestro lector,
al salir a la tarde, cree que contemplará el juego de las luces y las
sombras en una de las fachadas de la Casa de Moneda, o el escalonado de
las cornisas, y sentimos que es mejor refugiarnos en la historia que
vivirla. El pasado puede ser abismo, consuelo que nos aparta de lidiar
con los asuntos del presente. Parece que un día, al levantar el
teléfono, nos encontraremos con la voz del historiador difunto, quizás
con la historia, ¡aunque un poco apagada!, o con el (N)narrador a veces
implícito, otras marcado, que focaliza el texto de acuerdo a la
necesidad de alejarse o buscar cercanía en el tiempo y en el enunciado
narrativo. Esto obliga a suponer la historia mientras va y viene y nos
sumerge en el sueño de vivirla. La vemos avanzar silenciosa y nos
impulsa a buscar entre tanto documento de historiadores difuntos algún
hilo que haya bordado nuestra alma con tanta huella, tal vez algún
Joaquin Toesca y Ricci llegado acá para sumergirse en el empeño de
mezclar adobe, piedra de cantera, claras de huevo y razas.
El
lector levanta su vaso armado de pisco sour, aguardiente de caña o
tequila, soñando poder brindar por la historia sentado en una plaza que
pudiera ser la Plaza de Armas o la Plaza de la Catedral de La Habana, la
iglesia Heredia de Costa Rica, tal vez la Torre de los Ingleses en
Buenos Aires y, bajo los adoquines, cubiertos con un manto de tiempo y
hasta de olvido, el polvillo de tantos Toesca.
La historia se
muestra en su carácter pendular, esa es la condición suprema de nuestra
existencia, péndulo eterno donde, sorprendentemente hemos sido narrador,
alocutorio, escuchamos y leimos la diégesis y la vivimos. Todo este
entrecijo caótico y gratificante impulsa a mirar la tarde, aspirar el
aire movido por el tiempo, a veces frío, por momentos ácido y ver la
historia que transcurre: sentimos deseos de lanzarnos a ella, subir a un
pequeño planeta donde no habiten boabads, pero la historia misma, como
en sordina, un poco apagada, susurra al oído del hombre y de la tarde
para recordarle que, o agachamos el moño, o nos rompen los cojones.
A diferencia de la novelística posterior al boom, que centra la
atención en temas menos trascendentes donde la macro historia funciona
apenas como escenario y telón de fondo, en la novela de Edwards es la
macro historia la que se alimenta de las pequeñas, y grandes, historias
que la conforman para mostrarnos la dimensión que nos une, la explosión
de un nacimiento y de una lengua común.
El sueño de la
Historia viene a ser como La Sura que Abre El Libro o el Génesis de
una nueva novelística hispana.
Los que alimentamos las noches de
nuestra existencia sudando tanta letra, sabemos que la historia común
que nos alienta no puede quedar colgada de una nube. Por eso estamos
aquí, y por eso, a la vez, sabemos poco, y vacilamos, y la inseguridad,
de cuando en cuando, nos mata.

NOTAS
(1) Se han utilizado citas textuales de la novela, que he preferido
no señalar como comúnmente se hace. Será el lector el encargado de
discernir la voz del autor.
(2) Ángelo Marchese, Las estructuras espaciales del relato. La
narratología hoy. Editorial Arte y Literatura, 1989.
(3) Juan Carlos Lértora, La temporalidad del relato. Ibid
(4) Juan Carlos Lértora, La temporalidad del relato. Ibid
(5) Renato Prada Oropeza. El estatuto del personaje. Ibid
(6) Roland Barthes. Análisis conceptual del cuento. Ibid

*Osvaldo-Antonio Ramírez: Nació
en Fomento, CUBA, 1956. Se desempeña como escritor de guiones dramáticos
para la radio.
Trabajos suyos han aparecido en Cuba, Argentina,
España, Alemania y los Estados
Unidos.
Publicaciones:
La hora del lamento,
cuentos, Ediciones Luminaria 1991, Cuba.
Fragmentos del
diablo, cuentos, Ediciones Luminaria 2001, Cuba.
Las razones
del silencio, novela, Editorial Oriente 2003, Cuba.
El
fantasma del camino de San José, cuento, Ediciones Luminaria 2004,
Cuba.
Los ángeles vuelven a casa, novela, Ediciones Luminaria
2005, Cuba
Éxodo, radionovela. CMGL. Radio Sancti
Spiritus.
Sumergida, radionovela. CMGL. Radio Sancti
Spiritus.
Géminis, radionovela. CMGL. Radio Sancti
Spiritus.
El crimen no paga. CMGL. Radio Sancti
Spiritus
Es autor de los libros inéditos:
El diablo tiene
dos brazos, novela. Finalista en el Premio de la Ciudad de Santa
Clara.
Abejas en los zapatos, novela. Finalista en el Premio
de Novela "José Soler Puig" 2005.
¡Dios salve a Numancia!,
cuentos.
Propuesta para matar a Salinger, novela.
Premio de cuento en el año 2000 de la
Revista Puentes. Cuba.
El año 2002 recibió el Premio Fundación de la
Ciudad de Sancti Spiritus.
En mayo de 2001 participó en el encuentro
internacional de escritores: Diálogos Cervantinos. Celebrado en Murcia,
España.
En marzo de 2003 participó en el Congreso Internacional de
Escritores Latinoamericanos celebrado en San José, Costa Rica.
Ha
trabajado como jurado en diferentes concursos literarios.
Maceo # 6 (Altos)
Fomento
Sancti-Spiritus, CUBA, 62500
Nº D.N.I
56022414164
Teléfono: (41) - 46 1665.
Email:
osvaldoar@hero.cult.cu