Proyecto
Patrimonio - 2008 | index | Alfonso Alcalde | Cristián Geisse Navarro | Autores |
La consagración de la pobreza, el absurdo tesoro de la miseria*
Por Cristian Geisse Navarro
cgeissenavarro@gmail.com
tambellaco@yahoo.com
*Este texto es el prólogo al libro de Alfonso Alcalde, La Consagración de la pobreza.
Ediciones Altazor, Chile, 2007.
I
En 1971, Carlos Droguett señalaba sobre Alfonso Alcalde:
En mi opinión, y lo digo con humildad porque conozco su carácter, no es poeta, ni cuentista, ni novelista, ni pintor, ni hombre de teatro, ni hombre de ópera, es todo eso, pero siempre se sale de madre. Es una fuerza de la naturaleza y en eso estriba su mayor defecto, ya que la naturaleza no conoce la conveniente y aconsejable autocrítica (482).
Estas palabras aludían a la exagerada desmesura y diversidad de la vida y obra del entonces emergente escritor penquista. Poesía, novelas, cuentos, guiones para radio, cine y televisión abarcaban sus exploraciones genéricas. Sin embargo, hasta ese entonces no había publicado ninguna obra dramática. Ya en 1973, el teatro ICTUS le pidió hacerse cargo de una de las partes de una obra de teatro en la que se representarían las relaciones de pareja en las distintas clases sociales chilenas. A Alfonso Alcalde, por su puesto, le fue encomendada la parte donde las clases populares mostraban su forma de amar. El escritor 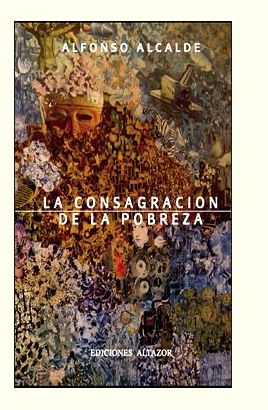 dice haberlo hecho fácilmente, pues solo tuvo que adaptar uno de sus cuentos al formato del teatro. De esa forma, el cuento titulado “Cuando el Salustio entra a un hotel buscando pieza para acostarse con una perica y entabla amistad con el marinero Subiabre y su mujer, la Margarita, madre de la guagua y terminan como padrinos”, fue adaptado para convertirse en “La Tercera espera”, que tuviera un enorme éxito de público en el marco de la obra “Tres noches de un sábado”. Esa es la técnica que más tarde también daría origen a la mayoría de los “cuadros de costumbres” o “chascarros” que forman La Consagración de la Pobreza, su única obra dramática propiamente tal. Porque la verdad es que si bien la relación entre Alcalde y el mundo del teatro es muy estrecha, este autor nunca –a excepción de lo realizado en el teatro ICTUS– había escrito una obra pensada en primeros términos para ser representada dramáticamente.
dice haberlo hecho fácilmente, pues solo tuvo que adaptar uno de sus cuentos al formato del teatro. De esa forma, el cuento titulado “Cuando el Salustio entra a un hotel buscando pieza para acostarse con una perica y entabla amistad con el marinero Subiabre y su mujer, la Margarita, madre de la guagua y terminan como padrinos”, fue adaptado para convertirse en “La Tercera espera”, que tuviera un enorme éxito de público en el marco de la obra “Tres noches de un sábado”. Esa es la técnica que más tarde también daría origen a la mayoría de los “cuadros de costumbres” o “chascarros” que forman La Consagración de la Pobreza, su única obra dramática propiamente tal. Porque la verdad es que si bien la relación entre Alcalde y el mundo del teatro es muy estrecha, este autor nunca –a excepción de lo realizado en el teatro ICTUS– había escrito una obra pensada en primeros términos para ser representada dramáticamente.
Alcalde señaló en una oportunidad: “el diálogo es el fundamento de mi obra” (“Consagración”: 1992). Eso es fácilmente comprobable si se considera que el “argumento” del poema El panorama ante nosotros, fue descrito en 1965 por su autor como una conversación entre dos vecinos (“El panorama...”). También en sus cuentos es notoria esta relación, ya que da la impresión de que Alcalde pensó muchos de ellos como una suerte de género híbrido, en el cual los límites entre el cuento y la dramaturgia no estarían del todo delimitados. No por nada se consigna al inicio de todos los relatos de El auriga Tristán Cardenilla (1967) y Alegría Provisoria (1969), una nómina con los personajes y los lugares donde transcurre la acción. Si bien eso cambia en sus siguientes libros, El sentimiento que te di (1971) y Las aventuras del Salustio y el Trúbico (1973), la presencia de los diálogos sigue teniendo en ellos una importancia capital. Sin duda es debido a esto que sus cuentos fueron adaptados y llevados a escena con tanta facilidad en innumerables ocasiones.
Por ejemplo, en 1971, el Taller de Creación Teatral de las Artes de la Comunicación, montó la obra “Paraíso para uno”, basada en la adaptación de algunos textos del libro de Alfonso Alcalde El Auriga Tristán Cardenilla, realizada por el director de televisión José Caviedes. La dirección estuvo a cargo de Eugenio Dittborn y el elenco estaba conformado por actores como Anita Reeves, Sara Astica, Jaime Vadell, Hector Noguera, Mario Montilles, Rafael Benavente y otros.
Como ya se mencionó, en 1973 el grupo teatral ICTUS llevó a escena la obra titulada “Tres noches de un sábado”, basado en textos dramáticos de distintos autores, cuyo tercer acto “La tercera espera” fue adaptada por el mismo Alfonso Alcalde de uno de sus cuentos. El éxito de este montaje le permitió permanecer en cartelera varios meses y hace un par de años sirvió para la realización de un guión televisivo basado en la misma obra teatral.
En 1976 la compañía de teatro penquista “Teatro de cámara” montó la obra “De seis a seis”, basada también en el cuento que diera origen a “La tercera espera”. Esta puesta en escena estuvo bajo la dirección de Hugo Aguilera y tuvo un éxito sobresaliente en Concepción, manteniéndose varias semanas en cartelera.
En 1997 el actor Tenison Ferrada adaptó algunos de los cuentos de Alfonso Alcalde y montó la obra “¿Qué me cuenta Alcalde?”.
Durante los años 1997 y 1998, bajo la dirección de Sebastián Vila, la compañía de teatro “La trompeta” montó la obra “El Auriga Tristán Cardenilla” basada en cinco cuentos de Alfonso Alcalde (“Los socios”, “La mujer de goma”, “El peregrino del golfo”, “El Auriga Tristán Cardenilla” y “Hoy, Hoy, Hoy”). Esta obra fue premiada en cinco categorías del “Festival de las Nuevas Tendencias” y en 1998 fue seleccionada para el proyecto de itinerancia teatral de la división de cultura del Ministerio de Educación.
La obra de Alcalde, de esta forma desarrolló y sigue desarrollando una estrecha relación con el mundo del teatro en Chile.
II
La idea de realizar una obra dramática de gran magnitud parece haber estado configurándose en la mente de Alcalde desde antes de salir al exilio. De hecho, en el original sobre el que se basa esta publicación, se señala el año 1960 como fecha de gestación de La consagración de la pobreza; sin embargo, es muy posible que tal año corresponda más bien al origen de los cuentos y personajes que terminan incorporados en los “chascarros” que la constituyen. En 1980, ya de vuelta en Chile, Alcalde declara a diversos medios estar realizando una obra teatral. A principios de ese año, dice de este texto:
Se trata de una trilogía. Sus partes se titulan, “Cuántos pares son tres moscas”, “Después de esta no hay otra” y “La consagración de la pobreza”. La obra dura doce horas. Estamos en conversación con el ICTUS para ver la posibilidad de su montaje, al menos de la primera parte. La pieza viene a ser un gigantesco friso de la conducta humana del subproletariado chileno, de nuestros maestros chasquillas, payasos, vagabundos (“Ocho años después”).
A la revista La bicicleta, ese mismo año, explicó que, después de ocho meses de vuelta en Chile, “La obra de teatro que tenía craneada, la he rehecho por completo” y que se encontraba “trabajando en el segundo tomo de La consagración de la pobreza, –obra de teatro, de 12 horas–. En ella me pregunto quién es el culpable de tanta degradación, de esa vejación cotidiana, infinita en posibilidades...” (De la fuente 44)
Como se ha podido apreciar, coherentemente con el estilo de Alcalde, este proyecto teatral tenía dimensiones exageradas. Alcalde la pensó para ser representada en espacios abiertos, varios días seguidos:
Terminé de escribir la obra, y ahora se verá lo demás. Va a ser difícil, pero posible. La obra, por su duración, se puede dividir y hasta subdividir. Se puede hacer una función por día y nunca más. Se pueden hacer tres funciones, mezclar la dos con la tres, la dos con la siete..., no es necesario darla completa, porque son unidades. Cada capítulo es una historia, como era el teatro de costumbres: es una historia que tiene un comienzo y un fin. El texto puede revalorar muchos conceptos para despertar un interés continuo por el teatro. Que hubiera teatro todos los días, ¿cuál es el problema? (“La consagración”: 1992).
Tennyson Ferrada, actor y hombre de teatro, amigo de Alcalde, también vio los problemas de su extensión. En una entrevista contó que pidió al autor alguna de sus creaciones para representarla “y él me pasó la Consagración de Pobreza, una obra casi imposible de hacer porque duraba 36 horas”. (Osorio 34)
El trabajo parece haber estado terminado en 1988, por lo menos en una primera parte, pues si hacemos caso de sus declaraciones, esta obra constaba de otros tomos que posiblemente puedan ser hallados en sus archivos. Comentó haber tenido conversaciones con un conjunto teatral santiaguino –Nuevo Grupo– dirigido por Julio Jung. También señaló que él mismo dirigiría a un grupo de actores improvisados en Tomé (“La Consagración”: 1988). La verdad es que por aquella época Alcalde ya comenzaba a resentir la falta de difusión de su obra, las tramitaciones a las que se veía sometido para publicar y también para llevar a cabo este ambicioso proyecto:
Cuando terminé la obra no había actores con interés por representarla. Me decían que estaba pasado de moda. Nadie entendía el propósito de recuperar la parte vital del teatro popular chileno (Leiva 10).
No interesaba para nada, se me decía que estaba pasado de moda, que mejor escribiera un café concert, en fin, nadie entendía el propósito de recuperar esta parte vital del teatro popular chileno que no es del “sabís que más” ni del folklore ni es una caricatura. Se veía que la pieza exigía muchos personajes para fiestas típicas como los velatorios o los casamientos (“La consagración”: 1988).
En 1989 asiste a la puesta en escena de “La Negra Ester”, adaptación teatral que El Gran Circo Teatro había hecho de las décimas autobiográficas escritas por Roberto Parra. Entonces comprende que ese es el modo en que su obra debe llegar a los escenarios teatrales. Decide contactarse con la gente de la compañía dirigida por Andrés Pérez. Leonel Cornejo, productor de la compañía, relata al respecto: “Entregó un texto muy grueso a Andrés y le dijo que su gente era la que tenía que representar La Consagración de la Pobreza porque habían encontrado la forma perfecta de representar el teatro popular, la búsqueda popular” (Leiva 10).
Alcalde, sin embargo, muere sin verla puesta en escena.
Recién en 1995 el Gran Circo Teatro pudo realizarla. Vale la pena recordar algunas particularidades de la forma en que fue hecha. Cornejo cuenta que “La compañía vivió en carne propia la miseria que representamos, puesto que nos costó mucho conseguir los auspicios e incluso la escenografía fue hecha con ropas viejas de los mismos actores o desechos que encontrábamos por ahí” (Leiva 10). La obra tuvo que ser adaptada (las 12 horas originales tuvieron que reducirse a 3 horas y media), obtuvo buenas críticas y excelente recepción de público.
Durante el transcurso de nuestra investigación sobre la obra de Alcalde, Jorge Ramírez Palomino, gentil y generosamente puso a nuestro alcance un manuscrito que él tenía dentro de los archivos que había conservado de su amigo. Gracias a este hallazgo ha sido posible la presente publicación. Sabemos que muchos artistas, escritores y gente de teatro se lo agradecerán, pues hasta ahora La Consagración de la Pobreza no se encontraba disponible para los lectores y la gran cantidad de gente interesada en llevar a las tablas la llamativa obra de Alcalde.
Esta edición entonces parece corresponder al original que Alcalde enviara a Andrés Pérez. Esto, si tomamos en cuenta que “los chascarros” que la componen corresponden a las descripciones de la obra que se hicieron en la prensa (por ejemplo la aparecida en el diario La época del 12 de Noviembre de 1995, pág. 35).
III
La obra se divide en seis “chascarros”, piezas teatrales breves e independientes, de los cuales –como se mencionó anteriormente– cinco de ellos son adaptaciones hechas por el escritor de sus propios textos narrativos. El chascarro titulado “Almacencito La Gloria” es la adaptación de un cuento que lleva el mismo título. Por otra parte, los chascarros titulados “Tercera espera”, “Los crucifistos”, y “Un caballo como pocos” se basan respectivamente en los siguientes relatos: “Cuando El Salustio llega a un hotel buscando pieza para acostarse con una perica y entabla amistad con el marinero Subiabre y su mujer, La Margarita, madre de la guagua, y terminan como padrinos”, “Imagen categórica”, y “El sentimiento que te di”. La pieza titulada “Dos maestros malacatosos” proviene de la fusión de los relatos “Los maestritos” y “Cuando El Salustio y El Trúbico demuestran sus conocimientos científico-electrónicos y arreglan una olla a presión, dejando la escoba correspondiente”. Por su parte, el chascarro que lleva por nombre “Los dadores” no es la adaptación de ningún cuento publicado por Alcalde.
El original en el que se basa esta edición además cuenta con un importante prólogo, donde el autor revela cuál es la naturaleza de su obra. Consideramos este documento como de inapreciable valor para la comprensión no solo de La consagración de la pobreza, sino de gran parte de la obra de Alcalde.
Allí se plantean puntos relacionados tanto con la percepción que este autor tenía del teatro popular, como de la visión de mundo y estilo de vida de los sectores más desposeídos de nuestro país. Se resaltan su capacidad de improvisar, la presencia del humor, la relevancia de la solidaridad, el amor por las comidas y bebidas, su búsqueda minuto a minuto del goce al interior de sus golpeadas existencias. Todas estas características parecen nacer como reacción ante las vicisitudes que enfrentan al intentar sobrellevar la precariedad de su condición.
Algunos de estos rasgos coinciden con los elementos distintivos de la llamada “literatura carnavalesca”, que en Alcalde habría surgido no tanto de la influencia de otros textos carnavalescos, como de su contacto e identificación con instancias carnavalescas del mundo popular, como son el circo y la cosmovisión de ciertos sectores del pueblo chileno. Esa puede ser una explicación para que, tanto sus relatos como estos “chascarros” muestren innumerables situaciones excéntricas, una estética grotesca, la presencia de una alegre relatividad de las cosas, rebajamientos profanatorios, y otros elementos propios de esta literatura y percepción vital.
Las coincidencias de la obra de Alcalde con los elementos del mundo carnavalesco descritos por Mijail Bajtín son asombrosas. Por ejemplo, en el mencionado prólogo a La Consagración se destaca la relación que se establecía entre el público y el espectáculo estaría marcada por una libre familiaridad entre las gentes, donde las barreras entre la representación y la vida misma no tiene límites definidos:
Lo más raro venía a ser el telón que era una especie de frontera innecesaria porque la función de la vida se trasladaba tal cual a las tablas. No era forzoso representar un papel determinado, sino mostrarlo para reírse un poco. Es decir subían al escenario su casa, su vida y hasta sus sueños y fracasos. También los aplausos se los repartían entre todos: bien a favor o en contra. Después, la función continuaba en las borracherías cercanas a veces hasta el amanecer. La felicidad era casi completa al extremo que el lunes se pegaba la fallada y la semana de trabajo recién comenzaba el martes por culpa del arte teatral que era una de sus entretenciones favoritas y de la sed reinante. Inagotable.
Hay que tomar en cuenta que según Bajtín el carnaval era un espectáculo sin escenario ni división entre actores y espectadores; en el cual no se contemplaba ni se representaba, sino que se vivía bajo sus leyes mientras éstas permanecían vigentes en distintas temporadas del año, dependiendo del lugar en el que se desarrollase. Era una vida desviada del curso normal, una vida y un mundo “al revés”. Durante la vigencia de sus leyes, se aniquilaba toda distancia entre las personas, se cancelan las jerarquías y se eliminan las formas de miedo relacionadas con ella (Problemas172-173). Para este teórico ruso:
El carnaval representa la gran cosmovisión universal del pueblo durante los milenios pasados. Es una percepción del mundo que libera del miedo, que acerca el mundo al hombre, al hombre, a otro hombre (todo se concentra en la zona del libre contacto familiar); es una percepción del mundo basada en la alegría del cambio y de la jocosa relatividad que se opone a la seriedad unilateral y ceñuda generada por el miedo –seriedad dogmática, hostil a la generación y cambio, que pretende petrificar una sola fase de desarrollo de la vida y la sociedad. La percepción carnavalesca del mundo solía librar precisamente de esta clase de seriedad. (Problemas 225-226)
No existen evidencias de que Alcalde hubiese llegado a tener contacto con los planteamientos teóricos de Bajtín, lo que hace más notable todas estas coincidencias, las que surgirían ya que en la obra de Alcalde estaríamos presenciando una actualización de esa “gran cosmovisión universal del pueblo durante los milenios pasados”, pues ésta permanece viva en determinadas instancias del mundo popular chileno.
En este mismo sentido hay que destacar el que los protagonistas de todos estos chascarros –El Salustio y El Trúbico- sean payasos. Para Bajtin, tanto los bufones como los payasos fueron
...los vehículos permanentes y consagrados del principio carnavalesco en la vida cotidiana (aquella que se desarrollaba fuera del carnaval).
Los bufones y payasos (...) no eran actores que desempeñaban su papel sobre el escenario (...). Por el contrario, ellos seguían siendo bufones y payasos en todas las circunstancias de la vida. Como tales, encarnaban una forma especial de la vida y el arte (en una esfera intermedia), ni personajes excéntricos o estúpidos ni actores cómicos. (La cultura 13)
Alcalde, por su parte, llegó a describir parte de su obra en los siguientes términos:
Parte de mi trabajo es sobre el circo, pero no ocurre sobre el circo. No están los payasos haciendo su número, ni la mujer de goma el suyo, mi obra empieza cuando el circo termina. Porque el circo entronca con una simbología de la vida, no hay acrobacias ni chistes de payasos, el chiste lo hacen con la vida. (De la Fuente 41)
Todas estos elementos permiten que La consagración se constituya como una obra donde el humor, el grotesco, la excentricidad y el delirio se acerquen poderosamente a aquello que Alcalde en su prólogo llama “surrealismo popular”, el que se encontraría presente ya en los espectáculos teatrales de principios de siglo que sirvieron como inspiración para estos “chascarros”. Pero tanto la carnavalización, como el “surrealismo popular” de esta obra no parece surgir de la imitación de tendencias literarias, sino que más bien brota espontáneamente de la manera de ver y vivir el mundo por parte de cierto sector del pueblo de Chile con el cual Alcalde se sentía identificado:
No son lumpen. No son proletarios ciento por ciento. No son militantes comunistas tampoco. Es la gran masa de gente sencilla que lucha por sobrevivir, lucha contra el destino, contra las dificultades, contra la pobreza, su gran drama.
Soy uno de ellos (...) puedo estar en cualquier parte como en mi casa, con cualquiera de ellos, que son los más marginados de todos los marginados. No tienen nada. Solamente tienen la transparencia de la fantasía de vivir (“La consagración”: 1992).
IV
Si bien Alcalde también destaca la falta de resentimiento en estos personajes, notamos que de su parte sí existe dolor y amargura por el abandono en el que todas esas personas se veían –y se ven– obligadas a vivir. Discrepamos en cuanto a la percepción que el autor tiene respecto al lenguaje popular en este prólogo, pero existen razones para pensar que ésta busca resaltar el estado de indefensión en el que han vivido siempre:
Es también su forma de expresarse donde los Salustios y los Trúbicos reflejan la orfandad, el desamparo que los aprisiona por razones de fuerza mayor, todas ajenas a su voluntad, perdiendo el beneficio de la palabra. Sus pensamientos quedan retenidos en una tierra de nadie, entre la cabeza y la boca. Algo los obliga a forzar la pequeña madeja del vocabulario tan pobre como sus vidas. Cada vez expresan mucho menos de lo que quieren decir porque no tienen el don de multiplicar la palabra, elaborarlas, usarlas para expresar lo que realmente necesitan. Faltan verbos y adjetivos que también se han ido tempranamente de la casa en busca de su propio derrotero cuando se amplía la visión de la vida y la posibilidad de ocupar un espacio en el primer eslabón de la dignidad de la condición humana.
Discrepamos con esta percepción, porque en esta y otras obras suyas, el mismo Alcalde demuestra la fascinante capacidad verbal que tienen los sectores populares. Tanto en sus cuentos, como en sus poemas y en esta obra dramática, Alcalde revela la enorme libertad y creatividad con la que manejan la lengua. Me parece a mí que este autor en el fondo nunca dejó de creer lo que expresó Gabriela Mistral cuando dijo que el pueblo era “la mejor criatura verbal que Dios crió”. Sin embargo, a esas alturas, Alcalde resentía de una lucha de toda la vida por compartir la miseria y la estremecedora frustración de la gente pobre; esto, pues al final de sus días observaba que casi nada había variado para ellos. Según el propio testimonio del autor, éste no es teatro político. Pero aun cuando todos los “chascarros” de La Consagración están cargados de humor, hay detrás de toda esa risa una profunda desazón y un llamado de alerta ante la precariedad de sus existencias. Alcalde explica que la obra:
...no entra con una connotación política directa. Pero pensar que un autor o ser pensante pueda excluir la actividad política del ser humano sería una irresponsabilidad muy grande. Los problemas aquí no se plantean, están, se viven. El pueblo chileno no viene naciendo hace quince o veinte años. Toda su trayectoria histórica, social, política, cultural y económica está plena de contradicciones de esta lucha por el poder y de la discusión en torno a la distribución injusta de la riqueza. Yo no le hago el quite al problema, pero no es ese el planteo de la pieza. (“La consagración” 1988)
Alcalde intentó hacer con este proyecto dramático una operación paradójica, donde se levanta, eleva y monumentaliza “el absurdo tesoro de la miseria”. Y lo hace así, precisamente para que lo veamos representado y para que compartamos e intentemos vivir en carne propia toda la vitalidad, alegría, desmesura, tristeza, abandono y desamparo de los pobres de Chile.

NOTA: Esta edición no modificó en lo absoluto los contenidos de la obra de Alcalde. Se integraron las rectificaciones que él mismo hiciera a mano en el original mecanografiado y se corrigieron aquellos errores ortográficos más evidentes.
* * *
Bibliografía
Bajtín, Mijail. Problemas de la poética de Dostoievski. Trad. Tatiana Bubnova. Editorial Fondo de Cultura Económica: Santa Fe de Bogotá 1993.
---. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais. Alianza Editorial S.A.: Madrid 1990
De la fuente, Antonio. “Todos los libros, todos los oficios. Entrevista a Alfonso Alcalde”. Revista Apuntes UC Nº 111. Santiago 1996. 41-44
Droguett, Carlos. “La literatura chilena de espaldas a la realidad nacional.” Revista Mensaje Nº 202/203: Santiago 1971. 477-484
Leiva, Paulina. “La consagración de la pobreza: una pieza de teatro imposible”. Foro comunal, Nuñoa, Noviembre 1995.
Maak, Anamaría: “Ocho años después: Alfonso Alcalde”. Diario El Sur, Concepción, 17 de febrero de 1980.
---. “La consagración de la pobreza: friso de personajes populares para un canto de esperanza escrito por Alfonso Alcalde para el teatro”. Diario El sur, Concepción 4 de septiembre de 1988.
---. “La consagración de la pobreza”. Diario El Sur, Concepción, 2 de Enero de 1992.
Osorio, Daniel. “El teatro recuerda a Alfonso Alcalde”. La Tercera 22 de mayo de 1997.
¿?: “El panorama ante nosotros, poema de Concepción, su río y su gente”. Diario El Sur de Concepción, 8 de agosto de 1969.