La tercera novela de Adolfo Couve (Editorial Pomaire) señala
un nivel de madurez superior dentro de su propia línea, que
por cierto diverge de todas las tendencias actuales de la narrativa
chilena y aun se les opone. Este quijote de nuestra novela sigue empeñado,
a contrapelo del tiempo 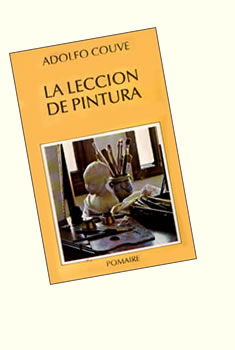 y
del espacio, en escribir una prosa flaubertiana e intemporal, muy
depurada, sobre asuntos inactuales, con argumentos que discurren en
línea recta, modelo de precisión y brevedad, como si
no hubieran existido Proust, Kafka ni Joyce. ¿Quién
comienza hoy un relato con frase como ésta: "La ciudad
de Llay-Llay se extingue poco a poco en una interminable avenida de
palmeras que acompañan al viajero hasta el puente de la droguería,
lugar donde comienza la carretera..."?
y
del espacio, en escribir una prosa flaubertiana e intemporal, muy
depurada, sobre asuntos inactuales, con argumentos que discurren en
línea recta, modelo de precisión y brevedad, como si
no hubieran existido Proust, Kafka ni Joyce. ¿Quién
comienza hoy un relato con frase como ésta: "La ciudad
de Llay-Llay se extingue poco a poco en una interminable avenida de
palmeras que acompañan al viajero hasta el puente de la droguería,
lugar donde comienza la carretera..."?
Creemos estar en el siglo pasado, y más cuando se presenta
a los personajes, no en medio de la acción o el diálogo
y a través de ellos, sino con presentación formal previa:
la madre soltera que pasa por viuda, su hijo Augusto, el farmacéutico
que al mismo tiempo es, en las tertulias de su despacho, el promotor
cultural y artístico del pequeño lugar, los demás
contertulios ... El lineal argumento sigue los pasos de Augusto como
un niño prodigio de la pintura, a quien el boticario toma bajo
su tutela, enviandolo a clases de artes plásticas a Viña
del Mar, en el palacio Vergara, donde una dudosa y chillona artista
en decadencia le enseña conocimientos inútiles y el
muchacho sigue intuitivamente su extemporánea vocación,
el perfeccionismo neoclásico, ajeno a las vanguardias que lo
circundan. De paso, se nos describe con el mismo estilo conciso y
leve el nuevo ambiente familiar de los De Moráis, el proustiano
hogar —hecho de residuos del pasado— donde el niño vive y crece
con su habitual mudez en la misteriosa soledad del verdadero artista.
Desde el comienzo se hace sentir la condición de pintor del
propio Couve, perito en descripciones minuciosas de carácter
plástico, que alcanzan en la palabra una aguda evidencia visual:
"Sucédense allí en forma alternada profundas sombras
y luminosas zonas de sol, tan intensas estas últimas que en
ellas casi se pierde la calidad de la tierra. Las aves de corral,
en cambio, más inquietas, cruzan veloces hacia la luz, recuperando
de golpe sus nítidas siluetas". Hay un agudo sentido de
observación del detalle en esta prosa, que rehuye las generalizaciones,
los tonos patéticos y aun cualquier resonancia de los sentimientos
personales del autor, para enfocar con exactitud a ratos dolorosa
los ambientes, gestos y mínimos pormenores, a la vez escuetos
y graves, armónicamente neoclásicos como el propio estilo
plástico del protagonista.
Los personajes, de los cuales se nos entrega una sicología
muy sumaria y de pocos trazos esenciales, muestran, más que
su propia y escasa personalidad, la sistemática preferencia
del autor por las pequeñas gentes, los seres marginales, los
destinos carentes de toda importancia. Así son todos los hombrecillos
de esta novela, en su ínfimo contorno provinciano; el farmacéutico
que en un rincón suburbano del mundo combina el comercio con
la erudición pictórica y el mediocre dominio del violín,
los casi anónimos contertulios, el beato y deteriorado señor
De Moráis, residuo escrupuloso de un pasado de incierta gloria,
la estridente y frustrada profesora de pintura... La nota no es nunca
sórdida, como en la mayoría de nuestros narradores;
se trata más bien de lo conmovedoramente pequeño, de
los seres insignificantes que nunca contarán en este mundo,
de quienes viven y mueren sin pena ni gloria.
¿Qué hay detrás de esa pintura detallada de los
gestos mínimos de seres minúsculos? La elección
no es fortuita. Algo esconde ese rescate de la pequeñez humana
a través de una precisión descriptiva y formal a todas
luces excesiva para su ínfima materia. Ocurre como si justamente
ese trascender del estilo sobre el contenido, del significado formal
sóbre la insignificancia de los caracteres, encerrara un enigma
importante para el autor, una plusvalía llena de sentido. No
es fácil interpretar esa trascendencia. Si se me permite un
juego de palabras, diría que ella apunta hacia la Trascendencia.
El autor de personajes se asocia de algún modo oblicuo, en
esta novela, al Autor de las personas y del mundo sólo mediante
esa plusvalía del acto creador sobre la materia creada. Los
hombres, frente a Dios, son poco y nada. Couve se esmera en el juego
casi divino de crear seres insignificantes con una precisión
trascendental, como si sólo así pudiera participar de
la primera fuente creadora. La desproporción es justamente
su acceso a lo divino. Los pequeños seres de su novela, siendo
unos nadie, alcanzan cierta extraña grandeza sólo por
la exagerada finura estilística de quien les dio el ser, así
como sólo por su origen divino encuentra grandeza esa pobre
vanidad que es el hombre. Conste que no expongo mi propia teología
sino la de Couve, la que trasparenta su creación.
De modo que su aparente neutralidad afectiva esconde, en lo profundo,
una ternura grande hacia la condición humana, sentida como
vanidad de vanidades. ¿No es pura vanidad el acontecer de estas
creaturillas que se hacen ilusiones sin mayor fundamento? Así
parece sentirlo el autor; la complacencia de su estilo en tales personajes
deriva de experimentar que son vanos y, por eso mismo, conmovedores.
Si tuvieran caracteres de mayor peso intrínseco no se los amaría;
el autor no se siente creador sino rescatándolos de su intrínseca
nada a través de la palabra, ella sí poderosa y superior.
Percibo una teología triste detrás de este relato: se
tiende a Dios, pero no a un Dios que engrandece a su creatura al producirla
a su imagen y semejanza. He aquí el paradójico jansenismo
de esta novela que tiene tanto de teologal: tras su odisea de la forma
y del corazón, del artista y del hombre, se percibe el desesperado
intento de rescatar la pequeñez de la vida, porque tal vez
se siente que su profunda vanidad es lo único que tenemos;
que el misterio llamado realidad no es, en este mundo, más
que eso: gestos, personajes solitarios, instantes pasajeros. Esta
enigmática teología del Dios presente-ausente me parece
la clave de una obra extraña, bien hecha, singularmente delicada
y leve, que se aparta de los cánones actuales no sólo
por el estilo, sino también por la naturaleza de su búsqueda
metafísica.
* * * *** * * *
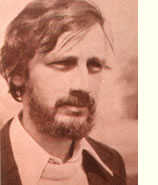 "Mi
libro no es `la lección de pintura´; es la lección
de la vida. La novela muestra que nadie le arrebata a uno su talento
que surge en cualquier parte y al que colaboran los demás.
Pero la persona que lo logra, debe saber que eso tiene un precio y
ese precio es la soledad."
"Mi
libro no es `la lección de pintura´; es la lección
de la vida. La novela muestra que nadie le arrebata a uno su talento
que surge en cualquier parte y al que colaboran los demás.
Pero la persona que lo logra, debe saber que eso tiene un precio y
ese precio es la soledad."
Adolfo Couve ...............
Adolfo Couve nació
en Valparaíso en 1940. Hizo sus estudios primarios y secundarios
en el colegio San Ignacio de Santiago. Estudió pintura en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Posteriormente
en el Art Students League de Nueva York y en Ecole Nationale des Beaux
Arts, París. Desde 1963 hasta el año 1975 ejerció
primero como ayudante y posteriormente como titular de cátedra
en Pintura e Historia del Arte. Actualmente es profesor de Historia
del Arte en la Universidad de Chile. Adolfo Couve ha publicado: Alamiro
(1965), En los desórdenes de Junio (1968), El picadero (1974),
El tren de cuerda y El Parque (1976), La lección de pintura
(1979), y numerosos artículos en diferentes revistas y periódicos.
Adolfo Couve
La Lección de Pintura
Editorial Pomaire
Tercera Edición - abril de 1982