Adolfo Couve (1940) es un singular autor de novelas cortas,
que después de un silencio de diez años publica dos
piezas de este género o nouvelles, muy diferente la
una de la otra: memorable la 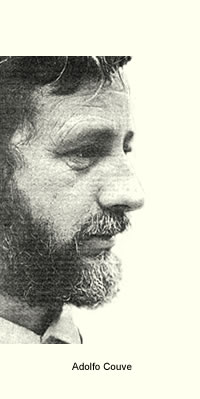 primera,
más convencional la segunda.
primera,
más convencional la segunda.
El Pasaje nos presenta a una anciana de vejez inaceptada, propietaria
de una docena de modestas casas de arriendo, y espectadora de la vida
desde esa inexorable atalaya. Hace contrapunto con ella la arrendataria
de la casa E, una mujer madura, entre vulgar y resuelta, áspera
de día, romántica al atardecer y supuestamente sensual
de noche. Entre ambas mujeres deambula como perdido un niño,
de suprema dignidad en su patético desamparo.
Lo primero que llama la atención es la morosidad
que el autor desarrolla en la descripción de lugares y gestos.
Pronto se cae en la cuenta de que esta demora descriptiva, a ratos
excesiva en la revelación de los objetos y sus luces y sombras,
responde al designio creador de iluminarlos con el tenue resplandor
de una luz interior que los transfigura. Lugares y gestos, lentamente
develados unos y otros por esa luz paciente, nos inician en el secreto
de un puñado de vidas mínimas, traídas y llevadas
por un destino inclemente.
La prosa de Couve, como siempre, escueta y precisa, casi
dolorosamente exacta en el dibujo de los perfiles arrancados a esa
luminosidad interna. Ciertas anticipaciones del futuro —asi a propósito
del primer encuentro de ambas mujeres— sugieren al narrador sabelotodo,
pero esta primera impresión del punto de vista omnisciente
se desvanece rápido, tal como la impresión de objetividad
propia del nouveau román que por un momento parece dominante,
y luego se transforma en mera
sobriedad narrativa, más allá de todo aire de escuela.
Couve es atípico y está fuera de toda moda: escribe
como si no hubieran existido Joyce ni Kafka ni Faulkner; en su esencialidad
clásica, casi no parece latinoamericano ni contemporáneo.
Esas vidas mínimas del modesto pasaje de casas
de arriendo son, en la pluma de nuestro autor, seres perdidos en la
inmensidad de un mundo profano ya que no profanado. A ratos estos
caracteres parecen brotar de las novelas de Balzac o de Flaubert,
reforzando una impresión muy de siglo XIX. Pero pronto se echa
de ver en ellos la impronta más personal y característica
de Couve: sus creaturas revelan la distante pero conmovedora complicidad
del autor hacia la condición humana: pobres seres humanos prisioneros
de sus destinos, fugaces figuras del drama considerable de estar vivos
y de sobrevivirse a sí mismos con el paso devastador del tiempo.
Puede engañar la aparente simplicidad de esos caracteres,
pero el lector advertido notará que sus cargas de humanidad
llegan desde muy lejos, desde zonas oscuras de la existencia que penosamente
se abren paso hacia la morosidad, antes apuntada, de sus gestos vitales
y de los lugares que pueblan
con su existencia azarosa. En el caso de los objetos, esa demora descriptiva
—a ratos exagerada— muestra a las claras la aguda sensibilidad de
Couve, novelista y pintor, hacia el mundo de los ojos, las luces y
las formas.
Los episodios son breves, y a veces terminan en forma
tan abrupta que parecen inconclusos, pero no sin dejar flotando en
el aire un aura de misterio, de enigmático inacabamiento. Así
también termina la nouvelle, que se ajusta a los requisitos
exactos del género: no tiene envergadura de novela, pero la
continuidad de su argumento —la vida en torno al pasaje— supera las
dimensiones y hechuras del simple cuento. Es que detrás de
esa fachada de acontecimientos escasos, de peripecias de poca monta,
de cierre brusco, queda aleteando la sensación de una tristeza
indefinible que envuelve a esos seres efímeros, casi insignificantes
y con todo recortados por una luz poderosa en sus perfiles esenciales.
La segunda novela corta La Copia de Yeso, nos transporta
a un horizonte muy diverso: a la Francia del siglo pasado, donde el
sobrino del embajador chileno narra en primera persona su odisea parisina
dirigiéndose a Leticia, su amada de Santiago, según
la convención narrativa de la correspondencia epistolar. Al
revés de lo que ocurre en la novela anterior, aquí hay
mundo, y aires, e importancia. Estas vidas no son mínimas,
si bien se empequeñecen ante la presunta grandeza de la corte
real: "Reyes, distancias, gentío, miseria, vanidad, diferencias".
Lo curioso es que, habiendo mundo en este relato, no hay en cambio
la atmósfera del primero.
La narración está del todo inserta en el género
del epistolario amoroso, si bien este género es aquí
un poco más que un pretexto para narrar la odisea del protagonista,
y para hacerlo en forma de entregas sucesivas. El relato en primera
persona es nervioso, subjetivo y aun apasionado, a diferencia de la
serena voz narrativa en tercera persona de la novela inicial. Es curioso,
pero la primera persona no permite aquí esa patética
compasión por la naturaleza humana, ni esa complicidad tierna
de El Pasaje.
La objetividad es ahora paradójicamente mayor,
hasta llegar a la casi neutralidad, y tanto más cuanto mayor
es el patetismo que quiere transmitir el autor de las cartas. Tampoco
aquí pasa nada especial, y sin embargo, las menudencias vitales
no trascienden hacia otro plano más rotundo de la realidad,
como acontece en la primera novela. Esta es más plana, y su
escritura es más unidimensional, carente de vibraciones internas.
Las sorpresas de un joven chileno en el París de
mediados del siglo pasado son más convencionales que las peripecias
de la arrendataria de la casa E en el pasaje de marras. Tantos chilenos
en París han visto lo mismo, por más que Couve lo exprese
con ingenio. Hay demasiadas concesiones al lugar común, al
turismo, a la crónica de vida social o diplomática o
de viajes, al epistolario de ocasión, etc., sin que estas escrituras
rescaten una visión personal de los hechos o un mundo de patética
humanidad, como ocurre en El Pasaje. Al cabo de esta historia los
personajes no dejan, como suspendida en la tenue atmósfera,
la memorable huella de su paso fugaz.
La novela termina en la inconclusión, con un añadido
—el hallazgo de las cartas años después— que no agrega
ni quita nada a la imperfección del relato. Bien, muy bien
por la primera nouvelle de este retorno de Couve a las letras,
no asi por la segunda, que no está a la altura de su real talento
como novelista.
* * *
Texto Escogido
"Margarita Plana atendía sólo por las mañanas.
Primero tomaba su desayuno en cama, envuelta en una bata rosa deshilachada
en las mangas, y luego, ante su peinador —regalo de soltera—, observaba
su rostro cruelmente deteriorado. Allí, frente a lo irreparable,
se dolia de la manera violenta y sin consideraciones con que la vejez
la habia tratado. Tal vez por la calidad fina de su piel, los años
habían impreso aquellos surcos profundos y verticales en sus
mejillas, junto a la comisura de los labios, y en su blanca frente.
Otras ancianas no mostraban ese maltrato exagerado. Por ello, las
sirvientas de su edad eran para la señora Margarita motivo
de secreta envidia, y al dirigirles la palabra, se confundía
contemplando una lozanía más duradera que la suya. Antes
de que la tristeza de sí misma conmoviera su corazón,
introducía los dedos en innumerables potes y cajas de cosméticos,
cargaba de negro sus grandes párpados y se cubría con
pintura, para así desviar la atención de los que la
rodeaban. Vestía, a causa de su viudez, de luto riguroso".