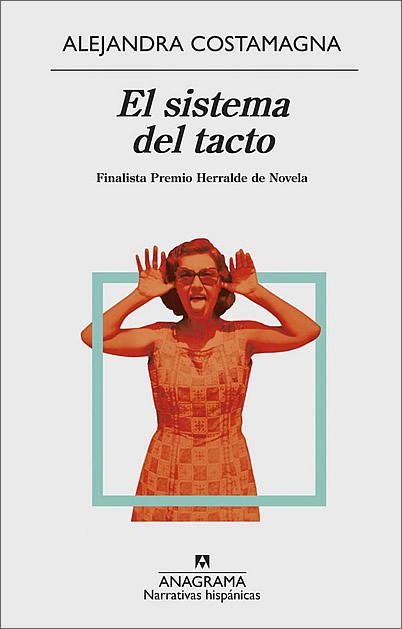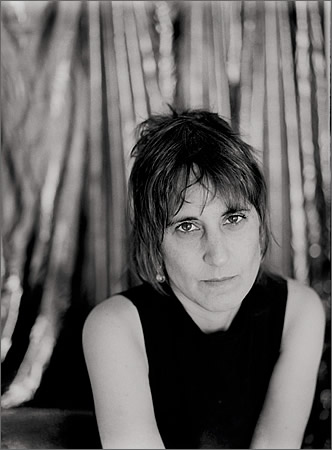Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Alejandra Costamagna | Autores |
Territorios para la desobediencia como constituyentes de la subjetividad
en "El sistema del tacto", de Alejandra Costamagna
Por Eva Palma
Tweet .. .. .. .. ..
“No va a leerlos, piensa Agustín. La chilenita no va a leerlos” (43). Así comienza El sistema del tacto (2018), de Alejandra Costamagna, con la certeza plena de que “la chilenita” no va a hacer caso a su tío de leer los libros que le ha prestado para pasar los lentos días de verano en la ciudad de Campana, a orillas del Paraná. La chilenita es Ania, hija de un padre argentino, que cada verano cruza la cordillera de Los Andes para visitar a toda la parentela al otro lado de Chile. Años después, siendo adulta, debe realizar el mismo viaje, pero no para pasar las vacaciones, sino por orden expresa de su padre para despedir a Agustín, el último pariente de la familia de inmigrantes italianos que llegara desde el Piamonte en las primeras décadas del 1900 y que ahora está muriendo en Argentina. Pero Ania no quiere realizar este viaje, su deseo más imperioso es no cumplir la orden de su progenitor, prefiere permanecer donde está, viviendo su vida sin grandes eventos. No quiere cruzar esa cadena montañosa que separa un país del otro. Ania quiere desobedecer al padre.
Alejandra Costamagna
El sistema del tacto es una novela que Costamagna escribe como un ejercicio de descubrimiento sobre Nélida, su tía abuela italiana que emigra a Argentina por orden de su padre para casarse con un primo que ya se encontraba en el país. Nélida fue una mujer que instaló en Costamagna una curiosidad particular, en parte por su hermetismo, por su capacidad de vivir en un mundo interior en el cual se iba internando cada vez más con el paso del tiempo, hasta rendirse a la locura. Guiada por la intriga personal de saber por qué el padre de Nélida decide enviarla a Argentina para casarse con su primo, Costamagna comienza a indagar el pasado familiar y a armar una historia en la que, tratando de comprender las relaciones que conforman su genealogía familiar, aborda temas como la búsqueda de identidad, la inmigración, la influencia en la sociedad de un conflicto territorial entre Chile y Argentina en los años 1970, la dictadura en ambos países, la memoria colectiva, la relación entre padres e hijos y las tensiones propias de la relación filial. De todos ellos, es este último tema el que servirá de hilo conductor del presente trabajo, con un enfoque especial en las manifestaciones de desobediencia filial. Desobedecer va más allá de decir “no” o ir en contra de una orden. Desobedecer implica situarse, ocupar, e incluso habitar un territorio distinto al usual. Además de ser evidentemente un acto de rebeldía, me preocuparé de explorar la desobediencia prestando atención al nuevo espacio que nos obliga a ocupar y cómo este espacio puede llegar a definir o retar la subjetividad de un individuo. Siguiendo esta perspectiva, intento concebir interpretaciones en torno a la desobediencia desde una visión territorial y como un acto constituyente del sujeto y los espacios que éste habita.
En los primeros años del siglo XXI, en especial en esta última década, la desobediencia se ha posicionado como un acto performativo característico del activismo de organizaciones y colectivos de los hijos de las víctimas de las dictaduras. Organizaciones que comenzaron en Argentina, luego se fueron replicando en otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Brasil. Una de las más activas y con mayor alcance global es H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), que fue formada a fines de la década de 1990 por los hijos de detenidos desaparecidos, exiliados y presos políticos de la última dictadura militar en Argentina, pero que más tarde comenzó a reunir también a otros simpatizantes que no tenían ningún vínculo filial con las víctimas. Casi tres décadas más tarde, Historias Desobedientes nace en mayo del 2017 y agrupa a hijos y nietos de militares y policías genocidas que fueron procesados por crímenes de lesa humanidad. Estas dos agrupaciones fueron creadas bajo la misma motivación de buscar la verdad y la justicia a nivel público. Como lo han afirmado en sus estudios Lorena Amaro y también Andrea Jeftanovic, la mayoría de sus integrantes son hijos que no fueron protagonistas de los hechos, pero que sufrieron las consecuencias de ellos.
Las perspectivas de los hijos frente a hechos traumáticos y violentos han encontrado asidero en algunas expresiones culturales, apareciendo como narraciones en diferentes formatos artísticos y conformando un cuerpo importante de obras teatrales, cinematográficas y literarias, que a su vez las pienso como una forma alternativa de archivo. No el archivo fotográfico, no la ficha técnica o un documento de algún museo de la memoria que ya sabemos es tan relevante para la preservación del pasado. Se trata de un testimonio literario que previene el olvido de la historia de dos países, separados por una cordillera, pero unidos por dictaduras muy cercanas en tiempo y espacio. En Argentina, algunas de las obras más conocidas son La trilogía de la casa de los conejos,(pdf) de Laura Alcoba (2007), Los topos,(pdf) de Felix Bruzzone (2012), Diario de una princesa montonera,(pdf) de Mariana Eva Pérez (2012), Pequeños combatientes,(pdf) de Raquel Robles (2013), Escritos desobedientes: Historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia,(pdf) del colectivo Historias Desobedientes (Bartalini y Estay Stange 2018), Llevaré su nombre, de Analía Kalinec (2021), Los rubios,(video) de Albertina Carri (2003), Infancia clandestina, (trailer) de Benjamín Ávila (2011), El premio,(trailer) de Paula Markovitch (2011), y El año en que nací,(teatro) de Lola Arias (2012), entre otras. La experiencia chilena con la dictadura también ha sido el origen de otro tanto de obras, tales como Casa de campo, de José Donoso (1978), y Cuarto mundo,(pdf) de Diamela Eltit (1986), que pertenecen a la primera generación de escritores en dictadura, además de otras obras pertenecientes a una segunda generación de autores que presenta la mirada de los hijos frente a la represión, como son la película Machuca,(video) de Andrés Wood (2004), la obra de teatro Las niñas o Die Mädchen en alemán, de Verónica Díaz (2016), las novelas Fuenzalida,(pdf) de Nona Fernández (2012), Formas de volver a casa,(pdf) de Alejandro Zambra (2011) o En voz baja, de Alejandra Costamagna (1996). La mayoría de estos trabajos utiliza, desde el espacio cultural y artístico, la voz infantil para narrar realidades traumáticas y violentas que emiten una denuncia y crítica aguda a las injusticias y los crímenes de la dictadura. Andrea Jeftanovic apunta que “En la confesión desde la temprana edad hay una cierta permisividad para declaraciones que logran sortear con más fluidez tabúes sociales, prejuicios raciales, religiosos, nacionalistas o divisiones ideológicas que un narrador adulto no puede manifestar por estar inserto en el discurso oficial y menos ajeno a las circunstancias sociales e históricas” (116). Estas visiones infantiles utilizan un “yo” escrito desde la adultez, es una voz infante articulada en edad adulta que encuentra al niño que vivió la experiencia directa o indirectamente, y transmite así una perspectiva distinta de una realidad. Es una voz a la que no se puede desobedecer, ya que, como asegura Mariana Eva Pérez, “hay cosas que quieren ser contadas” (12). Así como Pérez, hija de desaparecidos en dictadura que no pudo seguir obedeciendo al silencio y termina escribiendo Diario de una princesa montonera, 110% verdad, Analía Kalinec también se somete a la revisión del pasado para la dura labor de escribir Llevaré su nombre, libro en el que denuncia y hace público el repudio a su propio padre, un policía, más conocido como el Doctor K, que cometió crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Argentina (1976–1983).
El sistema del tacto no es una novela “desobediente” en el sentido que lo son las obras recién ejemplificadas, pues su propósito no es la denuncia ni la narración de una época traumática; aquí no habla la hija de un genocida; sin embargo, sí contiene desobediencia en otros contextos. Desobediencia a las convenciones sociales, a las tradiciones, a los sistemas, a las temporalidades y a los espacios. No cumplir con las reglas ortográficas o de estilo en los ejercicios de práctica para aprender a escribir a máquina; tener de pareja a un hombre de más de veinte años mayor; liberar mariposas atrapadas en las rejillas delanteras del auto; no contar con un trabajo estable en una sociedad que exige estabilidad y uniformidad, son solo algunos ejemplos de rebeldía que forman parte de esta novela y con los cuales Costamagna desarrolla una historia que nos da la posibilidad de repensar la desobediencia filial más allá de la concepción “patentada” (si es que podemos decirlo así) por las organizaciones activistas, que se enmarca dentro de los derechos humanos y la justicia social.
Pese a que Costamagna ha dicho en variadas entrevistas que la protagonista de El sistema del tacto es Nélida, personaje inspirado en su tía abuela inmigrante italiana, este ensayo se concentrará en Ania y Agustín, hijo de Nélida (en lo real y en la ficción). Ambos son narrados por dos voces distintas, y en tercera persona. No existe aquí un “yo” directo, lo cual, a mi modo de ver, intensifica la falta de corporalidad en sus personajes. Es más, en casi toda la novela, estos personajes se perciben como figuras espectrales, dotados de aire fantasmagórico. Ania es hija de un padre argentino que emigró a Chile a comienzos de los años 1970 por motivos de ideología política. No queda claro por qué exactamente, pero debido al contexto de la novela, ambientada a fines de la década de 1970, se deduce que el padre vio en riesgo su vida por pensar distinto a un sistema o régimen de gobierno, y debe exiliarse en el país vecino, Chile. La familia del padre permanece en Argentina y esto hace que durante su infancia Ania, nacida en Chile, viaje por tierra todos los veranos para compartir con los parientes al otro lado de la cordillera.
Lo que sabemos de Ania corresponde a su vida de infancia y a su vida adulta. Los tiempos, pasado y presente, se van alternando y poco a poco van desplegando el tejido de su personalidad. Al momento que su padre le pide que vaya a Campana, Ania es adulta, ha sido despedida recientemente de su trabajo de maestra en una escuela y, como no es muy amiga de las convenciones sociales, momentáneamente se dedica a trabajar cuidando departamentos o mascotas cuando los propietarios viajan. Al parecer, no tiene prisa en encontrar un trabajo formal o de mejor pago. Tal vez por esa sensación de desapego que Ania proyecta a las costumbres sociales (entre otras razones) es que su padre se siente con el derecho de pedirle el inmenso favor de ir a Argentina a representarlo en el funeral de su primo Agustín. Pese a que Ania no tiene interés, termina cediendo ante el mandato del padre, y así llega a Campana. Agustín se encuentra en un hospital; son sus últimos días de una vida que siempre transcurrió en esa ciudad provincial, en la casa de sus padres, sin mayores ocupaciones que las clases de dactilografía y la lectura de novelas de terror, las mismas que prestaba a Ania cuando era niña. Ambos son individuos que no se sienten cómodos en su ser y buscan escapar a espacios tranquilos y que requieran la menor interacción con otros individuos.
A través de la incorporación de fotografías y documentos familiares, Costamagna va formando un intersticio dentro de la misma novela, que llega a funcionar a modo de archivo tanto para el lector como para los mismos personajes. Costamagna indagó en estos tesoros familiares, en esta especie de minimuseo, y encontró, entre otros objetos, fotografías de Nélida (una de ellas aparece en la portada del libro), un manual de dactilografía junto a un cuaderno con ejercicios de práctica del sistema del tacto perteneciente a Agustín, y el Manual del inmigrante italiano[1]. Aparecen en forma breve y fragmentada al principio de cada capítulo, pero no como parte de estos, sino en una página destinada únicamente para el fragmento, como si fuese una pausa comercial de un show televisivo. Y es posible que el lector pase por ahí de manera rápida y sin mayor atención, porque aparentemente no es parte de la historia. Sin embargo, son extractos que con sutileza van permeando de materialidad la noción de la desobediencia. Son instrucciones para habitar una tierra extranjera, para escribir a máquina, mandatos que cada vez que aparecen van plasmando el rebelde deseo de la desobediencia.
Un mandato cualquiera tiene como fin su cumplimiento. Como mencionaba más arriba, la literatura desobediente surge como reacción y denuncia consciente de los crímenes cometidos por individuos en nombre del Estado durante las dictaduras militares. Crímenes que fueron el resultado de la obediencia a un mandato. El psicólogo Dan Bar-On afirma que solo cinco de cada cien perpetradores nazis sufrían de una condición patológica, y que el noventa y cinco por ciento restante cometieron sus fechorías como resultado de la formación recibida, ya sea por influencia de un entrenamiento formal o de ideologías, procesos de socialización o autoridades a las que estaban sometidas (Payne 244). En otras palabras, se plantea que el perpetrador “no nace”, sino que “se hace”. Al menos así se concluyó luego de los experimentos de obediencia realizados por Stanley Milgram en la universidad de Yale, que prueban que la mayoría de los individuos obedece a la autoridad, incluso cuando la orden implica causar daño a otro, sin otra razón más que la de lastimar o violentar[2].
Las normas gobiernan nuestro diario vivir, y las obedecemos sin tener completa conciencia de la autoridad que las impone, ya que algunas han pasado a ser no solo esenciales, sino normales. Cruzamos la calle cuando el semáforo da luz verde, declaramos los impuestos antes de que se cumpla el plazo establecido, cumplimos con horarios laborales, debemos lavarnos las manos con jabón por al menos veinte segundos y varias veces al día, saludar manteniendo un metro de distancia, leemos las noticias que nos impone la empresa Apple en el teléfono con su cada vez más conocida notificación “This is what you need to know” (Esto es lo que usted necesita saber) y que nos despliega los titulares más importantes (para Apple)… y así, la lista de mandatos se extiende infinitamente. Normas de todo tipo, que en la novela de Costamagna se van presentando desde, por ejemplo, instrucciones del sistema del tacto, el cual entrega los pasos para escribir a máquina a través del tacto de las teclas, de modo que los dedos vayan encontrando las letras; o “sugerencias” de cómo comportarse para llevar la fiesta en paz dentro de la familia. “Normas mínimas de convivencia, hija. ¿De qué manual de comportamiento le está hablando el padre?” (129). No le habla del manual de comportamiento del inmigrante, no le habla de un conjunto de reglas que se aprenden en un documento escrito, sino de aquellas que perfilan las acciones del día a día, esas normas que han sido seguidas tantas veces, y en situaciones tan familiares, que ya ni se cuestionan porque además parecen ser completamente lógicas.
A las nueve en punto marcar el citófono, anunciarse con el conserje, soy la hija de mi padre (no mencionar a Javier), tomar el ascensor, tocar la puerta con tres golpes suaves. Ver de reojo la cara que ponen al verlos llegar juntos. Saludar a Leonora, preguntar por cortesía cómo sigue su salud. No escuchar la respuesta. Buscar alianzas con el perro, allá en una esquina, una bola de pelos blancuzca en su camita hecha de mantas. Una miniatura, casi un ratón este animal que ha sacado a pasear cinco veces en las últimas dos semanas. Un perro que la ayuda a pagar el arriendo. Acariciarle el lomo sólo para hacer algo con las manos, tocar su nariz húmeda y dejarse lengüetear las manos. Cederlo a algún nieto de aspecto diabólico que interrumpa la calma e intente ganarse el afecto del bicho. Replegarse a Javier, remoto habitante de otra dimensión. Traspasar la nube de humo y besar a su padre antes de que encienda el milésimo cigarro del día, entregarle el regalo, el pañuelo de seda rojo que él mismo le ha pedido. (158)
Quiero hacer hincapié en que lo que se acaba de describir en el párrafo citado es una secuencia de acciones no extraordinarias, y que, por lo mismo, conforman parte de ese sentido común del individuo, basadas en una racionalidad aceptada. Generalmente la obediencia filial se da por garantizada. O, mejor dicho, se comprende dentro de la sociedad occidental como una actitud natural del ser hijo/hija, que por cierto posiciona al padre como una autoridad también natural. Ania, pese a no querer ir a Campana, se rinde ante el mandato. “Ya nos vamos extinguiendo nena, saca un hilito de voz el hombre para hablar. Y a la hija esas cinco palabras le atraviesan el pellejo. En ese momento, sin decirlo, acepta la petición” (134). Ambos saben que es él quien debería ir a despedir a su primo moribundo en un hospital, pero las razones con las que se justifica hacen comprender a Ania algo que antes no había visto. No es porque su esposa está enferma, no es porque él está viejo y cansado, la verdad es que la muerte de Agustín significa también la muerte de Campana y de esa parte de la familia. El padre no puede enfrentar ese fin, porque sería finalizarse a sí mismo. Claramente, la obediencia de Ania radica en evitar la consecuencia que transgredir al padre podría traer, y es la muerte (metafórica o real) de su progenitor. Entonces, obedecer puede ser un acto que se dé sin resistencia siempre y cuando existan condiciones que nos hagan sentido, o, como le sucedió a Ania, cuando nos “atraviesan el pellejo”.Así como la obediencia, la desobediencia también implica y requiere un cambio de comportamiento; comportarse de una manera u otra conlleva un cambio de espacio, pasar a un terreno distinto al acostumbrado[3]. En El sistema del tacto la obligación de habitar nuevos espacios es literal y constante, y va delineando el tipo de relación y visión que Agustín tiene con Ania, y ambos con el paisaje.
Se nota que a ella le gusta estar ahí, con estos parientes que habitan moradas tan distintas, imagina Agustín, a las de su país. Él nunca ha ido más allá de Mar del Plata (y eso fue hace mucho, con su madre, cuando todavía salían de la casa). La niña, en cambio, va y viene todos los años de Chile a Argentina, de Argentina a Chile por tierra. Ha escuchado tantas veces el relato de la chilenita y de su padre. Que la llanura buscando los rieles de un tren que nunca aparece, mientras avanzan hacia el oriente, que los remolinos como un espejismo, que las paradas en medio de la ruta para orinar o estirar las piernas, que las montañas allá al fondo, que la subida, ¿cuánto falta, papá? (61)
El viaje emerge como una actividad habitual en la vida de la chilenita, que le permite ir conociendo y relacionándose con un paisaje cada vez más familiar. Para Agustín, en cambio, el viaje es una fantasía lejana a la cual accede por medio de los relatos de Ania, que de tanto escucharlos van internalizando en él un deseo intenso de pertenecer a otro lugar. Agustín siempre imaginó, pero nunca llegó a cruzar Los Andes. Fantaseaba con llegar a Chile, pero no por un instinto exploratorio o aventurero, sino por un deseo de salvación. Enredado en sus propias ideas y rutinas, Agustín se va mostrando como un sujeto abrumado por su entorno, doblemente atrapado por su mundo interior y por el exterior, la casa de sus padres. Su caracterización va revelando a un ser liminal, alguien que siempre está considerando lo que podría ser y no es, lo que podría hacer, pero no hace. Puede escribir a máquina, pero no a la perfección. Quiere pedirle a la chilenita que lo lleve a su país, pero nunca se atreve ni a mencionar en voz alta la posibilidad. Quiere abandonar a sus padres, pero no se atreve ni a salir de la ciudad. Siempre está en esa frontera que no lo define ni en un lugar ni en otro. Tal vez sea esa misma característica liminal la razón por la que Agustín proyecte una cierta infantilidad pese a ser un adulto.
Sí puede, ¿cómo no va a poder cruzar esa puerta, atravesar la ciudad, caminar o correr o volar y dejar atrás esta celda? Si pudo hacerlo tu madre, de un lado a otro del océano, a sus veintipocos años. Si pudo hacerlo tu primo, el padre de la chilenita, que abandonó a sus padres, a su parentela, a su tierra, y se fue para siempre al otro lado de la montaña. Pero él no, él es solo el hijo de Nélida y Aroldo. Él no tiene carácter ni dinero ni facultades. Apenas tiene una máquina de escribir que no domina del todo, una radio para escuchar telenovelas, los tangos o la música gringa que logra sintonizar y una montaña de pensamientos que lo sacuden cada día. A la chilenita, en cambio, todavía puede salvarla. O ella puede salvarlo a él. Ayudarlo a salir, aunque no se mueva de ese pisito en el patio compartido. Ella también es hija, ella sabe. Que no se acabe el verano, por favor, que no se lleven a la niña. (264)
¿Por qué a Agustín le urge abandonar su casa? ¿Qué le impide hacerlo? Si sostenemos que Agustín es un ser que permanece en la zona liminal, entonces el tránsito a otros espacios se hace un imposible por naturaleza. Habitar otros territorios solo es factible para él en los rincones de la fantasía. Atendiendo al párrafo citado más arriba, el miedo internalizado a quebrar las reglas es manifestado en su incapacidad de ocupar espacios ajenos a su casa, a su zona de confort. Salir de ahí sin moverse de “ese pisito en el patio compartido” es su aspiración más factible y la más cómoda. Hacer sin hacer. Es un temor, además, a los espacios mismos, ya que o son concebidos como cárceles que limitan su realización de sujeto o son espacios libres que lo exponen a las adversidades externas, a la desprotección. De una u otra forma, los espacios son intimidantes y peligrosos. ¿Acaso necesita un mandato explícito para realmente ejecutar una acción (llegar al otro lado de la montaña)? ¿Acaso su condición filial (es solo el hijo de Nélida y Aroldo) es lo que le asigna esa suerte de un ser inacabado, inconcluso (le falta carácter), tan inconcluso como sus potenciales acciones? Y esto me lleva a pensar, además, si es entonces la desobediencia no solo un acto de valentía (como ha sido valorado el texto de Analía Kalinec), sino también un requisito constituyente de la subjetividad.Si hay algo que nos están demostrando las recientes narrativas desobedientes, además de denunciar públicamente los crímenes de genocidas, y además de la connotación de rebeldía al denunciar a un familiar cercano, es la notable capacidad transformadora que tiene la desobediencia. Porque en el acto de desobedecer no solo está la idea de subvertir o destruir, sino también transformar en algo mejor lo que había antes. Lo que hacen estas narraciones, es interrumpir un espacio donde existía una visión única de la realidad, y así integrar su propia experiencia para contribuir con una perspectiva diferente de un hecho. Sea cual sea la visión que intentan comunicar y hacer visible, en sus voces predomina algo común, que es la desarticulación del sujeto, un sujeto que en el fondo ya no quiere seguir obedeciendo a un orden de cosas que ha sido impuesto, porque ya no le es coherente. “Honrarás al padre”, se repite Analía Kalinec, mientras se narra a sí misma como niña obediente: “Hay que escribir bien, dentro de las normas convencionales. No puedo escribir como quiero o como me sale. Mejor hacer caso” (89). Una niña que sabe que es conveniente seguir las órdenes, pero su proceso interno de cuestionamiento ante la autoridad va rompiendo las reglas impuestas. “¿Dónde está mi papá? . . . El que era bueno, el que me hacía cosquillas… el que me cantaba canciones y me contaba cuentos. El que me llevaba a pescar y me decía que yo era su novia. ¿Dónde está?” (111). Romper dicho orden “cuestiona la idea de la familia comprendida como ente fundante y echa por tierra el mito del hogar seguro, el refugio intocable, los padres como figuras contenedoras” (Jeftanovic 124). Derribar el orden impuesto es además derribar la autoridad, pues la figura que representa la autoridad deja de serlo no solo porque ha cometido una falta grave, sino porque deja de parecer un sujeto vinculado lógicamente a mi propia perspectiva de la realidad.
Las preguntas sobre el lugar del padre, de Kalinec, me llevan a la novela del chileno Alejandro Zambra, Formas de volver a casa (2011), en la que a través de la mirada de un niño se van relatando varios sucesos de los años 1980 en Chile, entre ellos el terremoto del tres de marzo de 1985 y la vida de la clase media en la dictadura de Pinochet. La novela comienza con el recuerdo del niño:
Una vez me perdí. A los seis o siete años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos ―seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido. Que yo sabía regresar a casa y ellos no. (Zambra 28)
El hecho de llegar a casa haciendo uso de sus propios medios y sentido de orientación genera que los padres cambien su mirada hacia el niño. Si antes era un ser completamente dependiente de ellos, ahora es un ser capaz, pues ha realizado con total éxito una acción de adultos. Es más, después de perderse, los padres le dan la llave de la casa, como broche de oro de su nueva independencia. Zambra, al parecer, sugiere que llegar a casa de manera independiente es, en el fondo, comenzar a ser menos niño y más adulto, es ir dejando la influencia de los padres y revelando al sujeto mismo en su propia autonomía. Pero lo que me parece más interesante aún, es que, para llegar a casa y a ese encuentro con uno mismo, antes es necesario perderse de los padres, experimentar en carne propia la pregunta de “¿Dónde está?”. Ya lo advertía el poeta mapuche Elicura Chihuailaf: “Nadie encontrará la llave que nadie ha perdido” (59).
Esta idea del niño perdido sirve para ir descifrando la subjetividad de Agustín en El sistema del tacto, si acaso es su eterna condición filial el obstáculo que se interpone en desobedecer para descubrirse a sí mismo como sujeto. Agustín se reconoce como “solo el hijo de Nélida y Aroldo”, una subjetividad que se ve debilitada y mermada por aquel “solo” anexo a “hijo”, sugerente de una valoración secundaria que hasta en ocasiones es remachada con la autoagresión de la culpa. “Si sus padres se enteraran de que piensa abandonarlos, no se lo perdonarían más. Toda la vida encerrados por ti, toda la vida protegiéndote del mundo y resulta que te arrojas así como así a las tierras desconocidas, a los cielos extranjeros y nos dejas botados. Sos una porquería de hijo” (249). ¿Es posible dejar de ser hijo? ¿Es posible dejar de ser una porquería de hijo? La desobediencia, en la figura de Agustín, es concebida justamente como el cese de la dependencia del hijo para con los padres. Replicar, o al menos hacer algo parecido a lo que sus antepasados italianos hicieron de manera concreta, que es trasplantar su existencia en nuevas tierras, parece una hazaña incierta e inalcanzable. Porque perderse del padre requiere perderse también del espacio que se reconoce como propio. Agustín, un individuo más aferrado a los manuales de dactilografía que al contacto social, cada vez más comienza a revelar la inquietud de salir de su familia y de su casa, de las normas del sistema del tacto, de esa realidad impuesta a la que ha debido obedecer siempre. La oportunidad de escape, según él, es la chilenita, es su sobrina y no él mismo quien puede llevarlo al otro lado de Los Andes. De esta manera, la novela nos va sugiriendo que la desobediencia no reside únicamente en retar la autoridad, sino también el orden desde el cual se intenta desarticular el sujeto. Dejar de ser hijos se ve una empresa realizable en tanto se abandone la tierra de nacimiento.
En el caso de Ania, la sobrina de Agustín, reemplazar al padre no solo requiere un traslado geográfico, sino también uno del tipo conductual, es decir, dejar el territorio de la filialidad para trasladarse al de la paternidad. Y, como si fuera poco, ese traslado implica otro, que es al espacio temporal, al de la infancia, pues es necesario revisar el pasado para identificar qué es lo que debe dejar, qué niñez debe abandonar. Sus viajes de infancia del pasado junto a su padre son los recuerdos más recurrentes de Ania en su vida adulta.
Mientras el padre echaba bencina y hacía trámites, Ania se encuclillaba frente a las rejillas delanteras de los vehículos para rescatar a los insectos aprisionados. Las más afectadas siempre eran las mariposas. A Ania le parecía que eran pájaros en miniatura, pájaros sin canto ni plumas. Ponía un pañuelo en la tierra y las iba acomodando una junto a la otra, con extremo cuidado. Había que socorrerlas y echarlas a volar antes de que olvidaran hacerlo. La cifra era desalentadora: apenas una o dos de cada diez se salvaban. El padre le había enseñado que no debía rasparles las alas, que por nada del mundo se le fuera a quedar pegado el polvito de las mariposas en los dedos. Que si les sacaba esa capa protectora, ese polvo cósmico, decía, les arrebataba la vida. (215)
Al revisar el pasado de Ania, nos encontramos con una niña sin ningún tipo de impedimento o barreras para relacionarse con el mundo no humano, ese mundo repleto de seres vivientes con los que podía interactuar naturalmente. Para ella, la pregunta de Derrida de si el animal sufre no tiene cabida, pues su actitud compasiva hacia las mariposas transparenta en ella plena certeza del sufrimiento de aquellos “pájaros en miniatura”. La felicidad y facilidad de interactuar con la naturaleza da cuenta de su capacidad de generar una relación afectiva con los animales no humanos (considerando que los humanos somos también animales), algo que no le suele ocurrir de manera fácil con las personas a su alrededor. Es más, la idea de formar un vínculo con otro ser humano, dentro del contexto romántico o filial, le parece algo disparatado, absurdo y una opción que tampoco persigue. “Mil veces un gato que un novio, que un hijo” (142), se decía Ania, declaración que, por cierto, no deja de revelar una dosis de descrédito del ser humano (y con ello, de ella misma). Desde la mirada del ecofeminismo, Lizbeth Sagols confronta dos líneas éticas que entregan una visión sobre la relación entre los animales y los humanos. Una es el “igualitarismo extensionista”, que propone considerar a los animales iguales a los humanos por el hecho de que los primeros, por extensión de los últimos, comparten cualidades que los hacen morales; la otra línea, más radical, propone la otredad biológica, y reconoce a los animales como seres que no se parecen a los humanos, por el hecho de que “pertenecen al todo de la vida o de la naturaleza, a la biología, no a la cultura, por ende, no podemos igualarlos a nosotros” (159). Considerando ambas líneas, una que acoge la igualdad y la otra que acoge la diferencia, Sagols sintetiza, entonces, que “los reinos animal y natural son una otredad que nos complementa: una alteridad-mismidad a la que la ética sólo puede aproximarse desde un sujeto tan racional como emotivo y capaz de generar una novedad dentro de sí” (168). Siguiendo este principio, el entorno natural parece ser, no solo el escenario para que Ania se reconozca desde sus afectos, sino también para habitar espacios que ofrecen la libertad de explorar una consumación de su subjetividad, que integra tanto lo emocional como lo racional.
Resulta inquietante ver el contraste en los patrones de conducta que se revelan cuando la relación es con el mundo social o con el mundo natural. Tanto el padre de Ania como la madre de Agustín gravitan en las vidas de sus hijos de manera represiva y materialmente limitante, aun cuando su presencia se acerca más a lo fantasmagórico que corporal, con interacciones intermitentes, al borde de la ausencia total. Es tal vez en este componente espectral donde reside esa suerte de orfandad que los rodea. Lo interesante es que estos hijos huérfanos no se preguntan “¿Dónde está mi padre?”, como lo hace Kalinec, posiblemente porque esa es una pregunta que surge más que nada desde una subjetividad resuelta en la desobediencia, fuera de casa, lejos del padre.
Después de haber pasado unos días en Campana, cuando ya ha sucedido el funeral de Agustín y se dirige a tomar el bus que la va a llevar al aeropuerto en la capital, Ania recorre una ciudad que le parece vacía y llega a tener conciencia de que al cabo de unas horas “ya no será la misma. Será una mujer que ha visto a su padre” (1397). Este punto es importante en cuanto muestra una conciencia del lugar que puede entenderse como paralela a la conciencia de identidad. Hay un autorreconocimiento de subjetividad junto con un reconocimiento espacial. Una vez en el avión, mirando Los Andes desde las alturas, Ania experimenta el desapego físico de su espacio, y con ello, la conciencia interior que la eleva a una sabiduría superior a lo terrenal.
Ella sabe que la montaña está dispuesta a recibirla con sus cuencas abiertas. Aterrizar en tierra pedregosa y armarse un nido provisorio, muy lejos de la mansedumbre humana. Quedarse a vivir entre los musgos que consiguen respirar en las alturas y algún arbusto resistente. Entre alcohones y barbosas. De pronto se le ocurre que el origen de sus problemas es que no tiene jardín. Ania piensa que regar un jardín de noche debe ser como rescatar un pájaro sin canto o atravesar un océano o golpear frenéticamente las teclas de una máquina de escribir. Y que sin jardín ni pájaros ni teclados ni mares abiertos donde poner la mente en remojo, todo se vuelve improbable. Pero está segura, segurísima, de que después de que todo esto pase, tendrá un jardín y lo regará con esmero, como si fuera un pequeño campo del interior, un territorio liberado de los recuerdos y la sangre. (1405)
Así, Costamagna finaliza la novela de una manera íntegra y poco pretensiosa, con la imagen de una ciudad provincial medio deshabitada, un tanto inhóspita, de la cual Ania comienza a despedirse para poder volver a Chile. La voz narrativa se integra a la esencia de Ania, a esa mujer que desobedece las reglas ortográficas y se atreve a decir “alcohones” y “barbosas”, en lugar de halcones y babosas. Atravesar la frontera significó no solo visitar una geografía extranjera, sino habitarla y hacerla suya. Definir los límites de la casa de la familia de su padre, una casa que parece pertenecer más al pasado que al ahora, implicó la desarticulación de su ser. La casa, cuya figura literaria generalmente funciona como un espacio alegórico de la sociedad, aquí se elabora como el lugar donde convergen los recuerdos de cada uno de los miembros de la familia del padre, memorias polifónicas que enfatizan la noción de la memoria como un espacio colectivo y no exclusivamente individual. La casa y los objetos familiares que aún permanecen ahí confunden a Ania y la desestabilizan, sugiriendo que estos, más que fuentes esclarecedoras del pasado, cumplen la función de distorsionar la memoria. Ese espacio intersticial del archivo familiar al que me referí antes no viene a aclarar nada, viene a nublar y a retorcer el pasado, o al menos, a cuestionar la frase de que todo pasado fue mejor. Como lo dice Ernesto Sábato en El túnel, no es que “antes sucedieran menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido” (53). Es precisamente ese “pasado-que-no-aporta-ni-importa” un gesto más de desobediencia en la novela. No reconocer la memoria, o el acto de recordar como piedra fundamental del presente, y, en cambio, encontrar el sentido y realización de la subjetividad en un pedazo de jardín, es el gran acto final de desobediencia, que además deja instaurada la posibilidad de la desobediencia misma de consumar la subjetividad del ser.
___________________________________
Notas[1] El Manual del inmigrante italiano es uno de los documentos que a principios del sigloXX comenzaron a ser editados y divulgados entre los italianos que viajaban a Argentina con el propósito de encontrar mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades. De esa época es que se consolida el dicho “hacer la América”, para expresar la idea de la riqueza fácil o lograr mejor situación económica que en el país de origen. El Manual del inmigrante italiano da “consejos” para poder interactuar apropiadamente en la sociedad argentina, y es citado por Costamagna al principio de algunos capítulos. Uno de los consejos señala, por ejemplo: “No se fuma ni en los tranvías ni en la plataforma. El aviso ‘está prohibido salivar’ significa vietato sputare” (749)
[2] Este estudio sobre la obediencia fue realizado entre los años 1961 y 1962, y citado en Unsettling Accounts, de Leigh A. Payne. En el mismo texto se mencionan experimentos más recientes, como el de Philip Zimbardo en el año 1971 y un estudio sobre los torturadores brasileños llevado a cabo en el año 2002, que afirma que los entornos o ambientes en los cuales se permite la violencia y se premia a los sujetos por sus actos de violencia, estimulan y alimentan a los perpetradores o criminales.
[3] Respecto a la desobediencia me parece imposible no pensar en los “Recados” de Gabriela Mistral, una serie de mensajes (o algo parecido a lo que hoy conocemos como columnas de opinión en un medio escrito) que mandaba a Chile desde el extranjero. Pienso en uno de ellos en particular, “Menos cóndor y más huemul”, escrito desde París en 1926 y que aparece por primera vez publicado en el diario chileno El Mercurio. En este recado, que hace referencia a los dos animales que aparecen en el escudo de Chile, Mistral destaca la inteligencia, sensibilidad, belleza y precisión de los sentidos del huemul por sobre las cualidades del cóndor, el cual no es más que un “hermoso buitre”. La poeta, con esta comparación, está advirtiendo que la historia de Chile se acerca más al cóndor, ave que solo puede atacar desde la altura con un picotazo encima de su presa. Su recomendación es que el país deje de mirar al cóndor como símbolo supremo de la fuerza de la nación, y que aprenda a ver en el ignorado huemul un ejemplo de formación de país. Dicho de otra manera, nos llama a que desobedezcamos al mandato nacional establecido y miremos en una dirección alternativa. Es muy probable que ella misma, que vio en el extranjero espacios más acogedores para su realización intelectual y personal, se haya sentido identificada con el huemul, un ser injustamente desvalorado en un sistema gobernado por la dominación masculina agresiva. Un ejemplo de esta discriminación a su trabajo se registra en el año 1922, cuando Mistral fue llamada por el Secretario de Educación de México, José Vasconcelos, a participar en la reforma educativa de ese país. El entonces presidente de Chile, Arturo Alessandri, afirmó que había “otras chilenas más inteligentes y dignas de ser invitadas a semejante labor” (Siebert). Después de visitar Chile, y en respuesta a lo dicho por Alessandri, Vasconcelos envió un telegrama asegurando estar “más convencido que nunca de que lo mejor de Chile está en México” (Siebert). Entonces, con toda certeza, puedo afirmar que Mistral fue una desobediente por excelencia. Volviendo a su recado, ¿no es acaso una obra conativa dirigida a las autoridades a aplicar más astucia y sensibilidad en su forma de gobernar? Me parece claramente que “Menos cóndor y más huemul” tiene mucho que ver con la desobediencia y con el arte de presidir un país, ya que busca de una manera u otra la obediencia del pueblo… un arte difícil y muchas veces sin resultados fructíferos. Mistral está diciendo que es necesario ser más huemul para gobernar, para hacerlo con más inteligencia y con todos los sentidos puestos en las necesidades de la sociedad, para construir un país en el cual las personas quieran vivir, un país al cual amar, y en última instancia, un país al cual obedecer. Nos hace ver que, finalmente, haremos caso a una orden mientras ésta forme parte de una situación coherente y racional.
________________________________________
Obras citadas—Alcoba, Laura. Trilogía de la casa de los conejos. Madrid: Alfaguara, 2018. E-book.
—Amaro, Lorena. “Niños que hablan fuerte”. Revista Nomadías 15 (julio 2012): 289–294.
—Ávila, Benjamín (dir.). Infancia clandestina. Argentina, España, Brasil: coproducción Habitación 1520, Historias Cinematográficas, Antártida, Academia de Filmes, 2012.
—Bartalini, Carolina y Verónica Estay Stange. Escritos desobedientes: historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Buenos Aires: Marea Editorial, 2018.
—Bruzzone, Félix. Los Topos. Buenos Aires: Mondadori, 2012. E-book.
—Chihuailaf, Elicura. De sueños azules y contrasueños. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2013.
—Carri, Albertina (dir.). Los rubios. Argentina, Estados Unidos: producción Albertina Carri y Barry Ellsworth, 2003.
—Costamagna, Alejandra. “Huesos y jardines. Discurso de recepción del Premio Atenea 2019 a la mejor obra literaria narrativa por El sistema del tacto”. Atenea, 26.523 (2021): 39–402.
–––– El sistema del tacto. Barcelona: Anagrama, 2018. E-book.
–––– En voz baja, Santiago de Chile: LOM, 1996.
—Derrida, Jacques. The Animal That Therefore I Am. Translated by David Wills. Nueva York: Fordham University Press, 2008.
—Donoso, José. Casa de campo. Barcelona: Seix Barral, 1978.
—Eltit, Diamela. El cuarto mundo. Santiago de Chile: Planeta, 1988.
—Fernández, Nona. Fuenzalida. Santiago de Chile: Mondadori, 2012
—Jeftanovic, Andrea. Hablan los hijos. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2012. E-book.
—Kalinec, Analía. Llevaré su nombre: la hija desobediente de un genocida. Historia Urgente n.o 8. Buenos Aires: Editorial Marea, 2021. E-book.
—Markovitch, Paula (dir.). El premio. México, Francia, Polonia, Alemania: coproducción Kung Works, Mille et Une Productions, Staron Films, IZ Films, FOPROCINE, 2011.
—Mistral, Gabriela. “Menos cóndor y más huemul”, Recados contando a Chile. Gabriela Mistral Universidad de Chile. Web. 27 de junio de 2022.
—Payne, Leigh A. Unsettling Accounts: Neither Truth, Nor Reconciliation in Confessions of State Violence. Durham: Duke University Press, 2008. E-book.
—Pérez, Mariana Eva. Diario de una princesa montonera, 110% verdad. Buenos Aires: Capital intelectual, 2012.
—Robles, Raquel. Pequeños combatientes. Buenos Aires: Alfaguara, 2013.
—Sábato, Ernesto. El túnel. Barcelona: Seix Barral, 2010. E-book.
—Sagols, Lizbeth. “El cuidado de los animales en el ecofeminismo. Síntesis de las posturas ambientales”. Zooética. Una mirada filosófica a los animales. Coord. Paulina Rivero Weber. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
—Siebert, Francisca. “Gabriela Mistral y la educación: una historia entre las sombras”. Universidad de Chile. Noticias. Web. 7 de abril de 2016.
—Wood, Andres. (dir.) Machuca. Menemsha Films, 2004.
—Zambra, Alejandro. Formas de volver a casa. Barcelona: Anagrama, 2011. E-book
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Alejandra Costamagna | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"Territorios para la desobediencia como constituyentes de la subjetividad en 'El sistema del tacto', de Alejandra Costamagna".
Por Eva Palma.
"Generación Hijes: memoria, posdictadura y posconflicto en América Latina".
Hispanic Issues On Line 30 (2023).