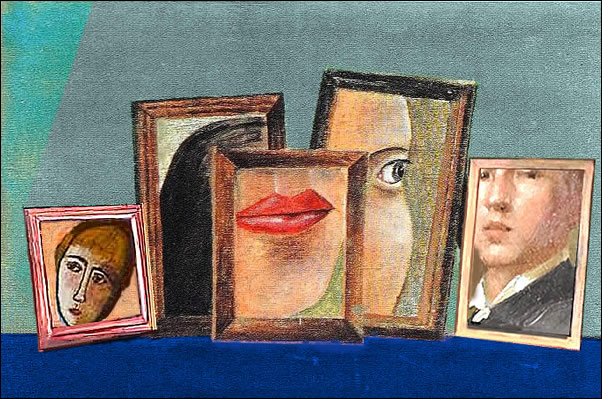Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Adrián Marcelo Ferrero | Autores |
Extraños, extranjeros y argentinos
Por Adrián Marcelo Ferrero
Tweet .. .. .. .. ..
Prólogo
Una noche de mayo, ya madrugada, me encontré diciéndole a un amigo: “Porque yo siempre he sido un exiliado. Un exiliado de mi ciudad. Un exiliado de mi lengua”. En verdad había sido un expatriado, en todo caso, acudiendo a un símil que representara en el lenguaje la idea potente de distancia, de extranjería, sin haberme movido jamás de mi sitio natal, para decirlo en un oxímoron. Yo jamás había militado en agrupaciones políticas y tampoco había sido blanco de persecuciones de ese tenor. De todas formas, la sensación de hostilidad de un lugar hacia su habitante fue evidentemente lo que me condujo a pensar en estos términos belicosos: el habitar una geografía vivida desde la incomodidad. Me resultó sorprendente escucharme decir algo así. Porque si bien en alguna oportunidad había leído teorías acerca de que los escritores somos exiliados de la lengua, de que, como dice Derrida, escribir poesía es escribir una lengua extranjera a partir de la propia, lo dije con tal convicción, elocuencia y espontaneidad, que la frase tuvo un carácter persuasivo en primer lugar para mí mismo. Nunca había pensado mi ejercicio de escritor en esos términos (sí en otros), pero me interesó profundizar en algunas de sus posibles claves. Y seguí.
De modo inesperado entonces dos frases pronunciadas prácticamente al azar —o no tanto— desataron toda suerte de ideas, pensamientos y asociaciones en mi mente al punto de que me llevaron a reunir material que había escrito previamente (lo que también me dio qué pensar) y a regresar a films, a lecturas, a vidas de pintores o cineastas. Además de empezar una investigación en la que me vi fuertemente comprometido.
Efectivamente, yo me había sentido toda la vida un exiliado en mi ciudad. Yo empleaba la expresión “exiliado” sin el peso de la emoción profunda y la persecución política violenta que suele contaminarla frente a regímenes fuertemente dictatoriales. Siempre mantuve una relación tensa con las instituciones, aún la académica, a la que pertenecí durante largos años incluso hasta después de la instancia de doctorarme. La vida académica fue un trabajo al que me consagré durante quince años luego de graduado en mi vida profesional vigorosamente. Yo sabía que un momento clave de mi educación se estaba jugando en esos momentos. Y no los desaproveché. La política no me interesaba. Asistía a un país que no respetaba ni el saber ni la educación pública (en términos generales) eran una prioridad y eso me produjo siempre un repudio visceral. La Argentina, la ciudad de La Plata, la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente, si bien eran mi país y mi ciudad natal y de residencia estable, no sentía que fueran mi hogar. Mi hogar había sido la lengua de algunos libros, de algunos autores, la poética visual de ciertos cineastas o dramaturgos. Sin embargo, había tradiciones que me unían fuertemente a ella, así como un linaje familiar comprometido con ideales (educativos, formativos, de justicia, de excelencia académica, creativos, éticos) a los cuales yo no estaba dispuesto a renunciar porque ellos sí hacían de mí la silueta identitaria y la ideología que organizaba mi inteligencia. Pero veía mi esfuerzo profesional fuertemente degradado en otras áreas que no hacían lo propio y sin embargo estaban investidas de un prestigio vergonzoso. Ser escritor era ser un fuera de la ley (social). Un improductivo. Un plebeyo. Un outsider. Esa falta adaptativa al medio en el que desenvolvemos nuestra vida, tiene también sus ventajas, dato que no conviene desestimar. Los márgenes son siempre productivos. La ciudad cuenta con una muy buena Universidad, en la que yo me había formado y aprendido los recursos con los que luego, entre otras cosas, sería un autor. Lo fui desde 1989, a mis 19 años, publicando en revistas literarias o en el diario de mi ciudad. Tengo ahora 54 años. Y otra experiencia édita. En particular mi carrera se internacionalizó tempranamente. Y tuvo mucho que ver en ello el sistema académico y la presencia tutelar de algunos mentores y mentoras.Me había sentido un exiliado de mi lengua, porque me había despedido de ella en su mero carácter instrumental y la había comenzado a habitar desde sus zonas más recónditas y profundas, las que la vinculaban a la creación literaria. Esa zona ígnea, visceral, que nos conecta con lo más privado y lo menos social. Y también me había sentido un exiliado de mi sociedad más inmediata, por varios motivos. Había habido intensas zonas de integración y fuertes lazos con algunos miembros de esa sociedad (que se mantenían perdurables), pero por otros me había sentido singularmente herido por la exclusión. Y la literatura había constituido la manera de encontrar una suerte de hábitat, de protección, de país en otro país, de ciudad invisible en otra ciudad (jugando con Italo Calvino), en un sentido tópico en el cual, bajo la protección de un tegumento, preservarme de agresiones, sentirme productivo y ganarme dignamente la vida. Además de crecer y potenciar mis capacidades, de perfeccionarlas y ejercerlas también en el extranjero. Publicar mucho en el extranjero me tomó como un regalo de joven. Eso sorprendió en torno de mí. Pero creo que al primero que sorprendió gratamente fue a mí. Mi vínculo más fuerte académicamente hablando fue con Universidades de los EE.UU. y algunas revistas culturales independientes también de ese país. Produje una cantidad inconcebible de textos para revistas académicas norteamericanas y para revistas de cultura independiente de distintas partes del país y del mundo. Pero NY fue el epicentro.
Quisiera ser bien claro en este punto para evitar malentendidos incómodos o perturbadores, especialmente con personas que han padecido persecución política, confinamiento o con organismos de DDHH. El significado que yo le otorgo en este contexto a la palabra “exiliado” no es el que obligó de modo compulsivo durante las dictaduras a abandonar el país a los perseguidos políticos y a refugiarse en otros. Sino, muy por el contrario, a un significado metafórico, de índole privada, ligada a una zona de la emocionalidad de rechazo o repudio. Aludo a una situación de ajenidad, una sensación de impermanencia, de extranjería, de toma de distancia respecto de lo que se supone es lo nativo, lo natural (incluso lo habitual), lo inherente a nuestra identidad ciudadana en la ciudad de La Plata. Un platense. Yo era un platense en NY.
Y aclararé más aún las cosas, a qué aludo con la expresión “exiliado de la lengua”. Una persona habitualmente utiliza el lenguaje en su vida cotidiana, tanto oralmente como por escrito, con una intención comunicativa, de diverso orden y cualidad. Pero un escritor, precisamente para percibir en su carácter sensible la experiencia del lenguaje, debe tomar distancia de él. Apartarse de su uso cotidiano para centrarse en su uso en el orden de la poética, e incluso en algunos casos de su estructura congelada de modo convencional (en la medida en que eso resulte posible, sobre todo en la escritura de cierto tipo de textos literarios) para desarmarla y volver a armar su propio puzzle. Para identificar sus mecanismos de poder y aprender a burlarlos con astucias. Hay mecanismos naturalizados. Porque, precisamente, la escritura literaria, la poesía más precisamente, se propone romper sus lugares cristalizados, cuestionarlos, manipular el lenguaje a los efectos de producir nuevos significantes, significados, sentidos y nuevas resonancias (en términos ideales, no siempre logrados, se trata siempre de tentativas) con la convicción de poder dar a conocer nuevos referentes imaginarios. Cuestionar el referente a partir de manipular el signo. Hacerlo no solo desde el discurso poético. Sino ampliamente desde el discurso literario que disloca. Yo escribía poemas, ensayos, cuentos, reseñas de libros, crítica literaria (más ampliamente), crítica de cine, nouvelle para jóvenes, libros de entrevistas a autores argentinos y latinoamericanos (varones y mujeres), guiones de cortometrajes, dramaturgia para adultos y niños, cuentos para niños, crítica sobre literatura infantil. Escribí una novela a la que no le encontré dignidad estética. Pero la experiencia de escritura se cumplió. Yo, simplemente, escribía literatura. Yo era un escritor. Punto.
Esta vivencia se potenciaba por el conocimiento avanzado de una segunda lengua y otro más sumario de una tercera. Lo que si bien, en algunos aspectos se supone otorga riqueza, cultura letrada, prestigios y brinda recursos, también constituye formas a través de las cuales quienes las poseen adoptan cierta distancia de su lengua nativa, cotejan significantes y significados, los contrastan y operan comparatísticamente. El signo para designar el mismo objeto puede ser otro, alternativo al de nuestra lengua nativa. El escritor busca equivalencias y realiza las naturales operaciones de traducción. Por añadidura, esa lengua dominante en mi caso es el inglés: la gran lengua del imperio. La lengua oficial. La lengua imperial. Y también el de las díscolas poetas del norte de la revuelta, tal como bien lo ha documentado y traducido la autora argentina María Negroni en sus antologías sobre poetas norteamericanas del siglo XX. Con lo que, si bien yo había elegido consolidar mis conocimientos en esa área (se trataba de una decisión, de una opción, no de una obligación compulsiva), también estaba atravesado por relatos, formas y gramáticas ajenas, extranjeras. Había estudiado lenguas clásicas en la Universidad y el griego antiguo sigue presente y cotidiano en mi vida con sus etimologías y la posibilidad de historizar la lengua española en su versión rioplatense, que es la que yo cultivo. No obstante, fuera de algunos textos literarios, expresivos, o alguna traducción literal para mi tesis doctoral o el resumen del abstract de un paper, yo no ejercía la traducción literaria. Intenté en una época traducir un grupo de poemas de Poe, Coleridge, Wordsworths, Blake…Un fracaso parcial. Tal vez hablar y leer una segunda lengua sí era estar habitando otro universo significante extranjero. Y respecto de los ciudadanos extranjeros (de distintos países anglosajones) manejaba —de modo imperfecto— una lengua que me excluía de una posible integración a su cultura. Especialmente a su cultura letrada.
Simultáneamente, me he sentido por una serie de situaciones personales, un exiliado de mi ciudad y, concretamente, de mi entorno social. Esta experiencia del exilio está asociada, es una emoción muy profunda, asociada a experiencias dolorosas si no traumáticas, a diferencia de la primera variante, a la integración y la inclusión social, que también se dieron en mi caso diría que más tardíamente. Vamos, que tampoco soy un paria.Y me refiero a todo esto porque considero que un escritor es, ante todo, un apátrida. Es un ciudadano del mundo pese a que hable una sola lengua: la nativa. Mora entre voces, circula entre textos, entre autores y autoras de distintos países, tiene acceso a manifestaciones del género que no son las mismas y tiene acceso a manifestaciones de los géneros literarios, también de modo plural. Sus textos viajan vía la Internet a latitudes distantes, accede a otros a patrias lejanas, sus textos son traducidos, su palabra y él con ella pierden lo que tuvieron de querencia primera, de pronto lo que he escrito en La Plata ahora está en Chile bajo la forma de un artículo o un poema y esa intimidad cobra una publicidad propia de los papeles éditos. Pero mis palabras, mis ideas, mis descripciones, han viajado por el mundo entero, incluso en traducción.
La ciudad de La Plata, de la que no me he movido más que para un viaje a Francia de estudios y otros viajes a Uruguay, Chile y Brasil por turismo, es un pueblo grande o ciudad chica. Y lo que me irrita de sus habitantes es que conocen las historias de la vida de todo el resto, deformadas hasta límites incalculables. Es cierto que hay refugios, espacios de producción del conocimiento y de innovación. De creación, de formación, de aprendizaje incalculable aquí. Pero los grandes maestros se han ido muriendo, quedan las generaciones que son sus herederas y que hacen su vida diurna en Buenos Aires o el extranjero para regresar a dormir a estos arrabales de La Plata por la noche. Ya las grandes cabezas han desaparecido de este mapa cuadriculado.
Estas reflexiones se suscitaron esa madrugada de mayo de 2017 a la que ya aludí, etapa en la que yo estaba atravesando por una serie de procesos a mi juicio transformadores de mi personalidad y de puntos de vista respecto de mi identidad, de mi biografía y formulándome preguntas. Rearmando mi biblioteca. Con una fuerte interlocución con algunas personas que me conocían o me estaban conociendo o empezando a conocer. Y con algunas lecturas que tampoco me resultaron azarosas.
Precisamente, esa noche, yo estaba terminando un texto complejo de definir desde el punto de vista de los así llamados géneros literarios. A medio camino entre la novela, la autobiografía, el cuaderno de notas, el diario, los carnets, la crónica, la no ficción. Su autor: Enrique Vila-Matas. Su título: París no se acaba nunca. Tan feliz que ni me enteraba (2003).
En él un español de Barcelona emigra a París porque está interesado en vivir momentos formativos intensos y capturar nuevas experiencias recreativas. Su vocación al principio resulta errática. O, en todo caso, no sabe cómo encauzarla. Hasta que a medida que progresa el libro, el autor termina, luego de no pocas vacilaciones, por consagrarse a la escritura creativa. Aparecen argentinos expatriados en el relato de sus andanzas por territorio parisino. Algunos argentinos que yo había leído y reseñado para revistas.
La escritora y cineasta francesa Marguerite Duras le alquila una buhardilla en la que comienza a residir y allí se inicia una larga aventura bajo la forma de un relato que culminará con el punto final a una novela. Que es el punto final a un libro. Y que es el punto final del libro que yo estaba leyendo. Y es el punto de partida, ya definitivo, de su decisión de ser un escritor.
A partir de la lectura de París no se acaba nunca me formulé muchos interrogantes. Acerca de la escritura, los escritores y del relato de experiencias. De los viajes. De París como espacio iniciático (una París que yo conocía, una París de cultura artística). En primer lugar disfruté de ese texto. Pero aprendí lo que significa para un emigrado el lento proceso que demanda, ser guiado por materiales, lecturas, otros productores culturales y estímulos, la relación con condiscípulos y maestros en el camino hacia importantes lecciones. Y de una educación lejos de su patria. De un aprendizaje a partir de la más completa ignorancia. En la cual uno camina a tientas. Que una persona atraviesa acompañado pero siempre, también, a solas. Y quisiera subrayar ese “a solas”, porque si bien todo ser humano está dotado de ciertas aptitudes o dones, y puede eventualmente desarrollarlos y desplegarlos en toda su plenitud (o no), necesita también de ciertas condiciones elementales para llegar a un destino, digamos, exitoso.
Simultáneamente, el narrador del libro vive esta relación muy intensa con Marguerite Duras, quien un día le entrega un papel con algunos puntos o notas que son esenciales a sus ojos para tener en cuenta a la hora de escribir una novela. El autor, con su nula experiencia en el oficio, entra en la más completa desesperación. Y esas pistas lo sumen en la inquietud porque no las comprende y lo despistan aún más. Porque son complejas. Y porque son ambiguas. Y porque provienen del genio con el que de pronto él se pone en contacto. Hasta que poco a poco va analizando y procurando desentrañar a solas o con amigos o condiscípulos algunos de esos núcleos y se lanza a escribir su novela policial. Ese camino se clausura, el día que él se despide a Marguerite Duras, y ella, con estas palabras, literalmente, “en su francés superior”, tal como lo define el narrador, le dice: “Usted escriba —me dijo— no haga otra cosa en la vida”.
Esa frase de Marguerite Duras, una mujer de irreprochable talento, determinará para siempre, su futuro (y determinó el mío en ese momento). Porque oficiará de estímulo. También de mandato. Pero por sobre todo será la forma de consolidar de manera definitiva, una vocación. Una vocación obstinada, a la que nada nos hace renunciar.
Hurgando en mi biblioteca pensé en autores que pudieron sentirse exiliados de la lengua, exiliados de su patria o, si así se prefiere, expatriados, para evitar confusiones. Exiliados de su ciudad. Estos autores que a mí me habían dicho tantas cosas importantes, que habían estado tan cercanos a la hora de mi educación, de pronto me invitaban a leer sus libros. Pero a leerlos de una cierta manera. Bajo cierta clave. Recuperé esos fragmentos de mi identidad, esos salvoconductos algunos de los que volvieron más habitable el mundo en los términos en los que habitualmente yo lo vivía y yo lo escuchaba y yo lo habitaba. Y fue así que comencé a escribirlo de otro modo. A contar el cuento. A contar mi propia historia.
Elijo aquí cinco autores y autoras argentinas que pasaron por la experiencia de vivir durante largas temporadas en el extranjero por diversos motivos. Algunos incluso morir en esos territorios distantes. Y leo sus libros, hago una lectura de estos cinco libros (a los que podría sumar muchos otros de los suyos), como la parábola de mi vida. O la parábola de mi escritura literaria (mejor). Los leo apasionadamente y escribo sobre ellos. Porque cada uno tocó una fibra íntima que me ya no me dejó intacto, sino que me hizo sentir cómodo en su lenguaje literario, cobijado en él. Un lenguaje cosmopolita. Eso que cifra un modo de ver el mundo. Eso que soy profundamente y no a la vez. Alguien en un equilibrio inestable en su relativo a una sensibilidad argentina y cosmopolita. Argentina e internacionalista. En estos autores y autoras encontré o creí encontrar fragmentos de un patchwork en el que reconocerme. Alguien también de un visceral fervor nacional. Ávido por leer a sus compatriotas.
CasosCartas extraordinarias. Ilustraciones de Fidel Sclavo (cartas apócrifas, 2013) por María Negroni
Fingir es todo un arte. Como lo saben los actores, los mimos y los mentirosos. María Negroni, juguetona esta vez, se propone, urdiendo una autobiografía armada, trazar un patchwork de ficciones que fingen ser cartas que fingen provenir de plumas célebres que fingen ser celebridades. Como es habitual en Negroni, fabuladora esta vez, en su germen de ficción más patológica, predominan las musas
anglosajonas. Eso no sólo es una marca de lecturas y escenas de infancia. Es otro mapa o (como ella prefiere) otro ADN. Enlaza una serie de operaciones autobiográficas que van de la errancia neoyorquina, pasando por sucesivas traducciones de poetas angloparlantes, ensayos sobre arte y cultura literaria norteamericanos, cursos y seminarios en los que, merced a sus poderosos milagros, logró segregar este libro no sé si como producto pero sí como sistema.
Las cartas, convengamos, son una sustancia tan etérea como el aire que las deposita en un buzón o, acaso, las guarda como hoja en un alhajero o una caja de música.
Ese efecto etéreo, inconsútil, es al que acude Negroni para fraguar su treta: donde hubo plumas, habrá desplumados, donde hubo tinta, habrá palimpsesto, donde hubo originales, habrá ya no sólo lo apócrifo (bajo forma de delito) sino también una forma de neutralizar a un grupo de autores aparentemente letales aludiendo a su trastienda desangelada.
Las cartas, pese a su aparente libertad, son recursos altamente codificados y, tal vez por ello Negroni se sirve de ellas para, como un foco infeccioso que afecta a un cuerpo sano, tomar por asalto, merced a la corrosión de los signos, del tranquilizador y previsible statu quo, que expulsa toda forma de lo inquietante.
Negroni los cubre, agazapada, con la capa del prestidigitador, y, más aún, los encubre porque los protege de sus pecados. Se muestra, en toda su orfandad, como una suerte de escritora cuyas citas de autoridad toma la decisión de desviar hacia los lugares sémicos que le convienen. Quizás, los más seguros, los más amparadores para ella.
Como toda escritora, como todo ser a la intemperie, Negroni descorre un velo, al mismo tiempo, en el que desnuda la incomodidad del artista (enfermo, abandonado, enfadado, traicionado, estafado, pobre, indigente), y toda esa galería fantástica, todo ese museo negro le sirve (bajo la forma del secreto) para perpetrar nuevos crímenes.
Cadáveres, cadáveres, cadáveres, parecen decir al momificarlos los críticos a algunos de estos autores, glorificándolos, o bien confinándolos a un panteón de segundones del cual no quedan exentos ni lo kitsch ni lo patético, ni acaso lo naïve. Los críticos, con su dedo severo, sobrevuelan estas páginas, con un aire doctoral que pretende, sin ser irrespetuoso, sí arbitrario y hasta despectivo.
Negroni, respetuosa de una infancia y una adolescencia que percibe con nostalgia, pero que en verdad funciona como una coartada inventada, imprescindible en su carácter de artista, para sobrevivir, reivindica o necesita reivindicar una zona que para la haûte culture resulta verdaderamente inadmisible. Ella la volverá literariamente respetable. Literariamente decente. Literariamente interesante. De jerarquía literaria. Porque les restituirá complejidad.
Hay atisbos, bien es cierto, de figuras rodeadas de cierta pátina de orgullo patriótico. Tal el caso de Melville, o incluso el de Poe o Salinger (más un autor de culto). Pero son las excepciones. Lo excepcional, parece afirmar la crítica, jamás puede habitar a las musas infantojuveniles. Se trata de versiones que neutralizan la belleza, que consagran la estupidez y la estulticia, que están reñidas con el genio. Y es allí donde Negroni realiza su intervención sustantiva. Porque si bien ella misma tiene esa misma percepción de que está trabajando muchas veces con una ficción indefendible (como en el caso de Heidi), no carece de la ceguera para advertir que hay allí un resquicio por el que un artista contemporáneo puede colarse, como un matón, y trabajar creativamente, desde la genialidad, desde el desafío, desde la mirada lúcida con materiales que no son estrictamente nobles. Y llegar a la infancia. Un Edén de todo artista.
Entonces, recapitulo: desafiante, Negroni regresa a esa infancia/juventud menos para desentrañar un enigma (el de una identidad, por la que dice clamar), que para extraviarse en ella, extraviarse y que sea una excusa para su oficio de poeta.
Es sabido: lo apócrifo no está reñido con lo verosímil. En tal sentido, cada carta, pese a ser rigurosamente una pieza de invención, guarda un verosímil tan estable (rasgo que prosigue, por cierto, a lo largo de todo el libro), que puede ser leída como una antología, la colección o la antología de un epistolario.
Hay, preciso es decirlo, conexiones muy complejas y sofisticadas. Como la que Carlo Collodi le envía a Paul Auster a propósito de Pinoccio, o bien la que Luisa May Alcott le escribe a Emily Dickinson. No me digan que no son verdaderos prodigios.
Habitando esa zona del miedo en la que se retorna a la infancia y a la adolescencia en busca de inspiraciones pero también de una intencionalidad que adopta la forma del proyecto literario, Negroni en lugar de hallar refugio se encuentra con la elocuencia del dolor, el padecimiento y la intemperie.
Porque cada carta (que es un relato) no narra una historia por lo general dichosa. Muy por el contrario, se trata de diatribas, reclamos, quejas, exigencias, confesiones penosas y obligatorias, promesas que se sabe no se cumplirán. Estos autores, más que ser evocados por Negroni, han sido mutilados por una sensibilidad atenta a tomar de ellos y sus obras sólo lo que le conviene para que, como una serial killer, sembrar de clues el itinerario de un parricidio o un matricidio.
Incluye algunos autores no estrictamente infantiles, como el caso de Mary Shelley y Edgar A. Poe, o Salinger, porque afirma (o conjetura) que han sido decisivos en su historia de lectora. No obstante, la fórmula no es tan sencilla o, en su peor variante, sencillista. Es la clave, la pista, el mostrar la hilacha de alguien que sigue y sigue y sigue leyendo. Quiero decir, si bien puede rastrearse aquí una arqueología de las lecturas, como un hojaldre, no menos cierto es que se rastrea la identidad de escritora. Y no solamente porque se haya leído mucho o poco, sino porque ya hay un germen allí de inconformismo, de subversión ambiciosa por abarcar lo extraordinario, como adjetiva su título y salirse de la monotonía, el filisteísmo y la mediocridad que están por fuera de todo arte.
Este libro es un colmo. No sólo porque se plantea como una forma de lo maravilloso, sino porque adopta todos los matices que la destreza de autora puede desplegar: una falsa erudición o erudición salteada, como quería Sylvia Molloy de Borges, o bien el afán por concebir una obra maestra de un escritor segundón. Todo Parnaso, parece decir Negroni, puede ser saqueado y, debidamente combinado, con la alquimia de una pluma en llamas, producir un relámpago, que en este caso sería una carta, pero que en verdad es un nuevo género literario.
En algunos casos abundan los reproches: personajes a sus autores, o bien autores a editores, o bien autores a sus familias. Lo cierto es que se evidencia ese costado tramposo y hostil con que se le presenta el mundo a cualquier artista. Pero no menos cierto es que la gloria ha sido tan permisiva como para ser revisitados o, en un acto de resucitación, de respiración boca a boca, y transferir ese hálito que un cadáver requiere para volver a escribir. Y a escribir en plena combustión.
Se trata de cartas extraordinarias. Un poco porque el libro es único en su género. Pero otro poco porque se trata de piezas de un museo inexistente que ahora ingresa al orbe literario ya no género, ya no especie, sino forma que viene a hacer estallar tanto lo epistolar, como lo autobiográfico, como lo referencial, hasta una lograda ficción que, de modo demente, se apodera de todo, todo lo engulle, golosa, y no se arredra ni siquiera ante la necesidad, en ocasiones, de apelar a hipótesis descabelladas. Entre la ignorancia del lector, los avatares de un verosímil razonable, como antes referí, y un lector crédulo, las cartas son cartas y cada autor es cada autor.
Mención aparte merece este juego de anclajes iconográficos de las ilustraciones de Fidel Sclavo, que consagran y refuerzan, en otra clave, el otro costado de la ficción: la carta que se saca del sobre y puede ser descifrado desde su mero trazo. O bien cada obra total, cada poética, juguetea con cada carta y en la cual desde cada carta es posible leer una poética.Pienso que Cartas extraordinarias viene a realizar todo tipo de desmanes. Desmantela la noción de representación y de autorrepresentación, de biografía, biografema y autobiografía. De sujeto, de sujeto mujer, de enunciador. De autor, narrador, lector, receptor, emisor. Toda categoría clásica de aquella galería tranquilizadora y mesurada que permite que los profesores de literatura podamos ganarnos la vida más o menos dignamente, queda en evidencia que es pura impostura, mero disfraz, macaneo. Se denuncia, casi de un modo cínico (pero no malicioso), como es habitual en María Negroni, la ignorancia de todo lector. Y de todo autor. Se trata, como es obvio, de una escritora inteligente, que ha alcanzado las cimas de ciertas zonas de la sabiduría y la exploración de las cuales le resultaría imposible retroceder. O dar un paso al costado.
Cada vez menos me inclino a pensar que Cartas extraordinarias sea un ADN. No es un origen. Es pura patraña que lo sea. Se trata de un texto que viene a depredar toda forma del origen. En su singularidad, pretende añorar un pasado que en verdad repudia al punto de necesitar reescribirlo como ficción crítica para ser tomado en serio.
Las cartas pueden ser leídas como capítulos, como libros, como fragmentos de una novela, como narrativas parciales, como falsos testimonios (lo que configura, como es sabido, una figura penal), como las líneas de una mano que no hurga sino que lanza algo que ni siquiera tenía.
Pura novedad, puro futuro, pura fundación, puro big bang, Cartas extraordinarias efectivamente lo es. Su lectura refuta o (como quiere Borges) confuta toda forma de la tradición. Como es habitual en María Negroni, algo nuevo nace de la nada, algo amanece, algo rompe en llamas, y otro universo, nada menos que otro universo, es creado. Y al séptimo día, María Negroni, por fin, descansó.
Vudú urbano (narrativa breve, 1985) de Edgardo Cozarinsky
Me referiré ahora a la experiencia de otro argentino, cineasta y escritor, también radicado en París, pero “un trashumante” y “un solitario”, como suele definirse, porque me parece que condensa buena parte de esta atmósfera de enrarecimiento que, precisamente Vila-Matas cita como uno de sus precursores y que, según su criterio, se adelantó especialmente con su libro Vudú urbano a muchas de las formas
narrativas que luego adoptaría la narrativa contemporánea. El libro se editó por primera vez en inglés y fue escrito en inglés y luego autotraducido por su autor al español. Este conjunto de operaciones anómalas evidentemente lo marcan. Pero veamos qué tiene para decirnos Edgardo Cozarinsky acerca de su riquísima experiencia con la exploración de nuevos lenguajes y nuevas formas.
¿Puede decirse que Vudú urbano es tan sólo el envés de una postal, como Ricardo Piglia define este libro? Desarrollaré a continuación algunos de mis puntos de vista sobre él.
Vudú urbano (1985), (Bs. As., 1939), fue su primer libro y lo hizo originariamente, como ya lo mencioné, en inglés (“la lengua de lo literario”, en los comienzos, según declara el autor). Traducirlo luego al español no fue sólo un gesto de cortesía. Sino sentar precedente de una poética que ya se había fundado o comenzaba a hacerlo. Esa tradición ya ejercida, como se recordará, por Samuel Beckett o Vladimir Nabokov en el siglo XX, entre otros, produjo en el texto sin duda modificaciones estilísticas además de dotarlo de una impronta que lo latinoamericano no logra captar de lo anglosajón y viceversa. De modo que allí ya partimos de un primer “malentendido”: aduce razones interesantes en las que no me detendré. Saludado y prologado por amigos que ya eran celebridades poderosas como Susan Sontag y Guillermo Cabrera Infante, fue recuperado recientemente también con auspicioso, entrañable y lúcido prólogo por Ricardo Piglia.Este fragmentario conjunto de textos compone un complejo mosaico, unidos todos ellos por una costura invisible. Ha gozado de escasa circulación en nuestro país pero de mucho prestigio. Es, para ser completamente fieles a la verdad, un libro de culto.
Conocí Vudú urbano hacia 2002, cuando el país caía hecho trizas, y me resultó, como mínimo, fascinante. Jamás había leído nada parecido. No se parecía a nada anterior. Era único en su género. Fundamentalmente resonó en mí un tono, un eco, una música, además de un color (porque el texto tiene un cromatismo, ese color del tiempo que viene del pasado, un color no raído pero sí atravesado por la singularidad), que yo diría que es el del blanco y el negro de las fotos que ahora es un artificio y antes era una fatalidad. Cozarinsky, en cambio, afirma que este libro consiste en un conjunto de postales. Porque define este volumen precisamente como eso, postales separadas por citas. Por citas como robos, agregaría yo. Como hurtos, Pero también como transacciones. En definitiva palabras, como quien dice “de contrabando”. Y yo digo fotos y no postales porque hay siempre un sujeto o más de uno que me recuerdan situaciones y no es de naturaleza paisajística. Paralizados. Son momentos de un diálogo o de una escena.
Ese tono en blanco y negro al que aludo (que no es el gris, porque hay aquí contrastes, matices, hay sepias, hay un rosa viejo) no es sólo el de los objetos o el de las atmósferas o el de los ámbitos. Es el que tiñe la completitud de toda la recopilación. Ciudades sobre todo europeas. Un circuito urbano: una París en la que se goza pero también se está a solas y como fuera de foco, como si llamara más a la inquietud o la melancolía que a la hospitalidad (he ahí el arte puro de la extranjería), pese a ser una ciudad serena, pese a ser una ciudad lenta, sin prisas, una patria de la cultura. Que habla también entonces, ese segundo idioma que es el idioma del arte. Piezas de museo, monumentos, objetos preciosos, esculturas, fuentes, jardines tallados, conmemoraciones de artistas. Y libros. Pero no tanto como uno podría suponer. Está también presente la música. Más la que se trae encima o retrotrae, la que ya se ha escuchado que la que resuena en el presente. Una música que se aspira a recuperar como figuras para un álbum más que escuchar, reconstruir abandonándose a un gratuito acto gozoso.
Y esa nota final con la que Cozarinsky cierra el libro es definitiva. Y yo creo que posiblemente su parte más radical. La patria como sinónimo de padre, la lengua nativa como lengua materna, y las ceremonias de la traducción y del exilio de las cuales el oficiante es el hijo. De quien esa tierra es y ya no es su terruño. Porque ya no tiene padre y ya no tiene madre. Ha perdido la tierra y ha perdido la capacidad de simbolizarla. Ha perdido sus referentes familiares, a los que buscará en algunos de sus films. El narrador de este libro se debate entre un pasado de relaciones encontradas con su país y un país o varios que lo han acogido pero que alojan en su seno la nostalgia. En estas postales (estas vez sí postales), entonces, hay siempre un cobijo transitorio, como si esos panoramas no albergaran más que como podría hacerlo el cuarto de un hotel.
Cada fragmento o foto del libro está fechado. Y esas temporalidades no son inocentes. Están entre paréntesis (como si fueran un dato accesorio, lo que en un punto las vuelve paradojales). Y remiten a una de las etapas más virulentas de la Historia argentina: de la Triple A, pasando por los momentos más carnívoros de la dictadura, la del terrorismo de Estado. Y acosan como fantasmas evidentes a quien fecha estos fragmentos, como si su forma de contestación cultural a esa barbarie fuera el antídoto de la cultura literaria, de la alta cultura. A este protagonista/cronista/autor estos retazos lo estremecen porque lo remiten a experiencias del orden de lo vivido por él o por sus seres queridos; a anécdotas propias o ajenas, referidas por terceras o experimentadas en primeras personas, a las que resulta imposible sustraerse.
Los desplazamientos del narrador serán el primer paso migrante que ya no lo abandonará. Siempre habrá partidas. Así como por propiedad transitiva, siempre habrá nostalgias. Será un extranjero en todas partes: aún en esa zona más palpitante pero que corre el riesgo a cada momento de necrosarse: la de la escritura.
Hay intensas descripciones que proliferan como podrían proliferar los significantes si uno se pusiera a pensarlos según el modo como trazan silencios en una frase o blancos en un párrafo. Esos frescos de una etapa y de un lugar ponen el acento más aún merced a las citas inconmensurables, de grandes escritores y filósofos, que como interludios de una pieza de cámara, lenta, pausada y de pocos personajes o instrumentos se deja escuchar pero no deja decir demasiadas cosas al lector. Más bien lo dejan en silencio. El lector atiende, curioso, como un mirón, a esta vida errante: un personaje de una moderada extravagancia que ha frecuentado de joven la vida universitaria en la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires y ha conocido la pasión por el cine y por la literatura. Como quien dice: “los dos amores de su vida”. Que lo seguirán acompañando de por vida.
No podemos sino agradecer a Ricardo Piglia que, antes de su partida, por todos lamentada, haya tenido el gesto profético y el acierto del rescate para el siglo XXI de una obra culminante del siglo XX. Para leerla, releerla, como gema que es, como prosa premonitoria, como pieza única en su género. Como territorio incierto, sin horizonte, movedizo, del expatriado que por fin se expresa en un alfabeto nuevo.
Yo nunca te prometí la eternidad (narrativa extensa, 2005) de Tununa Mercado
Sumida en la perplejidad y la obstinación de su propia dicción, la escritura de Tununa Mercado (Córdoba, 1939) anuda su ademán enunciativo al de una búsqueda. Estructurada bajo la lógica de una pesquisa, esto es, de la persecución denodada del sentido (¿un mapa de ruta?), la última novela de Mercado organiza y dosifica muy sabiamente una pluralidad de materiales heterogéneos (diarios íntimos, cartas, entrevistas, relatos testimoniales, correos electrónicos, entre otros) cuya carga referencial, de otro modo, hubiera amenazado con convertir este texto en un alegato. Avisada de este peligro, Mercado va urdiendo una sutura secreta, sutilmente invisible, que articula la
abigarrada multiplicidad de los materiales y los vuelve legibles como totalidad porque ante todo los vuelve legibles como texto autónoma hecho de partes fundidas. Ese ejercicio mediante el cual Tununa Mercado los cose, se logra merced a una compleja y solapada operación de montaje por la cual atiende tanto a la búsqueda de coherencia cuanto a la de cohesión.
Frente a la inteligibilidad y la previsibilidad propios de toda narrativa convencional, Mercado les opone la provisoriedad de sus propios borradores, interrogados una y otra vez como los hitos de un trabajo en progreso. Así, entre los distintos sustratos que conforman el espesor de la narración, interludios configurados por la intercalación de diferentes registros genéricos, el texto especularmente se vuelve sobre sí mismo, sobre su hacerse, su leerse y su escribirse, su decirse. Esto es: sobre su propia génesis de escritura. La ya señalada atención prestada al acto de la enunciación literaria, emparienta este libro de Mercado con algunos de Andrés Rivera, como La revolución es un sueño eterno o El farmer, por citar tan sólo dos ejemplos claros donde es visible este recurso tan evidente de una prosa que se resiste a narrar sin antes revisarse delante del lector, sin pudor, para que asista a ella en el mismo devenir de su creación.
La presente novela, que ganó la Beca Guggenheim 1998 en la categoría de ficción y que demandó cerca de cinco años de trabajo sostenido, parece interpelarnos, una vez más, en su excentricidad. ¿Cómo invocar, frente a la pulsión que toda escritura suscita, una historia enterrada y fragmentada en muchas voces, en muchos testigos, en muchos rastros, en ocasiones contradictorios? Esa pregunta fundante de todo acontecimiento de escritura, pero en especial de la de Mercado, es la que subyace a toda la maquinaria del libro. Única, reacia una vez más a los rótulos o catalogaciones, la escritura de Mercado no encaja en ninguna opción tipológica y de modo indócil se resiste a ser cartografiada. Escapa a ellas precisamente porque no entabla con la tradición una relación fluida sino discontinua. Su escritura es pura renovación, puro rapto y no pide del cobijo de una genealogía, ni de la adscripción cómoda a una escuela o un grupo. Más bien Mercado trabaja sobre los silencios de la tradición. Frente a una historia de las escrituras, fijadas en figuras, tipos, hitos, libros o clásicos paradigmáticos, como pretenden optimistamente las historias literarias, la textualidad de Mercado no esconde su propio desamparo y su propia insularidad.
Yo nunca te prometí la eternidad inaugura un nuevo patrón de inteligibilidad para la obra de su autora. Valerosa defensora de una economía de lo pequeño, munida de una captación de lo real que atiende a la variación de los objetos y procesos a través de sus inflexiones más imperceptibles, la escritura de Mercado no consentía nunca en el “tono mayor” de cierta narrativa. Tal vez por considerarla grandilocuente o solemne. Refugiada en una economía del detalle y de lo diminuto, sobrecogida por los intercambios más leves, por la dimensión de lo mínimo, del detalle como algo significativo, Tununa Mercado había edificado una obra de culto, admirada y preservada de la mirada pública por la escasa exposición y circulación de su persona y de sus textos. Libros como En estado de memoria (1990) y La letra de lo mínimo (1994), La madriguera (1996) o, incluso, Narrar después (2003) trabajaban obsesivamente sobre la experiencia vivida más que sobre la pura invención. A medias entre la narración y el ensayo, jugando a moverse entre los intersticios de los “géneros literarios”, la literatura de Mercado plasmaba la peculiaridad de una subjetividad que buscaba diferenciarse como femenina donde el deseo (no sólo a través del obvio cultivo de la literatura erótica) y lo libidinal adoptaban una forma específicamente discursiva. Ahora, en cambio, lejos de la miniatura, Mercado afronta un desafío macroscópico: dar cuenta de una historia privada (pero que en su trama condensa los grandes conflictos y nudos de la historia europea del siglo XX), que tiene mucho de excepcional y que ha conocido de primera mano, sin traicionar al narrarla la cuota de combatividad que supone su enunciado. ¿Cómo preservar, sería la pregunta, la revulsión del enunciado en el acto de su propia enunciación? ¿cómo evitar que pierda la cuota de imaginación salvaje o memoria salvaje que se vuelve viva? Así, al acto reproductivo de transcribir documentos, propio del copista, se suma el acto creativo del escritor puesto a redactar una serie de interludios, propios de una poiesis.El texto se funda en una escena mítica de desamparo: la de la separación accidental de un hijo de su madre. El éxodo tiene lugar en Francia, cuando los militantes antifascistas escapan de la ocupación nazi. La historia, llena de azar y destino, a un tiempo, está enmarcada por toda la violenta y desapacible Europa de la primera mitad del siglo XX. El extravío, el desamparo, significado tan presente en otros textos de Mercado, se actualiza no sólo en la separación de Sonia y su hijo sino, años más tarde, entre Sonia y su esposo Robert y Sonia y su madre. Si los límites físicos que circunscriben el afecto y la intimidad son los de la proximidad y la contigüidad, lo que va a acontecerles a los personajes de Mercado es el avatar de una distancia, una distancia que los textos (sobre todo las cartas, pero también los testimonios y los diarios) procurarán remediar y reparar como trauma.
La operación de la traducción supone otras suboperaciones complejas de equivalencia y equipolencia mediante las cuales dos sistemas semióticos (y no sólo dos lenguas) entran en contacto y en conflicto. Traductora del francés ella misma, Mercado deambula entre varios universos significantes, cuyo resultado será, siempre, la pérdida y el duelo que le sigue como reacción natural a ella, al tiempo que una conciencia sistemática de los límites y las trampas culturales.
La figura de Walter Benjamin, interlocutor y amigo de Sonia, identificado por las incompletas iniciales de WB, subraya en su propio desvalimiento, en una deriva cultural incierta, señalado por su rechazo de los constreñimientos y protocolos académicos de su época, un punto de contacto con la autora, el espacio en el que puede pactarse una alianza.
Polifónica en su registro y polisémica en su estructura, esta novela o, más propio sería decir, esta narración extensa, pone en relación de afinidad las situaciones traumáticas de la persecución y el exilio (experiencias que la autora y su familia conocieron durante los años de sendas dictaduras militares argentinas) de hombres y mujeres que, desde espacios geográficos y cronológicos diversos, se opusieron al avasallamiento de la libertad por obra del totalitarismo. La escritura, como acto de resistencia y de combate, en su carácter propiamente performativo, ensaya una salida a la barbarie, para recurrir a uno de los términos de la dicotomía sémica argentina más socorrida y fundante.
Imbricados diestramente por la mano de Mercado, todas estas voces, en su pluralidad de índoles, parecen ejecutar la misma partitura. Afrontando todos los riesgos y toda la tensión que implica el narrar, Mercado reescribe lo que sólo la intimidad puede revelar: la miseria de los piojos y la mugre en un campo de concentración, su extrema corporalidad abismada en prepotencia, el intolerable maltrato o, también, los síntomas posteriores a la tortura de quienes, oriundos de Francia, habitan con zozobra en el exilio mexicano.
Vehículo de memoria, forma de restitución vaciada de todo didactismo, de toda estridencia, de toda demagogia, la escritura de Mercado no crea a sus precursores, sencillamente porque no los tiene. Intensamente política, intensamente poética, clama por una bella reparación. Y por una atención inaugural.
Maizal del gregoriano (poesía, 2005) de Arnaldo Calveyra
Entre la iluminación y el rapto, entre la revelación y el despertar, Maizal del gregoriano tiene lugar en muchos tiempos simultáneos. Hay un aquí y un ahora, que es la abadía de Solesmes, donde se afina el oído, se reposa y se atiende a las mínimas inflexiones del sonido y de la física del mundo: el roce de las túnicas, el golpeteo de la lluvia sobre el tejado, el silbido y el ulular del viento. Hay un allá, un pasado y un entonces, una patria atribulada, atravesada por conflictos políticos y sociales que desgarran a quienes en ella han nacido o vivido y que
a muchos de ellos los ha expulsado bajo la forma del exilio. Entre esa paz monacal, acaso irreal, y esa voz trémula del hogar, difícil de entonar y verbalizar, se dibuja una edad dorada que se añora y de la que, en el fondo, nunca se ha partido. El campo, Mansilla, Entre Ríos, el rocío, los maizales, cuyo sonido al viento se asemeja demasiado al del canto gregoriano de los monjes de la abadía de Solesmes.
Las primeras notas de este libro datan de la década de 1960, cuando su autor, Arnaldo Calveyra (Mansilla, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1929-París, 2016), se recluyó en un convento acongojado por la pérdida reciente de su madre y una necesidad: la de la contemplación y, quizás, el trabajo del duelo. Ante esa soledad transida de dolor nace una evidencia: la de lo sagrado de todo lo inerte y lo viviente, incluso lo fenecido. El texto alude en su tono elegíaco a esa mortaja y acude a resucitar experiencias remotas, soterradas, excitando un tejido necrosado, que en un punto alcanza la plenitud.
La voz poética es una voz autobiográfica, diáfana y opaca al mismo tiempo. Además de atender a la tensión lírica de toda obra inconmensurable y rabiosa, como esta, no desatiende las atrocidades de la Historia política reciente de Argentina y su dictadura militar como tampoco las de la Alemania nazi. En ellos se sintetizan la opresión y lo que Hannah Arendt llamó “la banalidad del mal”, aquella forma burocrática y acaso en un punto frívola por lo automática y lo fugaz (pero feroz) mediante la cual la tortura y la muerte eran administradas de modo reproductivo y serial, sin pasión. La poesía, como todo antídoto, es la otra cara de esas muertes: su capacidad redentora de hablar, de crear: su Eros. En este y otros sentidos se trata de un texto prosopopéyico.Poesía devocionaria, sí. Pero también poesía que ilustra toda la conflictividad de lo social, invocando la figura tutelar de Bertold Brecht, quien como nadie logró hacer coincidir necesidad estética con urgencia política en un mismo proyecto creador.
Lo más curioso y notorio de los textos de Arnaldo Calveyra (Cartas para que la alegría, Iguana-iguana, El libro del espejo, Si la Argentina fuera una novela, El origen de la luz, La cama de Aurelia, El hombre de Luxemburgo, entre otros títulos publicados en su país, América, Francia y el resto de Europa) es su capacidad para hacer confluir los registros de los distintos géneros literarios (narrativo, lírico, dramático, ensayístico; todos los cuales, vale la pena aclararlo, ha cultivado), confirmando que se trata de taxonomías torpes y arbitrarias, en un punto absurdo, al estilo clasificatorio capitalista, tipologías textuales de una pobreza conceptual de las cuales un creador puede y hasta debe prescindir. Por momentos versificados, por momentos narrados, por momentos dramatizados, los fragmentos de este libro mágico y perturbador se entrelazan tejiendo un canon y una danza, leve y sutil, como la de los dedos de una mujer en su costura o los de un escritor oriental dibujando con su pluma, o aquella motricidad fina de la cocinera que salpimienta haciendo rozar sus yemas. Se trata de dar cuenta, a través de una poética de lo mínimo, de experiencias mayores, acaso de carácter cumbre. De la percepción sensible se pasa a la percepción estética.
El maizal evoca imágenes visuales, auditivas y físicas de la flora de los pagos natales de Calveyra, pero también de lo que los conquistadores españoles hallaron cuando llegaron a las así llamadas Indias. Riqueza originaria, fruto radiante y generador de esclavitud y pillaje, el maíz metaforiza nuestra propia pauperización y la capacidad de nuestra opulencia. De rapiña y usura. Es el testimonio de la depredación.
No temo decirlo: Arnaldo Calveyra ha escrito un libro mayor. Su maizal, sus cantares y la sonoridad de sus compases, parcos en adjetivos y ricos en una puntuación abrupta, premeditada para prolongarse en un efecto lírico, esparcen momentos de dolor y plenitud, verdaderas epifanías que parecen más una transcripción que una creación.
Habitante de la ciudad de La Plata hacia la década del ‘50, a la que emigró para cursar su Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de esa ciudad, Calveyra estuvo radicado desde la década del sesenta hasta su muerte en Francia, adonde lo llevó una beca de investigación del gobierno francés para estudiar la poesía trovadoresca y donde formó su familia. Desde París llevó adelante un proyecto poético renovador, silencioso y único. Sin hacer ruido, Calveyra, organiza una poética sin embargo central. Escribiendo en una lengua segundona, de temas que no son los más aclamados por la lírica de moda, consigue lo inconcebible. Acaso concibió al universo todo como un convento en el cual estaba llamado a encontrar estupor y perplejidad y transcribir su partitura. Como dice Calveyra en este libro: “No poetizar la voz, que las voces sigan emergiendo a medida que guardas el compás. No reescribir la partitura”. Su arte, como su persona, dibujan la temperatura y el color de cada palabra, asumiendo el carácter cromático y termométrico del lenguaje al que aspira, acaso una indagación muy profunda en los dispositivos cargados de emotividad y dolor de la historia de la lengua: una filología poética, donde se entrelazan el drama, el combate y las heridas, pero también la fe y la utopía.
Sumido en la plenitud de lo real, experimentando sus aristas sagradas y profanas, donde Salomé se encuentra con Juan el Bautista, los mitos religiosos son evocados para subrayar que detrás de toda premonición hay una catástrofe y detrás de toda renovación una remisión al pasado remoto. La decapitación, como la seducción y la solicitación, se articulan para nombrar lo temido: el fantasma de morir por el capricho de otro u otros, los poderosos.
Calveyra ya se ha retirado del ruido del mundo. Lo ha contemplado. Ha escrito. Mejor dicho, ha transcripto, atento a sus voces más recónditas, aquellas que nacen de lo hondo, que habitan la lengua entre sus dobleces. Ya ha sido dicho: en el lenguaje están inscriptas todos las riñas y las batallas de la Humanidad. ¿Qué repone un poeta, qué replica? Toma partido, escribe, reescribe, escucha, canta, transcribe, beligera. Lo que ha emanado de su singular subjetividad es algo prodigioso. Disfrutémoslo, sumerjámonos en su texto, como en toda maravilla, en todo obra maestra.
Vivir entre lenguas (ensayo autobiográfico, 2015) de Sylvia Molloy
“Después de todo. ¿En qué lengua soy?”, es la frase final del libro Vivir entre lenguas de la escritora y crítica literaria argentina Sylvia Molloy radicada en EE.UU. desde hace muchos años.
Al comienzo afirma de sí, que “es trilingüe” o se “crió trilingüe”. Pero luego enmienda el énfasis de esa afirmación. Porque en verdad la adquisición de esos idiomas fue sucesiva, bajo la forma de napas. Primero el español nativo, la lengua de comienzos. Luego, alrededor de los tres años, su padre, hijo de irlandeses radicados en Argentina, comenzó a hablarle en inglés (pero simultáneamente haciéndolo con suesposa en español). Finalmente, poco más tarde, adquirió una nostalgia: el francés perdido de su madre, inmigrante de esa ascendencia. Que ella recuperó en un viaje con una beca para doctorarse en París.
El libro es una profunda, perspicaz, aguda indagación que vacila entre lo autobiográfico y lo ensayístico o, si así se prefiere, la meditación metalingüística. Ejemplos, casos anécdotas, viñetas, momentos de su vida sobre todo, idas y vueltas en la temporalidad, van marcando los compases de un aprendizaje exigente que demanda el “ser habitado” y “hacer pie” en tres lenguas, pese a que la intensidad y la exigencia de esas prácticas sea distinta y también tenga ventajas distintas. Recordemos que básicamente Molloy se desenvuelve en el territorio anglosajón profesionalmente hablando, si bien sus libros han sido escritos casi todos en español y circulan por el mundo entero también en traducciones.
Pero no obstante, hay siempre una nostalgia por giros, expresiones, frases hechas, vulgarismos, extranjerismos, incluso, que regresan de un modo espontáneo y hasta insospechado, que la sumen en el desconcierto. Por otros, lo que gana la partida es, en ese viaje a la infancia o a la adolescencia ciertos malentendidos, cuando se deja fascinar por una expresión que luego la desencanta cuando descubre su verdadera formulación en su idioma originario.Porque si de algo habla este libro es del modo desconcertante en que un sujeto (en este caso Molloy, un sujeto mujer) convive dentro de sí haciendo pie o, más ligeramente, moviéndose entre signos, provenientes de lenguas aprendidas. Pero en la nativa ese “hacer pie” en ocasiones la hace trastabillar, tropezarse, incluso caer o herirse (por evocación o por torpeza o por temor a delatarse).
Está la lengua del estudio, la investigación y la docencia. Los papers y los libros. Sus “tretas” para comenzarlos cuando está sumida en la parálisis o el bloqueo la asaltan. Comienza a escribir en inglés como para “aflojar la mano”. Está la lengua del pasado, que remite también a una lengua fechada, antes de partir de la Argentina (este es, recordémoslo, un libro autobiográfico). Y está esa lengua más de pasaje, también vinculada al estudio, que se sabe, se ha aprendido, en la que se ha escrito una tesis doctoral pero que se ha construido sobre fragmentos hurtados o préstamos a un director diestro, escribiendo frases en papelitos para después apropiárselas en el uso. Suerte se salvoconductos para aferrarse a una identidad lingüística insegura. Y a una argumentación en la cátedra.
Hay un colmo: por ejemplo el instante privado en el que habla con sus mascotas, incluso gallinas, dato ante lo cual un amigo queda profundamente perplejo.
Y Molloy traza una tradición rica, fecunda pero no exenta de conflictos (quizás el conflicto –dato interesante- sea inherente a la poliglosia) y un catálogo, un estudio de casos, entre los cuales incluye, a individuos tan heterogéneos como Guillermo Enrique Hudson (William Henry Hudson, en verdad, cuando decide tomar la pluma), Elías Canetti, George Steiner, entre otros, quienes atravesaron por estas experiencias (que fueron muchas). Se habla, en un caso, del trauma del uso de varias lenguas en un hijo inerme. En otro, de una renuncia para forjar un mito de origen.
Lo que uno podría imaginar como un mundo de puertas abiertas, de posibilidades infinitas y ante todo de una mirada optimista y axiológicamente connotada de modo positivo, adopta matices, tornasoles, contrastes porque, visto “de puertas adentro”, el trilingüe o el políglota por momentos los padece. Esa zona de la intimidad más recóndita en la que hay tironeos, tensiones y las culturas chocan, son zonas de colisión en las cuales la dimensión social y cultural no conviven de modo pacífico en el sujeto. Incluso se llega en algunos casos al padecimiento.
Ser “pescado” en su país, “delatado” por el acento lo sume al sujeto de la enunciación en la alteridad y, por lo tanto, en la ajenidad y en el ostracismo. O por citar una marca de un producto que no se fabrica hace años, que se ha dejado de fabricar, cuyas empresas han cerrado, fechan su infancia en un estadio de la lengua y de la Historia incuestionable. Acudir a inevitables arcaísmos es otra de las formas de la delación. Finalmente, dentro de algunos hogares, se hablan tantas lenguas, incluso en el seno de una misma frase, circunstancia que provoca la frustración de quien por ajenidad de “outsider” sufre. También irrumpen anacronismos.
Creo que este libro de Molloy es un libro clave. Revisa, como decía, desde las profundidades más recónditos en diálogo con la afectividad y las raíces (la zona más radical de todo individuo) su identidad de extranjería cuando alguien es “rica de lenguas” (pero no necesariamente experimenta el confort). Atenta tanto a paradojas (las suyas y las de mundo) junto con una tópica de los idiomas que la alojan y la alejan. En las que ella se siente hospedada (más o menos hospitalariamente) en la casa de las palabras. En sus distintos recintos, Molloy busca sus recovecos. En ellos, o quizá entre ellos, escribe y, por sobre todo, hace su literatura. Una poética de lo simultáneo. Allí no se siente una apátrida, allí quizás pise con pie de plomo definitiva, fatalmente, monolingüe.
Telón
Este conjunto de obras literarias (y el resto de los corpus completos de estos autores y autoras que quedan por fuera) dialogaron durante largos años conmigo (y lo siguen haciendo) planteando toda una serie de preguntas, perplejidades y dudas en torno de mi condición identitaria que estabilizaron y desestabilizaron mi poética. Identidad que asocio a una pertenencia que no se siente tal en una ciudad o un país que no se experimenta, como dije, como espacio de amparo. El efecto difuso de extrañamiento que producen todos estos textos que están todos a la avanzada de los siglos XX y XXI demuestra que ese enrarecimiento del discurso literario, que ese efecto de incertidumbre y hasta de desasosiego suele otorgarlo la profunda emoción y convicción de extranjería e incomodidad en un sitio que se vive al mismo tiempo como propio y como ajeno. Pudiendo ser éste la misma lengua. Pero cuidado. Estos textos hacen algo más. Cuestionan desde el lenguaje literario el orden de lo real y, con el ello, el signo. Enrarecen la atmósfera narrativa o poética porque su escritura problematiza el referente. Son la literatura en lengua española del futuro.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Adrián Marcelo Ferrero | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Extraños, extranjeros y argentinos
Por Adrián Marcelo Ferrero