Proyecto
Patrimonio - 2008 | index | Adriana Arriagada de Lassel | Autores |
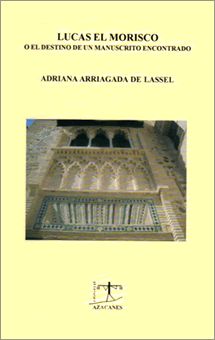
Adriana Arriagada de LASSEL
El manuscrito de lucas, el morisco
2006
* * *
El manuscrito de Lucas, el morisco
Novela con fondo histórico, sobre un amplio marco geográfico que abarca España, Francia, el Mediterráneo musulmán y la América Española. Sucede en los siglos XVI y XVII, en la época de la expulsión de los moriscos. El personaje es un emigrante de la época, que pertenece a dos culturas y dos religiones hasta que a los 25 años asume su hispanidad cristiana.
Emigra al continente americano (Las Indias) como un "llovido" (hoy diríamos un clandestino, un sin papeles) y funda allí una familia. Al final de su vida cuenta su historia y lega el manuscrito a su hijo Juan.
Los dos últimos capítulos se refieren a dos descendientes de épocas diferentes: un jesuita del siglo XVII y un buscador de oro en California, del siglo XIX, por cuyas manos pasa el manuscrito. Este, finalmente, será encontrado en Chile, país adonde llegó el buscador de oro, descendiente de Lucas, el morisco español.
INDICE
- Sobre unos viejos manuscritos encontrados en un perdido
pueblo de Chile. |
1 |
Primer Cuaderno:
Cap. 1 La familia materna |
12 |
... .. .. . 2 En las afueras de Toleitola |
32 |
... .. .. . 3 Un hijo de la ciudad |
64 |
... .. .. . 4 Primeros dolores, primer amor |
82 |
... .. .. . 5 La atormentada juventud |
99 |
... .. .. . 6 La expulsión |
115 |
... .. .. . 7 Cae la última hoja de Ummi |
135 |
... .. .. . 8 De Agde a Sevilla |
163 |
... .. .. . 9 Adiós a España |
202 |
... .. . . 10 "Esta es buena tierra..." |
219 |
Segundo Cuaderno:
Un jesuita en la Baja California |
244 |
Tercer Cuaderno:
El tío Julián cuenta |
251 |
Epílogo |
259 |



- 3 -
UN HIJO DE LA CIUDAD
Aquel cambio fue duro y difícil de aceptar para un mozuelo acostumbrado a las caricias femeninas, a la familia numerosa, al aire de un patio amplio donde compartían niños, adultos, animales y flores. La casa oscura y silenciosa del abuelo helo mi alma y aun mas la encogieron sus palabras, al escucharle decir, el primer día, que haría de mí un buen cristiano: el horror que me habían inculcado sobre ellos las enseñanzas de Amet y Yucef hizo que de pronto me viera esclavo de los los turcos, con gruesas cadenas a los pies. Lleno de congoja, al otro día me escapé de casa, corriendo de prisa por calles estrechas que subían y bajaban, esperando encontrar la puerta desde donde divisaría el Arrabal. Pero me fui en sentido contrario y me encontré en el puente que se alza sobre la parte estrecha y honda del río sin reconocer en él al Tajo alegre y de verdes riberas de nuestros paseos familiares.
Cuando la tarde fue cayendo, hambriento y cansado deshice camino y regresé a la villa por el mismo puente, sin saber qué haría después. Sin más testigo de mi desamparo que mi propia soledad, me senté sobre un poyo, en la puerta de una casa, esperando que algo sucediera y así fue como más tarde vi acercarse a un hombre al que reconocí y que me reconoció y al que fui a abrazar corriendo. Era el tío Francisco, el hermano de mi padre, que apretándome contra su pecho, decía: "estábamos tan inquietos, muchachito, ¿dónde estabas?". Aquella noche cenamos los tres juntos, mereciendo una buena mesa tras las inquietudes pasadas. Y como siempre la calma llega después de la tempestad, me acosté tranquilizado y aún contento de estar junto al abuelo en su gran cama de bronce, en la habitación más grande de la casa, que era dormitorio, escritorio, comedor y aún sala de estar. Después de un breve corredorcillo se entraba a los dominios del tío, la habitación donde él trabajaba sus esculturas de madera y donde dormía, en un ángulo del cuarto.
Al otro día, ninguna luz entró en la habitación a despertame y ningún gallo anunció el amanecer; tampoco ningún perro ladró y ningún borrico rebuznó. En la casa del abuelo reinaba el silencio al que, a pesar de todo, me acostumbré y cuando, más tarde en la vida, la soledad se instalaba a mi lado era el silencio de mis años mozos que reencontraba.
Pero Martín y Francisco no eran hombres callados; con ellos conversé durante horas y durante años. Francisco me enseñó su oficio y con el abuelo inicié más de un diálogo que sólo hoy, cuando he llegado a la edad que él tenía entonces, me siento con la capacidad de responder, porque veo que sus anhelos son ahora mis anhelos y lo que dolía entonces, duele ahora también, porque en esta secuencia de la vida de la que él me hablaba yo soy su imagen, su retrato y él se miraba en mí. Primero me enseñó a hablar el castellano porque llegué a su casa con la algarabía que hablábamos en el Arrabal, que era un árabe castellanizado o un castellano arabizado. "Tienes que limpiar tu lengua de tanta impureza", me dijo al oirme hablar, "y expresar lo que sientes y lo que piensas con palabras claras y buenas. Hablando así se conocerá que eres un toledano de vieja estirpe". Eso era su orgullo y su herida: ser un "toledano de vieja estirpe".
La familia Alvares venía de una antigua raíz, afincada en la ciudad cuando Toledo era todavía un reino moro. Fueron testigos de los cambios que el tiempo deja en su marcha y vieron el fasto, la riqueza y la maravilla con que vivía el último de los grandes reyes de la medina toledana: al-Ma'mún ben Di-l-Nún. En la huerta situada más allá del puente de Alcántara, entre bellos jardines poblados de árboles frutales, el monarca había hecho construir su palacio real, la Almunya. Fue allí donde acogió al rey cristiano Alfonso, quien vencido por su hermano Sancho, buscó refugio en la corte arábiga de Toleitola, como llamaban entonces a la villa. Al-Ma'mún hizo construir, junto a su palacio, otros aposentos y pabellones que servirían de discreto y tranquilo retiro a su huésped castellano. Y ambos se reunían en la alberca del jardín, a charlar y refrescarse mientras oían el tintineo del agua que se deslizaba de lo alto de una cúpula para caer a lo bajo del estanque. Se podían también refugiar dentro del quiosco que allí había y gozar de la belleza de las vidrieras, adornadas con diversos colores e incrustaciones de oro. "Ya ves, me decía el abuelo, que a pesar de la guerra de los cristianos por reconquistar sus territorios, hubo también, durante siglos una convivencia entre vecinos que a veces se aliaban y se ayudaban, hacían tratados, treguas, e intercambiaban mensajeros y embajadores". Cuando murió Sancho, en 1072, Alfonso fue elegido Rey de Castilla, León y Galicia y salió de Toledo, jurando ambos reyes respetarse mutuamente y ayudarse contra los enemigos respectivos, cosa que sucedió cuando los ejércitos de ambos reyes fueron juntos contra Córdoba y Sevilla, cuyos sultanes habían entrado en guerra contra el castellano.
Muerto al-Ma'mún y muerto su hijo mayor, Alfonso se vio libre de su juramento y marchó contra la ciudad de Toledo, instalándose en la misma Almunya real de sus tiempos de destierro, desde donde dirigió el asedio y la toma de la amurallada ciudad, que se alzaba a orillas del río Tajo, en estrecho abrazo con el río que la ceñía por tres partes de su cuerpo. Era el año 1085 y Toledo pasó a ser la capital de la España cristiana. Los muslimes que siguieron viviendo en la villa pasaron a ser los mudéjares, comunidad vencida, pero que guardaron su fe y sus costumbres, y aún su lengua que era en aquellos tiempos conocida por casi toda la gente de España y más aún por los castellanos cultos que buscaban inspiración tanto en las fuentes latinas como orientales.
A medida que la reconquista cristiana avanzaba se construían nuevas iglesias y se callaban las mezquitas y algunas veces éstas pasaban, de ser templo musulmán a ser templo católico, como ocurrió en Toledo. Lo cristiano, moro y judío coexistían todavía como en aquel lejano reinado de Alfonso X, llamado el Sabio, en cuya corte las letras y la cultura alcanzaron una importancia decisiva para el porvenir de la civilización española y europea. "En aquellos tiempos -me decía el abuelo- aquí en Toledo se traducía la cultura griega y la oriental al romance castellano y se ha transmitido en nuestra familia, de padre en hijo, que un Albar de aquella época fue de los sabios que ayudaron a volver en lengua castellana aquellos libros escritos en arábigo. De ese patrimonio secular quedan algunos libros en nuestra biblioteca los que debo ahora esconder por temor al Santo Oficio, ya que quemarlos sería como immolar mi propia carne y mi propia alma".
Con los años y los siglos el moro toledano, el mudéjar, fue apareciendo cada vez más como un hombre diferente del cristiano que lo rodeaba y en ocasiones la hostilidad hacia ellos era abierta. No hay que olvidar que es de Toledo que muchas veces partía el ejército que iba a combatir a las tropas almorávides o almohades o a los propios moros de Al Andalus, los hermanos en religión de aquellos que quedaban dentro de la ciudad. Llegó el momento en que, a pesar de la protección del Rey, el mudéjar pasó a ser una minoría aparte y reyes hubo que prohibieron que habitasen en las mismas viviendas de los cristianos ni que mantuviesen relaciones con éstos. En el siglo pasado, -proseguía el abuelo- cuando reinaba Isabel I, los judíos y moros debían vivir en sus morerías y barrios judíos, aunque podían tener sus tiendas comerciales fuera del recinto de sus casas. Hubo también lugares en Castilla donde el moro debía llevar una luneta azul sobre el hombro derecho de su vestido, aunque esto parece que no duró mucho tiempo.
"¿Qué cómo vivió mi familia todo ésto? –prosiguió el abuelo- No lo sé. Pero llegó el momento en que la espada terminó de arrinconarla a la pared: en 1501 y 1502 hubo en la ciudad una conversión forzada y masiva, ya que el cristianismo debía ser la religión de todos. Creo que mis padres no tuvieron dificultad en escoger: Toledo con Cristo o bien partir. En marzo de 1502 los Alvares pasaron a ser cristianos y con todo el cambio que eso significa, puedo decirte, Lucas, que tu padre y Francisco son buenos cristianos. Sí, creo que se necesitan tres generaciones para hacer un buen cristiano".
-Señor abuelo -le dije, recordando el primer día que llegué a su casa- Vuestra Merced también es un buen cristiano.
-Lo que soy, muchachito -me respondió- es un hombre que quiere perpetuar su linaje en esta noble ciudad de Toledo. Quiero que por siempre haya un Alvarez que continúe la historia de nuestra familia aquí.
Ahora comprendo por qué el abuelo se esforzaba tanto por enseñarme a hablar y escribir, por enviarme donde el cura a la instrucción religiosa y donde el maestro de los niños y también que yo aprendiera el oficio junto al tío como decorador de yeso y madera en obras de arquitectura. Su deseo era que yo formara parte de la sociedad cristiana vieja de Toledo para que nuestra secular línea familiar no se disolviera en otras tierras. ¿Presentiría acaso que en los años venideros no quedaría en España ningún varón descendiente de aquel sabio moro llamado Albar?. Y como él lo deseó en su tiempo, mi anhelo es ahora que Juan, mi hijo, asiente su casa y su descendencia en esta villa de Veracruz, terminando con nuestra migración que ya se me hace larga y cansadora.
Aquellos años de mi infancia junto al abuelo Martín después de la desaparición de Amet, el alfaquí, dejaron en mi memoria una marca profunda. Por las circunstancias del momento me convertí en un niño disputado por dos visiones diferentes de la vida: la de Yucef que creía, igual que Amet, que yo podría ser el Salvador de su nación y la de Martín, empeñado en que su familia medrara al amparo de una vida cristiana y honorable.
El abuelo me compró un sayo, calzón y jubón nuevos más calzado de cuerdas y me llevó con él hasta la parroquia que quedaba apenas a unos pasos de nuestra calleja, saliendo hacia la calle de San Ginés. Desde ese día comencé a subir todas las tardes por esta calle para ir al catecismo y prepararme a recibir los santos sacramentos que correspondían a mi edad. El párroco me enseñó el Pater Noster y el Ave María y luego vino todo el aprendizaje de la misa en latín, mientras que con el maestro, calle San Ginés abajo, aprendía a leer y escribir. Esa maravilla de penetrar el sentido de las palabras escritas y poder a mi vez escribirlas me la dio la lengua castellana y no la arábiga, como hubiera querido mi tío-abuelo Amet. En realidad, poco a poco yo dejaba de ser el niño del Arrabal y sólo me dolía la ausencia de mi madre en quien pensaba cada día y aún cada noche antes de dormir, sintiendo por primera vez aquel dolorcillo en el pecho que producen las penas de amor.
Aprendía rápido, para gran alegría de mi abuelo, y pronto empecé a asistir al cura en la misa de los domingos. Me gustaba el ambiente de esa pequeña iglesia donde todos los feligreses se conocían y donde encontraba a los mozos de nuestra calle, a los vecinos que conocía tras sus hornos de alfarería o tras el mostrador de sus pequeñas tiendas; allí también concurrían las señoras de negro que en otras horas veía bajar con paso rápido hacia las Cuatro Calles o hacia alguna capilla de la Iglesia Mayor. Al amparo de esa antigua iglesia mi alma empezó a forjarse en la grave serenidad de los que vivían dentro de la ciudad. Por otra parte, su fachada de piedra y ladrillo con puertas en arco de herradura; sus franjas de arcos ciegos entrecruzados; y bajo la cornisa, ese dibujo de ladrillos dispuestos de tal manera que parecía un delicado encaje ocre de indiscutible influencia arábiga, toda esa pétrea figura de modesta parroquia de barrio enlazaron para siempre mi sentir religioso con un cierto misticismo de raíz oriental, aquel que fue posible cuando los hombres de otros tiempos conversaban con Dios en la soledad transparente del desierto.
Todos los domingos, pues, el abuelo, el tío y yo íbamos a la parroquia de San Ginés, pero a veces desde allí nos íbamos con el abuelo a la Iglesia Mayor, por el placer -que él decía- de ver aquella belleza y de mostrarme la ciudad. En otras ocasiones íbamos hacia la puertas que nos dejaban atravesar las murallas y admirar las afueras, sea el río o la vega. Así llegamos, una vez, subiendo y bajando callejuelas hasta la vieja puerta de Visagra que apareció imponente tras la abrupta bajada de una angosta calle. "Esta es la puerta por donde pasó Alfonso VI, aquel domingo del mes de mayo, tras reconquistar la ciudad", me explicó Martín.
Sus ojos vivos y risueños miraban la vieja puerta árabe y luego, con su paso cansino de hombre viejo y sin apuros, pasó bajo ella y me mostró la vega verde y magnífica que se extendía a los pies de la colina amurallada. Así conocí también la puerta nueva de Visagra, cuyo exterior reconocí por haber pasado frente a ella el día que me circuncidaron. Pero fue la puerta del Cambrón la que más me emocionó, porque reconocí el Cristo de la Vega que a veces divisaba cuando salía a cazar con Amet y también el río, mi río, ese que veía ahora ancho y agitado alejándose de Toledo para acercarse a las comarcas de mis correrías infantiles, allí donde el Tajo toma un aire campestre, bordeado de árboles y acompañado por las aves. Nos quedamos parados un momento y yo sentí un ardor en los ojos y una nostalgia impropia de mis tiernos años, "no llores, muchachito -dijo el abuelo- cuando llegue el verano te irás a pasar una temporada con tus padres".
Pero en realidad, dos hechos se juntaron para que yo partiera al Arrabal mucho antes de lo previsto. Como tengo dicho, asistía a las clases del maestro Velez que nos enseñaba las primeras letras, la gramática y el cálculo. Eramos un grupo pequeño de muchachos, pero de todos, sólo recuerdo el nombre de uno: Ramiro, ¿cómo podría olvidar a ese mocito pequeño y delgado, con el que tantas veces salí de clases corriendo hacia las Cuatro Calles y jugando y riendo nos íbamos por las calles comerciales, llenas de gente y de vendedores?. Teníamos la misma edad, pero yo era más alto y más fuerte que él. Según decía mi familia, yo era un Benbrahim, con mi cara de fuertes mandíbulas y figura recia y sólida; Hamza, al parecer, tenía la belleza melancólica de mi padre y la estatura fina y mediana de los Alvarez.
Ramiro, pues, fue el mejor amigo que tuve en esos años y por un misterio de la vida, su destino trágico fue visto por los moriscos como el signo de que una fuerza superior me protegía, puesto que habiendo estado los dos envueltos por las llamas, él pereció y yo salí ileso.
Hacía dos días que Ramiro no asistía a clases cuando el maestro nos anunció que el muchacho estaba enfermo, de una enfermedad contagiosa y que no debíamos visitarlo. Era el comienzo de la epidemia del catarro, que haría estragos después en la ciudad. Por cierto que yo me fui immediatamente después de la clase a verlo, en los altos de la tienda que su padre tenía en la plaza de Zocodover y entré directamente por una escalera que conducía a los altos. Estaba acostado en un cuarto que daba a la calle, con una pequeña ventana desde la que se contemplaba toda la animación del lugar. En dos o tres ocasiones nos habíamos divertido observando a la gente que atravesaba la plaza y nuestra felicidad era mayor ya que nadie venía a reprendernos, puesto que la familia vivía lejos del centro comercial y ésta pieza sólo servía para el descanso del padre. Sin embargo, a causa del contagio, Ramiro guardaba cama en este sitio y así pude llegar hasta él y acompañarlo dos o tres veces antes de que ocurriera la tragedia.
Iba llegando a la plaza para visitarlo cuando percibí, desde lejos, que en los altos de la tienda había humo y lenguas de fuego; la gente se concentraba y empezaba a gritar al tendero, que enterado, ya corría a buscar a su hijo. No sé porque razón el hombre no podía abrir la puerta, mientras que la gente gritaba abajo para que se apresurara. En esos momentos la ventana se abrió y vimos a Ramiro agitando sus brazos y gritando. Fue horrible. Entonces subí y escalé por las rejas y grietas de la pared y salté por la ventana al tiempo que mi amigo caía hacia atrás, abrasado por el fuego. Vi abrirse la puerta y, no se como, cogí a Ramiro, atravesé el cuarto y corrí hacia el interior, haciendo caer en mi escapada, al padre del niño. Ramiro murió dos días después. Aquella escena y la muerte de mi amigo conmovieron mi alma por largo tiempo y quedaron grabadas en mi memoria para siempre. A mí no me pasó nada, y por eso -lo repito- los moriscos vieron en mí a un ser diferente.
El que no apreció en absoluto las visitas a mi amigo fue el maestro, quien habló con mi abuelo para quejarse de mi desobediencia y pedirle que me ausentara de clases hasta que se viera que no estaba enfermo. "Es un mozo inteligente y vivo, pero travieso, desobediente y soberbio" -afirmó. Más tarde el abuelo me pidió explicaciones y tuve que reconocer que era desobediente, colérico y travieso, pero no soberbio. Con los años, debo admitirlo, conservé mis salidas rabiosas que desparecerían pronto, dicho en mi favor, y que no dejaban huella en mi carácter. Pronto olvidaba y reaparecía mi carácter bromista, poco inclinado a la melancolía y algo arrogante cuando me sentía disminuído o agredido. Pero soberbio, no. Esta palabra surgió en boca del maestro después de una escena en que enfrenté por primera vez la mentira y la injusticia de los hombres. Uno de los alumnos del grupo, que tenía algún rencor contra los demás, dijo al maestro que a la salida de clases todos habíamos caído sobre él y lo habíamos golpeado; no sé si era verdad por los otros, pero Ramiro y yo habíamos partido juntos -como siempre- y no habíamos tocado ni un pelo del tal muchacho. Así, pues, declaramos nuestra inocencia y protestamos por la calumnia. El maestro no nos creyó y ordenó a todos, uno por uno, que pidiéramos perdón y diéramos la mano a la aparente víctima de nuestra crueldad. Ramiro y yo nos negamos, pero al final, mi amigo, llorando de humillación tuvo que obedecer. Yo me mantuve en mi posición y a pesar de los bastonazos que recibí en las palmas de las manos no pedí perdón por algo que no había hecho. Al final, el maestro, cansado concluyó la escena diciendo: "soberbio, se ve que desciendes de gente porfiada y orgullosa". Estas palabras y esta escena se las conté al abuelo que me preguntó, sorprendido: "¿dijo gente porfiada y orgullosa?", "eso dijo", respondí. Lo que el maestro no sabía es que Martín Alvarez también descendía de esa gente porfiada y orgullosa.
Otra persona a quien molestaron mis visitas a Ramiro, también por temor al contagio, fue doña Ana, una vecina que nos lavaba la ropa, se iba de compras al mercado y por la tarde nos traía la comida preparada. Por aquellos años yo veía a doña Ana como a una mujer de edad, con su vestido negro y su casa solitaria, aunque era más joven, más ágil y agraciada que otras mujeres del barrio que habían perdido a sus maridos en alguna guerra lejana, ya sea la que la flota española, aliada con Venecia y el Papado había llevado a cabo por los años 71 contra los turcos, o bien en aquella otra del mismo siglo pasado, cuando el rey Felipe II fue con la armada que llamaban Invencible contra Inglaterra y que resultó una derrota y una catástrofe para nuestro país, con la pérdida de innumerables soldados y marinos. Hubo otras guerras por esos tiempos que hacían partir a los hombres para no volver. Pero el marido de doña Ana, que era sastre en Toledo, se había ido a las Indias y por los años en que yo llegaba donde el abuelo la mujer estaba sin noticias de él. Más tarde, y quizás por hablar con alguien, me contaría de la "locura" de su marido: "le entró como una furia de irse para hacer fortuna allá, aunque todos le aconsejaban que no partiera, que quizás qué cosa encontaría en esas tierras desconocidas y lejanas".
Era la primera vez que yo oía hablar de las Indias y luego cuando más tarde él comenzó a enviar cartas que traían personas que regresaban a España, ese mundo que él describía me pareció un paraíso verde donde los hombres eran libres y felices; ya por esos años, en mi tierna edad, estas tierras me parecieron un lugar de maravilla. Doña Ana, pues, se quejó al abuelo que si yo estaba con el catarro, todos nos enfermaríamos y él ya estaba pensando enviarme al Arrabal cuando le llegó la noticia del atentado sufrido por mi padre.
Tal vez debo decir, antes de contar aquel horrible hecho, que los caminos de España estaban llenos de bandoleros y que la gente, para viajar, buscaba juntarse con otras personas que tuvieran el mismo camino. Así, mi padre, que debía acercarse a Madrid para comprar la piedra del yeso se juntó con una caravana de viajeros y comerciantes, formando un grupo de ocho personas. La primera jornada transcurrió sin novedades, pero al atardecer del segundo día, entrando a un lugar boscoso y apropiado para ocultarse, surgieron de pronto, unos hombres armados que gritando y vociferando, cayeron sobre los asustados viajeros sin hacer más daño que a uno: mi padre. Como rapaces aglutinados en torno a una presa herida, todos lo golpeaban e insultaban hasta dejarlo allí por muerto. Los demás viajeros, que no habían escapado muy lejos, tuvieron ocasión de verlos, afirmando más tarde que eran moriscos y alguien dijo haberlos escuchado decir: "ahí va una por el alfaquí", "toma esto por Amet".
Mi padre fue llevado a casa con los huesos molidos y la cara irreconocible. Desde entonces no fue más el mismo; perdió el uso de su mano izquierda y los golpes rompieron los huesos del tobillo de una de sus piernas, dejándolo cojo para el resto de sus días.
Con el abuelo y el tío nos fuímos de inmediato a verlo. Reencontré el patio abierto al aire y el cielo me pareció más azul e iluminado que antes; en un rincón, la mula y los dos burros daban un olor especial al lugar y en el lado opuesto, el pequeño jardín de ummi, con los racimos de gloriosas glicinas, perfumaban la alcoba de Yucef. Era mediodía y al llegar a casa la familia salió a recibirnos: mi madre, las dos hermanas solteras; Aicha, la mujer de Yucef y todas mis primas. Reencontré todo, menos el bullicio y la alegría de antes. Las mujeres lloraban y hablaban en voz baja, las niñas no corrían y cuando los hombres entraron a ver a mi padre, me dejaron afuera rodeado de niñas que me miraban seriamente. ¿Tanto había cambiado yo?. Luego mi madre salió y me abrazó y besó repetidas veces. De verla llorar, yo también lloré.
En mi infancia hay un antes y un después de haber vivido con el abuelo Martín. Cuando era pequeño, el centro de mi vida era ummi y alrededor de ella y dentro de casa yo vivía protegido y encerrado como un insecto en su capullo. Al regresar, viendo la figura maltrecha de mi padre, cruelmente apaleado, sentí una impresión y una piedad tan grandes que busqué serle útil, agradándole y acompañándole. Para protegerse de los golpes, mi padre se había encogido sobre su costado derecho, de manera que fueron el brazo, la pierna y el oído izquierdo los que resultaron más dañados. Durante días y días, con la pierna y el brazo entablillados, apenas si podía llegar hasta la puerta del aposento; afirmado sobre mi hombro avanzaba lentamente, arrastrando la pesada pierna, buscando alcanzar el asiento dispuesto para él. Allí se quedaba por horas, sea dormitando, sea leyendo u observando el va y viene de la gente de la casa. La esperanza de mejorar le daba fuerzas y aliento; le divertían mis historias del maestro de niños y escuchaba con atención cuando le exponía mis conocimientos del catecismo: "sé todas las oraciones, conozco la vida de Jesús, de María y de José", le contaba.
-¿Conoces la historia de Moisés que siendo hijo de una esclava israelita fue educado en la corte como un príncipe?, fue él quien sacó a su pueblo de manos del poderoso Faraón, ¿la conoces?.
Su hermoso rostro se animaba y yo lo escuchaba contarme la historia de las siete plagas que cayeron sobre los egipcios y la del Mar Rojo que se abrió, alzando un muro de aguas, para que los israelitas pudieran pasar.
Se veía jovial como un muchacho, siendo un hombre al que ya apuntaban las canas en sus largos cabellos ondulados y en su corta barba. Nunca como entonces hubo entre nosotros una relación tan estrecha, tan llena de afecto y de comprensión. Por él conocí el maravilloso mundo de los caballeros andantes, de los gigantes poderosos y de los encantadores. Recuerdo más de uno de los nombres de aquellos libros: "El caballero del Febo", "Don Olivante de Laura", el "Florambel de Luna" que mi padre leía por esos años, dejando en mi mente frases, nombres y palabras sueltas que se agarraron, a pesar del tiempo, a la maraña de la memoria. ¡Cómo me sentía lleno de entusiasmo con tanto heroismo y tantas proezas!. Más tarde aprendería que no siempre es el justo el que triunfa sino el poderoso, aquel que posee linaje, poder y riqueza y que poco importa en la corte de los reyes la suerte de la gente de abajo, los despojados de sus casas y sus tierras. A pesar de todo, hoy, a mi edad, me siento con el corazón ligero y la mente poblada de sueños cuando algún libro de Amadís o algún relato de los primeros conquistadores de estas Indias me llega a las manos. Recobro la emoción que me dio mi padre aquella luminosa mañana que puso en mis manos un pesado tomo y me pidió que le leyera el título. Se trataba de un libro que ya había visto en la biblioteca del tío Francisco y que éste había traído a mi padre días antes: "Los quatro libros del muy esforçado caballero Amadís de Gaula, nuevamente enmendados e historiados". Se trataba de la historia del valiente y virtuoso caballero andante a quien llamaban el Doncel del Mar, porque -al igual que Moisés- al nacer había sido depositado en un arca y arrojado al mar. Mi padre me habló de ese caballero que ponía su invencible brazo al servicio de la justicia y que vencía a todos sus enemigos rápidamente.
El abuelo, que nos visitaba ese día movió la cabeza en signo de reprobación y preguntó a Francisco:
-¿Por qué le traes ese viejo libro y no uno de religión que le ayude a soportar sus sufrimientos?
Mi señor tío respondió:
-Padre, es Amadís con su caballero Gandalín; con los enanos, encantadore, gigantes y bellas doncellas los que lo harán olvidar sus dolores y le harán escapar a un mundo mágico y fantástico, muy diferente a este patio del que no se moverá por semanas y semanas.
Cierto, mi padre vio avanzar la primavera, alargarse los días y calentarse la tierra, sintió el silencio de las tardes de verano cuando el sol quema y él siempre con su brazo y su pierna envueltos en tablillas y vendajes, hasta que llegó la hora en que el cirujano don Pedro lo liberó de sus tablas, dejándolo a la buena de Dios para que sus extremidades pudieran moverse como antes. Nunca nada fue como antes, él quedó cojo y su mano estropeada, además de que escuchaba poco o nada por el oído izquierdo.
Al principio se apoyaba sobre mis dos hombros para poder avanzar y dar movimiento a su pierna; este ejercicio lo hacíamos repetidas veces a lo largo del patio y aún cuando estuvo mejor y ya caminaba apoyándose sólo en mi brazo, mi padre ya no era el mismo: había envejecido de golpe. Yo sentía su tristeza cuando, al sentarse para descansar, se quedaba callado y con la mirada fija. Por primera vez él comprendía que debería renunciar a su capacidad y a su vida anterior. Los años que le quedaron por vivir fueron una sucesión de renunciaciones: no viajar libremente, como antes; no tratar más con los constructores, albañiles, enlucidores que en algún otro lugar levantaban una iglesia o un palacio; además, no podía sujetar con la mano izquierda la tabla para tallar una figura sobre el yeso.
Fue entonces que me dió a conocer el arte de poder reproducir las formas de la naturaleza. Acostumbrado desde mis tiernos años a ver la cocción de la piedra, los hombres con sus palas amasando la mezcla y guardando luego en el almacén el yeso que resultaba no había prestado nunca atención a los trabajos que mi padre había hecho, adornando el interior de la casa de un señor, o el friso de una iglesia o la tracería de algún edificio. Comprendí que sus manos creaban, haciendo del yeso algo bello el día que me dijo:
-Id hasta aquella hiedra y traedme una hoja.
Yo no conocía ni la palabra ni la planta que había crecido sobre el muro en mi ausencia. Al hablar de las plantas mi padre las llamaba con la palabra arábiga que todos empleaban en casa: al espliego lo llamaban "jezam" y a la menta "naânaâ"; el romero era el "eklil el yebel" y la verbena, la "luiza". Para mí, la hiedra era una desconocida.
-Aquella que sube por el lado del almacén- me repitió mientras se dirigía, lentamente al taller.
Cogió una mezcla húmeda de yeso blanco, que los muchachos ya habían amasado, para que no se endureciera rápidamente, y la colocó sobre una tabla de madera. Tomó la brillante hoja y me pidió que la dibujara con mi dedo sobre la tierra del suelo.
-Obsérvala bien y cópiala- me dijo.
Cuando hube terminado dibujó a su vez, sobre el yeso ya solidificado la forma de la hoja con sus cinco lóbulos y luego me pidió que sujetara bien la tabla y con el mismo cuchillo fue tallando la orilla del dibujo, recortando así el yeso exterior a la hoja. "Sujeta bien", me repetía, tallando con el cuchillo hasta que apareció la hoja en toda su forma. Completó la obra, con unas líneas que representaban los nervios del objeto vegetal y me pasó un trapo húmedo para que frotara vigorosamente el yeso. A partir de entonces miré con otros ojos las hojas de las plantas y de los árboles. Más tarde conocería en los libros las maravillas realizadas en yeso, cal y madera por los arquitectos y artesanos de los países orientales que usaban los elementos vegetales y geométricos como adornos omnipresentes de las superficies. Fue mi padre el primer maestro en mi oficio; luego continué con el tío, de regreso a la ciudad.
El verano moría y se avecinaba un otoño de tardes frescas y agradables. En casa, el bullicio y movimiento habían recobrado vida y las niñas se afanaban en sus labores diarias, cerca de nosotros: mis dos hermanas, Camila y Beatriz y las tres hijas de Aicha y Yucef. Aicha era una mujer fuerte y morena, de amplios vestidos coloreados y unos cabellos negros que cubría siempre con un pañuelo. Ella lo sabía todo: a mi padre le dijo que le habían echado un mal y que buscaban hacerlo padecer para que se fuera muriendo poco a poco hasta secarse y convertirse en polvo, como se seca y padece la tierra cuando las nubes desaparecen sin retorno y el sol lanza hacia abajo sus rayos de fuego. Pero ella conocía el remedio y suplicó a mi padre -que no aceptaba al principio- que se pusiera un collar de caracoles llamados wedaa, que ella misma había hecho. Sabía también que Amet pescaba y cazaba en gran cantidad, porque antes de salir escribía en el suelo un signo mágico, que a decir verdad, ni yo no nadie nunca había visto. Sabía curar con yerbas y profetizar el futuro, pero nunca me miró con ojos especiales ni tampoco habló de que algún día partiríamos de allí.
Quizás por haber sido víctima de moriscos fanáticos mi padre se ganó las simpatías del cura del Arrabal, quien se allegó hasta nuestra casa en varias ocasiones, sentándose junto a él, conversando a veces y otras dirigiendo un rosario, por cuya causa, toda la aljama -incluídos Aicha y Yucef- se reunían con nosotros y rezábamos juntos.
Una tarde de esas, estando el abuelo y el tío con nosotros, la conversación cayó otra vez sobre el funesto día en que "baba" fue agredido y algo que estaba oculto y dolía en el corazón de los Alvarez estalló y salió afuera para desahogo de ellos:
-Siempre he pensado que fuiste tú el que dijo a los moriscos que Rodrigo delató al Alfaquí Amet ante el Santo Oficio- dijo Francisco a Yucef.
Turbado por tal acusación Yucef negó haber jugado tal papel pero al mismo tiempo justificó la desesperación de tales actos, engendrados por el sufrimiento de una vida sin libertad de fe, sin costumbres propias, sin valor alguno. Una vida reprimida. Yucef era de esas personas que cuando le hacen un reproche, se defiende con argumentos que buscan dar la vuelta a la tortilla para que, al final, el otro se sienta culpable. Francisco, sin embargo, siguiendo su idea le replicó: "el sufrimiento no debe engendrar el rencor y la venganza; sólo un alma pérfida ve el fraude, la traición y la maldad en los demás".
Yucef, áspero como siempre, volvió a protestar de su inocencia pidiéndole a mi padre que le creyera. Este le respondió: "Más que a nuestra opinión debes atender a tu conciencia; ella es el espejo de tus pensamientos, el testigo de tus actos. Si ella no te atormenta y por el contrario te alaba, puedes estar en paz, y no necesitas culparte de ser la causa de mi situación actual. Sólo debo decirte que nunca fui desleal con Amet y nunca denuncié a ningún morisco".
Aún siendo un tierno mozuelo creí percibir un temblor de emoción en el rostro de Yucef que recibió en silencio la última perorata del cura:
-Un buen cristiano debe rechazar todo lo que sea contrario a la doctrina de la Iglesia; a su sombra debéis ampararos; ella es nuestra salud y nuestra salvación. No esperéis a que sea tarde, alejáos de los de la secta de Mahoma, porque esos son herejes y un día el cielo les caerá encima.
Tras estas palabras el cura se despidió y quedamos en familia. Entonces, lo que dijo después Yucef me dejó helado:
-En prueba de que sólo deseo la unión de nuestra familia, Rodrigo, te propongo una alianza que nos acercará aún más: te doy mi hija Roxana, la pequeña, para que sea la mujer de Lucas, cuando ambos tengan la edad de unirse en matrimonio.
Mis padres se miraron y luego Rodrigo respondió que sería feliz con tal alianza. A mi vez yo miré a la niña que tenía en esos momentos su mirada fija en mí. Sería por tal razón, o porque el otoño llegaba, el hecho es que pocos días después volví a la casa del abuelo Martín.



Curriculum Vitae
Nombre .. : . Adriana ARRIAGADA LIRA
Nombre de casada : . Adriana LASSEL
Lugar de nacimiento : ff Santiago de Chile
Direccion ... : 6, Rue Marie et Pierre Curie. 92110 Clichy-la Garenne, Francia.
.........
E-mail: adriana_lassel@yahoo.es
Teléfono .. : +33 (0)6 75181059
.......
Escritora
Profesora de Universidad jubilada
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de La Sorbona (1976)
 A los 25 años gana el Primer Premio en un Concurso Nacional de Teatro. Es invitada a Cuba, donde permanece dos años enseñando en la Escuela Nacional de Teatro. Adapta al teatro la novela de Jacques Roumain Los gobernadores del rocío, que es representada por "Las Brigadas Provinciales", conjunto cubano.
A los 25 años gana el Primer Premio en un Concurso Nacional de Teatro. Es invitada a Cuba, donde permanece dos años enseñando en la Escuela Nacional de Teatro. Adapta al teatro la novela de Jacques Roumain Los gobernadores del rocío, que es representada por "Las Brigadas Provinciales", conjunto cubano.
Trabaja, luego, dos años en el Departamento de Español del Instituto de Lenguas Extranjeras de Shangai, China.
Regresa a Chile y al cabo de un año vuelve a partir para instalarse en Argelia (1967), por razones de matrimonio con argelino.
En Argelia realiza su carrera docente como profesora de Literatura Hispanoamericana y Española. Es invitada a la Universidad Paul Valery de Montpellier, donde permanece un año (1983-1984).
Su vida docente está alternada con conferencias, coloquios y escritura de artículos. Paralelamente lleva a cabo un trabajo literario de creación, descrito a continuación:
Obras de creación :
En un pequeño puerto, profesor...
Obra de teatro. Primer Premio de Teatro
Santiago de Chile, 1961. Inédito
Le sang, l'âme et l'espoir
Edition ENAP, Argel(novela traducida del español)
El pabellón de la grulla amarilla
Ediciones Rumbos. Santiago de Chile, 1987 (novela)
Le pavillon de l'oiseau jaune
Edition La Pensée Universelle, Paris, 1985
(novela traducida del español)
La ville perdue
Edition ENAP, Argel 1988 (novela traducida del español)
Cambio y permanencia en Szmulewicz
Ediciones Rumbos. Santiago de Chile, 1990 (ensayo)
Images d'Amérique
Editions ENAP, Argel 1994 (ensayo traducido del español)
Tu n'iras plus à Tiout
Ed. Media Plus, Constantine, Algérie, 1997
(novela corta traducida del español)
Cuentos publicados en diarios y revistas de Chile, Argelia y Francia.
Cuento "Un instructivo viaje de estudios". Cuento seleccionado en el VIII Certamen Literario para personas mayores, 2000. Junta de Extremadura, Mérida, 2001.