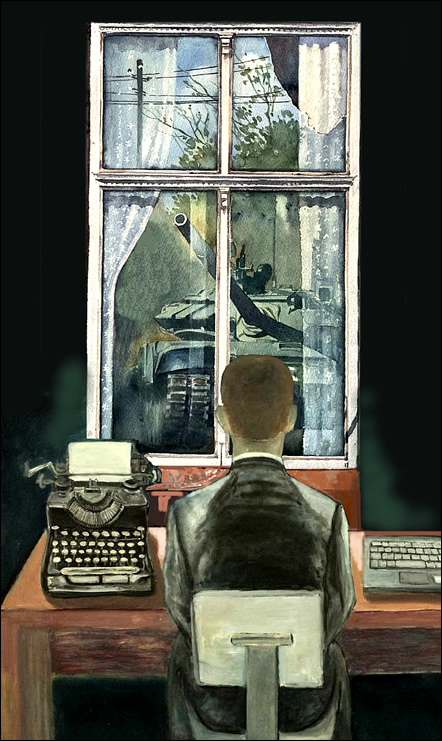Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Adrián Marcelo Ferrero | Autores |
Para una literatura crítica
Por Adrián Marcelo Ferrero
Tweet .. .. .. .. ..
Llama poderosamente la atención que cuando la palabra “compromiso” en literatura o poética es pronunciada, caras ceñudas asistan a ella como si se tratara de asunto anticuado, fuera de circulación, demodé o cualquiera sea el adjetivo que se prefiera adjudicarle en este sentido de ser sinónimo de materia anacrónica. Esto es: a los argentinos nos atrasa el reloj y nos hemos quedado en los tiempos de la literatura “engagé” y en el existencialismo francés. Para evitables malentendidos, utilizaré un término que no resultará tan sencillo descalificar: “una literatura crítica”.
En razón del citado repudio, me preguntaba de quiénes provenían esos rostros que tendían a arrugarse en señal de desaprobación, de indiferencia o de afán despectivo. Y pienso que precisamente la población que suele reaccionar de ese modo resulta ser, bien mirada, la verdaderamente anacrónica, en un ejercicio oportunista que apela a coartadas para un indefendible individualismo alarmante con el fin de desentenderse de la suerte del semejante en estado de desprotección, precariedad, exclusión, inautenticidad, todo aquel que funciona por fuera de un sistema en tanto el satisfecho preserva la propia a buen reguardo.
Concretamente en el caso de los escritores y periodistas culturales, que es en el que me toca desempeñarme, la literatura comprometida no debe ser confundida con una literatura panfletaria o de propaganda. Ni con una pieza de museo, producto de una prehistoria superada. Tampoco consiste, a mi juicio, en el malentendido con una que, de modo forzado, se obligue a hablar de ciertos temas de una manera que descuide formas renovadoras para referirse a ellos a través de recursos, procedimientos o no esté atenta a la preocupación por la excelencia estética. Cualquiera que haya trabajado en los estudios literarios en profundidad sabe que la literatura más innovadora importa zonas de compromiso y politización porque irracionaliza marcos de referencia previos, en términos de que, al ser revisados y puestos en cuestión, automáticamente subvierte y se vuelven transgresores del statu quo cultural. De allí mi propuesta de suplantar la palabra “comprometida” por “crítica”, con resonancias más actualizadas y perennes.
Pero ¿alcanza esta clase de revisión de la literatura, de sus paradigmas, para decir que existe un genuino interés por revertir las causas que motivan las injusticias sociales y por mejorar la calidad de vida del semejante? A mi juicio no. En verdad lo que hace es impactar en el mundo de una cierta manera, lateral y ligero, afectando de modo limitado a élites. Así, su efecto termina por resultar ineficaz si lo que aparentemente aspira a hacer es revertir condiciones de vida inequitativas.
Una literatura crítica, entonces, debería en tal caso ensayar una mirada severa y aguda sobre las poéticas de modo tal que manifiesten un genuino interés por desarticular discursos unívocos y monológicos, por un lado. Por el otro, incidir bajo la forma de un discurso efectivo que afecte las condiciones discursivas sobre las que se asientan la dominación y los privilegios de las clases dominantes. En tal sentido, una crítica desde la economía de la representación de la literatura que esa clase considera como su patrimonio me parece dar un paso importante para comenzar a repensar el sistema. No diría el capitalismo o neo capitalismo, lo que sería presuntuoso y hasta imposible, pero sí algunas bases discursivas sobre las que ciertas instancias del poder están inscriptas bajo la forma de una verdad revelada. Dicha inscripción es la responsable de causar determinados efectos ideológicos e inhibir otros.
Hay, para no dar demasiadas vueltas y acudir a una metáfora clara, que “tomar el toro por las astas” y poner en evidencia lo que ya tantas personas autorizadas previamente han hecho con pericia, estudiando bibliografía competente, argumentada y si es posible fundamentando artículos u obras literarias con ellos. No considero descabellado que una literatura que manifieste interés por el semejante deba ser tildada como una literatura “de tesis”. Se trata de una literatura de revisión en todo caso que aspira a subvertir de modo verdaderamente radical formas de concebir el arte y la relación entre los sujetos de cultura con él. Hay infinidad de medios mediante los cuales una literatura puede además de innovar ciertas formas literarias acompañar esa preocupación en el marco de una ubicación en esa constelación de sentidos de un espacio para el semejante que le restituya dignidad. De otro modo incurrimos en una suerte de pirotecnia vanidosa o hasta narcisista atenta solo a un supuesto “escribir bien” o a procurar experimentos en literatura en un circuito por completo por fuera de los contextos más acuciantes. Por otra parte ¿en qué consistiría ese “escribir bien” o “escribir con excelencia”? ¿supone una innovación en literatura ir en desmedro de una preocupación genuina por asuntos de índole social tan alarmantes como a los que en el mundo estamos asistiendo? Una literatura crítica, entonces, pone el acento en depositar en la alteridad del semejante un máximo de dignidad con un mínimo de dogmatismo. Y, en cambio, en quienes están más dotados de capital simbólico, un máximo de responsabilidad social. También en lo referente a no confundir dicha preocupación con un olvido de la búsqueda de nuevas formas expresivas para el arte literario. La renovación en el arte debe correr pareja con la reivindicación de principios de equidad.
Recuerdo que el economista canadiense Sir John Kenneth Galbraith se refería en su libro La cultura de la satisfacción (pdf) (1992) que leí siendo muy joven precisamente a este concepto. Una cultura que tendía a ser la satisfecha, entre otros motivos, por políticas de Estado y otras tantas del capitalismo en tanto que sistema. La así llamada “economía de la satisfacción”, que no era otra que la “economía de mercado”. Pero que engendraba terribles contradicciones e injusticias. Las sociedades se dividían en dos franjas bien nítidas. Los que estaban cómodamente apoltronados entre sus cojines (aunque trabajaran como cualquier hijo de vecino) y los insatisfechos, un grupo que podía llegar en muchos casos a la indigencia pero fundamentalmente se caracterizaban por padecer distintos matices de la exclusión. Desde la pobreza a la marginalidad en un amplio arco de temas que no se limitan solamente al orden de lo económico sino al acceso (en muchos casos) a los bienes simbólicos. A los estudios, al consiguiente pensamiento abstracto y al pensamiento crítico, de todos estos temas me parece debe hablar la literatura, si de veras se propone ser verdaderamente humanista. Caso contrario, deviene una veleidosa carrera (en su doble acepción profesional y de velocidad vertiginosa en un marco competitivo) hacia un destino pleno de egoísmo y también pleno de exitismo, según el talento y las posibilidades que se la presenten a cada quien. Diariamente asisto a meteóricos logros profesionales de escritores y escritoras pero que no van de la mano con una preocupación por el semejante en su proyecto creador.
De modo que no veo a mi alrededor, y menos aún en Argentina, que es el país en el que resido, precisamente un paisaje de justicia social sino plagado de contradicciones y de una preocupante conflictividad social. Este panorama, además, es rico en paradojas y propicia una explotación del semejante que asesta un duro golpe a una vida de realización. Existe una desigualdad de oportunidades en el marco de esta sociedad que impide toda posibilidad de movilidad y ascenso en el mejor de las acepciones de ambas palabras. Estos beneficios permitirían y habilitarían para que un sujeto pueda verse beneficiado con una mejor calidad de vida tanto en lo relativo a lo material como a lo relativo a su preparación y formación. Una literatura que narre historia, o que cante poemas en los cuales sea posible plasmar de la mano de una escritura de excelencia la imagen denigrante de una comunidad astillada en la cual perdedores y ganadores ofician de protagonistas por exclusión de un juego paradojal.
Por motivos éticos entonces considero que corresponde a un escritor o escritora, si poseen como dicen un cierto sentido de la sensibilidad, tomar medidas concretas desde su área de competencia, que puede manifestarse de múltiples maneras y que por cierto no están reñidas con sus proyectos creativos en modo alguno. Los habrá quienes opten por la realización de investigaciones. Otros escribiendo artículos de opinión. O quienes, afectados por estos temas de manera honesta, sientan la vocación de escribir obras literarias en sintonía con una puesta en juego de principios que aspiren a desenmascarar las tramas de la dominación social. La narración de vidas de perdedores. El fracaso paradojal de los triunfadores siempre resulta material atractiva para narrar o poner en escena. Acudiendo a poner en cuestión estos sistemas plagados de desventajas que aquejan a un grupo cada vez mayor e introduce situaciones de precariedad.
No hacerlo supone en un punto, actuando por omisión, una falta moral. Ello denota desaprensión y falta de solidaridad por el semejante, si hay consciencia de tal situación y en algunas personas las hemos visto llegar al colmo del cinismo. Estas personas son partidarias de una sociedad atomizada, regida por el patrón del particularismo profesional, consagrado por el capitalismo más dañino que una literatura crítica no puede dejar pasar si se postula como partidaria del bien común.
En el medio naturalmente hay posiciones que no son excluyentes. Se puede ser un excelente dramaturgo, poeta, guionista o narrador y además escribir artículos o libros en los cuales el semejante sea reivindicado con toda la consideración que merece en orden a realizar señalamientos hacia las clases dirigentes o bien para dar cuenta de representaciones de las tramas del dolor social. También evidenciar las insuficiencias de un sistema ineficaz a la hora de establecer la igualdad y equidad económicas y de acceso a capital material y simbólico. La búsqueda tras los pasos de exhortar a tomar una posición activa (no necesariamente activista, pero sí de alguna traducida en alguna clase de iniciativa) en torno de los ejes polémicos a los que descriptivamente acabo de hacer alusión.
No hay a mi juicio una literatura sin que ella a su vez solicite una sociedad más justa sencillamente porque todos aspiramos a una calidad de producción literaria y, me parece, de lectores y lectoras competentes capaces de apreciarla a través de un arte (no solo literario) multiplicado y con la mayor calidad a la que podamos aspirar. Una cultura letrada que circule por fuera de la realidad erizada de aflicción me resulta propia del individualismo capitalista menos pendiente del entorno en el marco del cual se desenvuelve el arte. También resulta primordial una recuperación de sucesos atroces que tuvieron lugar a lo largo de la Historia de nuestro país y el mundo. Porque la literatura cumple también una misión de archivo, de memoria, de recuperación de experiencias atroces a los efectos aleccionadores de su nunca más. De evocación y de registro de acontecimientos que, evocándolos, evitaremos repetir porque informaremos sobre ellos a quienes están despertando al mundo, como por ejemplo los adolescentes.
Una literatura crítica no es sinónimo de propaganda partidista, por más que así pueda eventualmente expresarse en algunos casos puntuales. Tampoco es un slogan facilista que no problematice categorías o teorías de la literatura. Conste que adherir a un partido consiste en asumir como propias un conjunto de principios propios del dogma. Y el escritor y la escritora siempre es bueno que permanezcan por fuera de los aparatos. Consiste en un trabajo arduo sobre el material que es nuestra materia prima, una determinada orientación ideológica del discurso que le imprimiremos tanto desde la forma (que aspiramos a que sea novedosa) como desde sus contenidos (que aspiramos sean cuestionadores) pero sí que contemplen al semejante desde la situación concreta que aqueja de modo planetario a los seres humanos de pobreza, abuso de menores, narcotráfico, trata de mujeres y niños, violencia de género, prepotencia de las fuerzas de seguridad, corrupción en todos los estratos del poder (incluso en instituciones ligadas a la cultura), precarización laboral, guerras, dificultad en el acceso a la salud y la educación públicas (en los países en los que ambas estén en vigencia), desnutrición infantil, contaminación medioambiental y la lista podría seguir en un largo y dramático etcétera porque todo indica que los daños que vienen aquejando a nuestra civilización, lo siguen y lo seguirán haciendo de modo perpetuo y se volverán día a día más peligrosos. De modo que un escritor que escribe en su vanidoso mundo de papel en el que el semejante no ocupa otro espacio más que una restringida noción imaginaria (por más exigente que la conciba) termina por resultar completamente funcional al sistema, mal que le pese. El escritor exitoso que hace carrera sin pensar en el mundo que lo rodea, que es pura derrota, puede en todo caso utilizar su poder de predicamento (que bien ganado se lo tiene), para beneficio de las personas más olvidadas por el sistema.
Entre la indiferencia y una posición crítica frente al mundo subyace ese abismo que divide a las personas que son verdaderamente sensibles (porque logran experimentar las carencias del otro bajo la forma de la compasión, no de la lástima, que no son sinónimos, o mejor aún, de experimentarlas desde el respeto) y las personas solo atentas a la autopromoción y a ir tras sus auspiciosas carreras sin terminar de comprender que ese mismo mundo en el que se desplazan los aplastará porque la actualidad es una época en la que la noción de semejante no encaja dentro del marco del sistema literario capitalista. Y estimo que si un escritor se dice sensible para el arte no termino de comprender cómo no lo es para asistir a este espectáculo penoso lleno de virulencia social y de personas que los contextos por exclusión expulsan, ubicándolas en la periferia.
En otros casos, ciertos episodios de la realidad y de la Historia causan tanto irritación como indignación si uno tiene y fue educado en el sentido de la justicia y de la ética también profesional. La explotación del semejante por otra persona y la violencia ejercida sobre él no pueden sino provocar reacciones emocionales de repudio. En este caso sí dudaría seriamente de que alguien que dice dedicarse a la literatura, afirme, como dije, ser sensible y por analogía transferir este atributo o capacidad al orden de lo social tanto como de la ética pública. Porque la ética es ante todo preocupación por la suerte del semejante, no solo la de apreciar el arte o producirlo en los mejores términos de jerarquía estética. Tampoco enseñarlo o gestionar políticas vinculadas a él. Porque tan alarmante como que un escritor o escritora dejen pasar por el costado de sus vidas cuestiones de esta naturaleza me parece que instituciones que se dicen dedicadas a difundir y promover la cultura literaria en nuestro caso en el orden del uso estético del lenguaje no se planteen seriamente una revisión del lugar que ocupa dicha literatura en el marco de un país subalterno. Es más, incluso en los países así llamados desarrollados es posible advertir contextos de extrema pobreza, sectores socialmente vulnerables y una expulsión de los sistemas productivos.
Diría que hasta casi por una cuestión de modales no puedo dejar de pensarme como un individuo que escribe desde la una literatura crítica (de modo espontáneo, no impostado) y sobre temas que involucran social y políticamente al sujeto con la comunidad de la que forma parte. Me interesa también la alteridad como narrador y como poeta. También como ensayista. La posibilidad maravillosa de jugar con la voz para dársela a quienes están privados de ella. O de visibilizar situaciones cuidadosamente y escrupulosamente cubiertas por la doble moral social. Por otra parte, la literatura busca crear un lenguaje que esté en las antípodas de los lugares comunes y del pensamiento cristalizado. ¿Hay acaso función más subversiva que esa en la literatura?
Considero al semejante tan importante como considero serlo yo mismo para una colectividad o, mejor, para una comunidad. Me parece ante todo de buena educación por parte de una persona considerada que además de pensar en su destino profesional procure, en la medida de sus posibilidades, responder a una demanda ética y cívica a partir de la cual se genera la pertenencia a una nación, a una lengua, a una patria y, por extensión, a una literatura nacional. Resulta primordial que los escritores y escritoras sean los responsables, en tanto que entrenados en la destreza del lenguaje, de hacer oír voces disidentes a ese sistema represivo que tampoco permite la expresión de la subjetividad social de muchos. Hay grupos acallados, grupos amordazados, grupos de analfabetos que no pueden expresar su marginalidad, grupos de perdedores que a nadie pueden reprochar su derrota.
Cada uno, sea escritor, escritora o el oficio o profesión que se ocupe estimo sería ideal lo hiciera en términos responsables. Pero también en sintonía con las tragedias que están aconteciendo cada semana, cada día, a cada segundo. Su comportamiento puede ser tanto virtuoso y encomiable si se trata de una persona que adopta la posición de la defensa del semejante y de su voz. Ello no debería por qué afectar en modo alguno, su arte. Por el contrario, la jerarquía estética de enormes creadores y creadoras de todos los continentes y épocas demuestran que la atención al prójimo puede dar por resultado obras magníficas y hasta obras maestras.
Una autor o autora debe a partir de una mirada severa, crítica y sin concesiones pensar y repensar qué se propone con su literatura. Si la neutralidad y la indiferencia, o bien una toma de partido que lo ubique en situación de defensa de los derechos de los quienes no tienen voz, de los más desprotegidos, de los más fuera de toda participación en polémicas o denuncias. La voz de quien escribe tiene mucho para decir, justamente, sobre las que están carentes de ella. Así, cada quien decidirá qué quiere hacer de su proyecto creativo. O el reinado abundante de un monarca egoísta. O el territorio solidario de quien, finamente abonado por la solidaridad, preocupado por los demás, también está dispuesto a revisar las premisas de su arte, sin plantearlos en términos de una disyuntiva.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Adrián Marcelo Ferrero | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Para una literatura crítica
Por Adrián Marcelo Ferrero