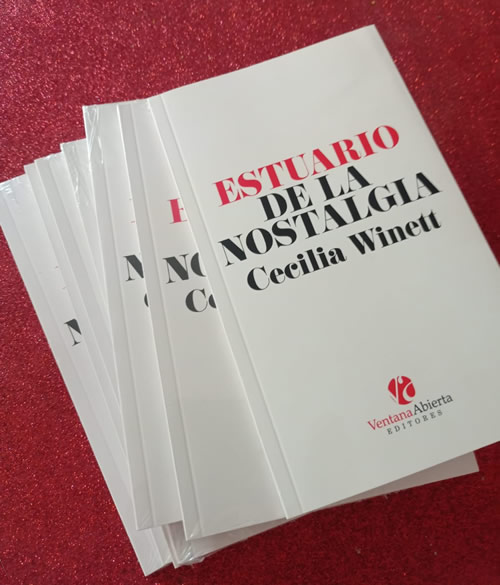Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Alejandra Moya Díaz | Autores |
APUNTES SOBRE “ESTUARIO DE LA NOSTALGIA” DE CECILIA WINETT,
VENTANA ABIERTA EDITORES, OCTUBRE DE 2024.
Por Alejandra Moya Díaz, 2025.
Tweet .. .. .. .. ..
Ya en el prólogo Horacio Eloy nos advertía de una “sensibilidad libertaria” alojada en la metáfora de la desembocadura o del estuario, declarando que los pasajes de este viaje se manifiestan como postales o fotografías. Plantea de soslayo que el concepto que envuelve estas letras contiene un “no decir”, algo sugerente y cómplice, donde la escritora reporta: “…aprendí de lenguas oculares”. Aunque romantiza, también —tal vez intencionadamente— nos muestra el contrapunto que Gabriela Mistral, en su época, abría en Desolación. ¿Acaso antojo o guiño su sinónimo en el título?
Aquí también se nos habla de la cuestión social, inseparable del amor, pues el modo en que amamos revela igualmente la mirada que ponemos sobre el mundo. Ya sea entre vinachos reposados, en el subsuelo o al proyectar la vista hacia el horizonte natural de la existencia, este libro se percibe como un manifiesto íntimo y necesario: un tránsito por despojarse de aquellas trampas que atan al deseo a un arcaísmo sentimental. Como escribió Octavio Paz: “El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero sólo se alcanza a sí mismo.”
Cecilia Winett
El primer capítulo es el camino del enamoramiento: la sensualidad entre dos dioses-niños, curiosos y traviesos. Yo diría que es la rendición al fluir innegable de las aguas: esa confluencia entre dos fuerzas, dos mundos, piel y deseo, creatividad y vida en movimiento, sagaz, buscando un “no sabe qué”, un “más vivir” quizá. Sin embargo, la ansiedad no suelta del todo la mirada del pasado. Le cito:
Ataviada
con el más translúcido de mis vestidos,
temerosa a las sílabas
que se atropellan
entre faringe y paladar
recamino las esquinas envejecidas
esperando toparme con tus ojos;
un infi¬nito punto de fuga
al fondo de la ilusión.
En el segundo capítulo, “Altibajos (camino con baches)”, aparece con más fuerza el amor masoquista, ese de balada cebolla de los 60, el desamor igual de contundente que el flechazo inicial, pero clavado por la insistencia de la idea, del reclamo, del abandono. Como si fuese una luz encendida en el fondo, una luz sin forma que nunca se extingue. Aquí asoma también el arquetipo de la mujer que espera: la María doliente o la Penélope suspendida en el tiempo, “esperando al Godot de sus sueños”. Como en Beckett, la espera no es sólo pasiva: es un acto que sostiene la existencia, aunque lo esperado nunca llegue. El propio Beckett advertía: “Nada ocurre, nadie viene, nadie va, es terrible.”
La autora escribe:
Como disfuncional princesa
no espero el beso que me desconvierta a rana,
clavaré una aguja fría en tus dedos
para recordarte que estoy parada en tu puerta,
esperando que cojas mi maleta.
Es un amor existencialista, que interroga el sentido de la vida y la pertenencia del ser con la carne propia y la del ser amado. Ese ser amado es casi fantasma, un muso del dolor. El recuerdo del estuario le otorga a la autora una conciencia de movimiento, de interacción entre dos aguas, incluso con un matiz epistolar. Esa dinámica convierte el dolor en trascendencia, aunque sea desventurada:
¿perderte?
¿perder?
perderme.
Como la perra del callejón,
territorial y alerta;
nado en un río sin orillas,
entumecida.
Me he roto de llanto,
me afano en salir a encontrarme,
en la rama de un sauce
Se acuna mi pena petrólea…
En el tercer capítulo, “Rompiendo el camino”, nos encontramos con un callejón de campo trasnochado, nefasto y persistente, convertido en un atardecer que no termina nunca. La voz pregunta: “¿cabe tanto invierno en una maleta?”. Y como en la canción de Illya Kuryaki & The Valderramas, yo diría que “el mar la aniquiló contra la pared”. Esa pared de piedras arcaicas es también cíclica, eterna. La duda queda abierta y eso, precisamente, es lo que más me atrae: así es el arte, siempre renovado, siempre ofreciendo señales para continuar la búsqueda. Como escribió María Zambrano: “La poesía es el único testigo de lo que no tiene lugar en el mundo y, sin embargo, acontece.”
El estuario se vuelve uno en el mar, un elogio a la locura —a la psicótica y a la estulticia relativa—, un gesto de libertad. Se nos dice: “errante, prófuga, descalza”. Todo se conecta. Había estado yo tarareando Penélope estos días, como si el destino fuese caminar por las mismas huellas, incluso antes del Inca, antes del camino mismo: las huellas. El resto, simplemente, es entregarse al goce de la poesía y para ello este libro, absolutamente recomendado.
___________________________________
Cecilia Winett Nace en San Miguel, en el seno de una familia rokhiana. Profesora de educación diferencial. Estudia en la escuela básica Gabriela Mistral y en el liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, en 1986 participa en los juegos florales del establecimiento, obteniendo un primer lugar, en 1988 comienza a participar en el taller Huelén en la Sociedad de Escritores de Chile, dictado por el poeta Osvaldo Ulloa, en 1990 en el taller dictado por Mauricio Redoles. A partir del 2003 reside en Linares, participando en el Centro Cultural La Ruka, la Sociedad de Escritores de Chile filial Maule, además, forma, junto a otros gestores culturales la Unión Comunal de Agrupaciones de Artistas de Linares y la Red de Escritores de Linares. Actualmente es Presidenta de la SECH filial Maule. Tiene 2 publicaciones, el poemario “Llamarada en el agua” 2019 Mago Editores y “Estuario de la nostalgia” 2024 Editorial Ventana Abierta. Es parte de antologías:—¿Cómo te lo explico?
—Ciudad Abajo.
—50 poemas por la Memoria.
—Enredados.
___________________________________
Alejandra Moya Díaz, Curepto, 1991. Se desenvuelve a través de la Música, Literatura, Artes Visuales, Gestión Cultural y Psicología. Cuenta con publicaciones en el ámbito de la Literatura y Psicología. Es columnista en diarios digitales de Arte y Cultura. Tiene dos libros publicados titulados “Depresión Intermedia”, 2020 y “Lagunas de Estación”, 2023.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Alejandra Moya Díaz | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Apuntes sobre "Estuario de la nostalgia", de Cecilia Winett.
Ventana Abierta Editores, octubre de 2024.
Por Alejandra Moya Díaz.