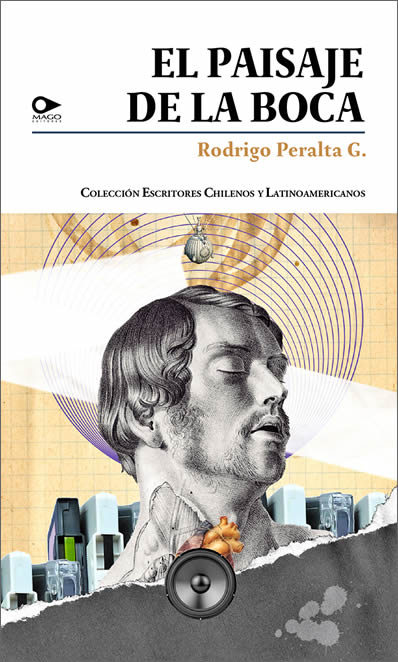Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Rodrigo Peralta | Bernardo González Koppmann | Autores |
EL PAISAJE DE LA BOCA
o anotaciones de la lengua en el país de la muerte
(Rodrigo Peralta G., Editorial Mago, Santiago de Chile, 2023, 66 pp.)
Por Bernardo González Koppmann
Tweet .. .. .. .. ..
“Nos están borrando el paisaje fundamental”
RPG
El libro “El paisaje de la boca”, de Rodrigo Peralta G. (Santiago, 1973; poeta, actor, profesor), empieza con el poema “Bajo los árboles”, donde el hablante en una actitud contemplativa, retrospectivamente hablando a modo de un flashback indeleble, va meditando y situando su humanidad “fuera de los límites permitidos”. Ése es el argumento central del texto, el leitmotiv. Se podría decir que se trata, como si fuera una película de cine noir, modo Taxi Drive o Toro Salvaje, de un outsider o un ser marginal que, desde una casa abandonada -en venta, para ser preciso-, va a cuestionar en forma descarnada la cultura dominante que le despojó su infancia. Es el relato en versos descriptivos, cotidianos y directos, colindando en algunos segmentos con la prosa, del áspero camino recorrido por un niño y adolescente poblacional hasta su veraz y profundo encuentro, convertido ya en adulto joven, con el arte, la música callejera, el teatro o la performance y la poesía.
Rodrigo Peralta
Para ubicar esta poesía -en el tiempo y en el espacio- debemos recordar que durante los años 90 en Chile se configura el país de las oportunidades necroliberales, una realidad esquizofrénica que cosifica a las personas, las despoja de su dignidad y los somete a las ignominias más lacerantes -impunidad, negacionismo, plan laboral, afps, educación y salud de mercado, chipe libre, lucro, etc.- donde la niñez y la adolescencia se ven coaptadas por la droga, la decadencia moral, el individualismo y la delincuencia. El hablante en este contexto huye de las garras de los bajos fondos aferrándose a gestos mínimos de una cierta armonía o paisaje en extinción, sean estos una fruta o su olor inconfundible, la textura de un disco de vinilo, una cerveza en la precocidad de la angustia, una bocanada de viento puro, una fogata, un pájaro urbano, una caja vacía de perfume. En este sentido la imagen de “la vieja casa” es transversal en el poemario para no sucumbir y dejar de respirar prematuramente; las remembranzas son curativas porque cuando era chico en ese caserón familiar escuchaba una canción los días domingo, que hoy, en la hora presente, le recuerda los fantasmas de “la abuela en la cocina, el padre preparando la vaina, / la madre peinando a los hijos. La ciudad escondida. La tregua del silencio. Todos los roles correctamente ejecutados a plena luz”. Permítanme una digresión, un paréntesis. Se me viene a la cabeza una noche de finales de los años 70, escuchando “La ganas de llamarme Domingo”, canción de Dióscoro Rojas, en una de las primeras peñas realizadas en la Universidad Técnica del Estado, sede Talca. Bien. Sigamos. Probablemente esa propiedad en venta, desde donde medita el poeta sobre su menoría, haya sido la casa natal -ahora en ruinas- presente como una sombra tutelar durante todo el desarrollo de la obra.
Rodrigo Peralta G. en “El paisaje de la boca” rescata, dignifica y reconstruye un personaje axiomático que surgirá en los primeros años del retorno a esa democracia bastante protegida que aún padecemos; nos referimos al joven rebelde, marginado, inquieto y creativo que buscará su propia identidad inserto en un contexto histórico post dictadura, inserto un verdadero “chiquero”, donde la confusión social y ética anula, ahoga y niega a nuestro protagonista como sujeto histórico. “Y nos olíamos los dedos recordando aquellos días / de silencios y precauciones porque nada había cambiado / y la moral era asesina como la configuración del paisaje. / No huela. / No piense. / No ame. / No diga. / Estamos prohibidos”. El hablante aun así sobrevivirá en lugares públicos, sitios eriazos o francamente en antros clandestinos donde se guarece y multiplica. En ese paisaje oscuro, rancio, fúnebre, “los chicos de corazón rebelde / oían punk, tocaban punk y le daban vuelta la espalda al sigiloso / que cargaba pólvora y cuchillos en el cinto. // Después de todo sabían refugiarse. / Sabían guardar silencio. / Sabían que la umbra tenía sus días contados”.
Se deduce entonces, por la cita anterior, que el rock, el punk específicamente, sería la banda sonora de esta generación. El estudioso de la cultura Dick Hebdige (Reino Unido, 1951), en su libro “La significación del estilo”, pondera esta forma de ser en los siguientes términos: “Ninguna subcultura ha buscado con más determinación desprenderse del paisaje de las formas normalizadas, ni hacer caer sobre sí misma una desaprobación tan vehemente, como los punks”. A buen entendedor, pocas palabras.
El lector curioso se verá impulsado a suponer que ésta es una poesía próxima a la autobiografía (“El paisaje de la boca es el testimonio de los años. / De la nutrida experiencia del no olvidar / que fuimos bellos e ingenuos en un país de muerte”), pero ya sabemos que cada poeta ficciona, extrapola y transfigura las cosas creando una segunda realidad. Sin embargo, muchas páginas del presente libro dan cuenta de la vida, pasión, muerte (y resurrección) de “una generación / inyectada por una libertad descarriada / adicta y bella / candente y triste”, cuartillas impresas en carne viva desde una posición de avanzada, desde la primerísima línea, in situ, lo que otorga un carácter de credibilidad imprescindible a toda obra de arte contemporánea que se precie de tal; aun así, a pesar que Theodor W. Adorno haya escrito al contemplar el holocausto que “después de Auschwitz ya no puede haber poesía”. Así de grave era (y, en cierta medida, es) la situación en nuestro país en cuanto costo social, cultural, ético y estético. El cardenal Raúl Silva Henríquez lo dijo clarito en los primeros días de la Dictadura: “Están destruyendo el alma de Chile”. Me imagino -porque leer invita a eso- que el poeta niño que “le teme a la oscuridad del patio” y luego el adolescente gótico de uñas negras, pestañas crespas, línea en los ojos, cabello desteñido o rasurado, abrigo hasta los pies, bototos y cadenitas, sobrevivió, no sucumbió al apremio de la sociedad, de un liceo formal y verticalista, “siendo nosotros mismos / los maricas de la década / los rebeldes con buenas calificaciones / conversadores eternos de dioses y existencias”. Valiosa la actitud enunciativa de nuestro hablante referida a esa época nefasta de oscurantismo, represión y muerte.
El hablante de “El paisaje de la boca” disecciona su alma y extrae imágenes de un realismo sucio que nos recuerda a esos “poetas malditos que tienen los ojos de los ángeles”, como dijera Allen Ginsberg. Van apareciendo, al hojear estos poemas, verdaderos tratados de miseria humana por donde transita la infancia de los pobres; así, vemos pasar por esta galería expresionista niños bajo los puentes, campos de concentración para hijos desamparados, pequeños traficantes en cines para adultos, muchachitas abusadas, chicos y chicas matuteros que tenían “marcada la espalda con balines de goma”.
El personaje de esta historia oculta, entrando en su primera juventud, se encierra en sí mismo (“Tuve la necesidad de retraerme”) y revisa, desde la severa madurez de un hombre que sufre, las experiencias límites que debió sobrevivir. Contempla el entorno desde la periferia de su campamento: “Por el poniente se guardaba el sol. / También aparecían los invisibles / los apartados de la oficialidad cotidiana / los hambrientos / los deseosos de agua y sangre / los come palomas / los come perros / los come gatos / los carroñeros defectuosos / los condenados”. Recuerda, asimismo, al amigo fotógrafo que se suicida y que le hubiese gustado poder escuchar en su funeral a The Cure o a Clash; discute acaloradamente con un par de evangélicas que se alejan sonriendo en son de paz; contempla las arañas, escucha la lluvia, oye entre sueños una canción de Joy Divison; percibe la tristeza mapuche en una población de la zona norte de Santiago. Por esos días “Tomaba la micro y bajaba cerca del cine Normandie. / Arrastraba la lengua murmurando el nombre / de iniciales W como si fuera un Bukowski / en busca de su tierno amor. / La película era de ángeles y ciudades. / Y lloraba en la penumbra del film / porque ella estaba al otro lado del río”.
Y de pronto ocurre lo inevitable, el hablante empieza a escribir. “Estas son las anotaciones de la lengua y la cocina. / Porque aprendimos a interpretar el silencio de la gran casa vieja”. El libro “El paisaje de la boca”, en consecuencia, termina agrupando 30 textos -25 poemas y 5 prosas- que recogen nuestra memoria emotiva, oculta y silenciada intencionalmente a través de varias décadas, obra muy oportuna y necesaria a la hora de recomponer el mapa social de Chile, desde donde surjan políticas culturales contextualizadas que nos permitan algún día conocer, valorar y amar la insobornable Poesía -ese primer resplandor de las cosas sin nombre todavía- dicha por boca de sus propios protagonistas, que son, en definitiva, los que hacen la historia. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Talca, 23 de abril de 2025.
Poemas de El Paisaje de la Boca
Ligero despertar en una habitación desconocida
Habitación 513.
Pasillo puerta norte. El ruido y el movimiento es extraño. Poco habitual.
Interior/habitación.
Cama simple. Un velador. Sobre él una lámpara. El piso está alfombrado. Cerca de la ventana una silla. En la silla ropa.
En uno de los muros de la casa
cuelga un reloj de cuco de mediados de siglo XVIII
este reloj posee un mecanismo que reproduce onomatopéyicamente
el canto de un pájaro mecánico: cucú, cucú, cucú.En la casa los niños juegan
y cuando aparece el autómata plumífero
los pequeños demonios se burlan del calvo
y arruinado pájaro que sale de su morada anunciando las horas.El reloj de muro
está detenido justo a la hora de la sirena de mediodía.El reloj de muro
posee en su interior un pájaro escandaloso que espanta a los gatos.
El reloj de muro
silencia el tic-tac-queo, mientras los niños juegan antes del almuerzo.Dentro del reloj de muro
la carne entumecida del pájaro
espera el momento del asomo al sol.Es la mecánica del tiempo
de la temperatura insoportable
de la autonomía del ejercicio: de un lado a otro
del péndulo y el movimiento
constante alteración del aire
que provoca la calvicie del pájaro.La casa del pájaro
La casa de los años
Exhumar el sonido para restaurar la morada.
Ausentarse
Habitar Otro plano
Otra personalidad.Escasea la luz.
Nos vamos borrando.
Hasta llegar a negro.
La Bemolidad de la lluvia
Percibir los sonidos de la lluvia escurriendo por el desagüe de la calle.
Sobre las canaletas oxidadas, deslizándose sobre los vidrios de las ventanas.El recuerdo es sediento. Atractivamente peligroso en aquel cuarto oscuro de Hurtado Rodríguez, donde un amigo se refugiaba para capear el frío, mientras bebía y escribía versos indescifrables.
A la mañana siguiente, la resaca afinaba aún más el oído. Una gota cayendo sobre un vaso. El sonido de una llovizna leve que entraba por algún lugar de la casa. Alguien tomando un baño, la acumulación de saliva en la boca, una lágrima de bostezo repentino, cruzando la sien, cayendo sobre la almohada.
Y la lluvia allá fuera, resonando continuamente sobre las hojas de los árboles, mientras una canción de Joy Division suena en la habitación contigua, como un despertador de media mañana, monocromáticamente apacible.
Ciudad-Niebla
La temperatura invernal
ya no está cubierta de bemolidades.
La última aparición fue en agosto de hace 4 años atrás.
Fue tanta la hipercaptura de la lluvia
que toda textura acústica se amplificaba sobre el trazo del lápiz.
Sobre una mancha expandida.
Una nota de forma abstracta.
[Ante el trepar de la noche].La repetición sostenida del espíritu vacío.
[El eco del barrio]
El ardor de la tripa por el destilado.
El ejercicio del tabaco en la ciudad-niebla.
Porque los inviernos
en el paisaje poniente albergan una multitud
de épocas en voz baja y latitudes trémulas
como la luz de guardia
que ilumina un pedazo de parque
con resabios de un Manchester a la chilena.Al poniente de la ciudad no habitan las sutilezas
sólo los vestigios de resistencia.
Reventar botellas sobre el pavimento
Tocadisco. Open-suite
de un clásico punk.Y la lluvia en abundancia
dejándose escurrir por la cuneta calle abajo
a un costado del río
sometidos a la suerte de la noche
porque simplemente fuimos.
Una pandilla muy sofisticada.
Sobre una mesa
Una taza de agua caliente.
Es la hora del té.
Del programa radial.La única compañía de la tarde.
Afuera el viejo nogal y el viento
y el diálogo entre las cosas con la textura de la luz
que cae sombreando cierta parte de la cara.Mientras se frota las manos
esperando respuesta
de alguna emisora
de frecuencia modulada.
Anhedonia
La canción sonaba en el tocadisco.
La espuma se desvanecía en la boca.
Tomaba la micro y bajaba cerca del cine Normandie.
Arrastraba la lengua murmurando el nombre
de iniciales W como si fuera un Bukowski
en busca de su tierno amor.
La película era de ángeles y ciudades.
Y lloraba en la penumbra del film.
Porque ella estaba al otro lado del río.
Esperando un abrazo inalcanzable.Y nos olíamos los dedos recordando aquellos días
de silencios y precauciones porque nada había cambiado
y la moral era asesina como la configuración del paisaje.
No huela.
No piense.
No ame.
No diga.
Estamos prohibidos.
Tomado de REVISTA MONTAJE
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Rodrigo Peralta | A Archivo Bernardo González Koppmann | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
EL PAISAJE DE LA BOCA o anotaciones de la lengua en el país de la muerte
(Rodrigo Peralta G., Editorial Mago, Santiago de Chile, 2023, 66 pp.)
Por Bernardo González Koppmann