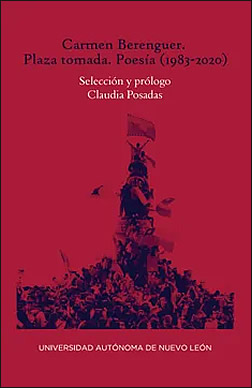Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Carmen Berenguer | Autores |
CARMEN BERENGUER, CIRUJA(NA) Y SASTRA
Por Juliana Piña
University of Notre Dame
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana
Revista Iberoamericana Volumen XCI, Número 292, Julio-Septiembre 2025
Tweet .. .. .. .. ..
Palabras clave: Carmen Berenguer, poesía chilena, ciudad neoliberal, transición democrática, cuerpo
Poeta del hambre, Carmen Berenguer inicia su quehacer literario rebuscando en la agonía del huelguista irlandés Bobby Sands los signos políticos desde los cuales componer su poética. Bobby Sands desfallece en el muro (1983) es una entrada a la poesía chilena que, además de testimoniar la tortura de los cuerpos en dictadura, recobra la dimensión colectiva del arte a contramano de un carácter emotivo, dominante por entonces entre las mujeres poetas (Brito, 1990: 167). Así, de entre los gruesos bordes que dejan las cuencas en un cuerpo famélico en prisión, de entre las cavidades dolorosas y gozosas que se pronuncian y las que se perfilan con el paso del tiempo, de entre los ruidos de un cuerpo hambriento cuya rabia nace desde las entrañas, y de entre el pellejo, abundante repliegue de colgajos, surgen los miembros para hacerse de un nuevo cuerpo poético, plural y femenino.[1] Y de una nueva voz, algo cascada, que se expresa en osados murmullos colectivos.La obra de Carmen Berenguer no adoleció de atención ni de consensos críticos. La fuerte presencia de la oralidad, la ascendencia neobarroca,[2] la multiplicidad de registros discursivos propios de la urbe, la preferencia por los márgenes, las formas de violencia y la proliferación y el desplazamiento del sentido son algunos de los rasgos más estudiados de sus textos (Posadas, 2021: 7). Para no repetirlos, este breve ensayo indaga en los trabajos manuales de la artesana-poeta. Con el pannus, piel sobrante del cuerpo enmagrecido de Bobby Sands, la sastra Berenguer confecciona una prenda a la que irá cosiendo otras pieles salidas de cuerpos hambreados, violentados, desechados y también otras telas y retazos cirujeados que recolecta e hilvana en su lenguaje poético. En sus poemas, asegura Julio Ortega (1998), el lenguaje es revelado como la piel de un cuerpo de asociaciones que pueden ser subvertoras o restitutivas. En Boddy Sands…, además de amasar la densa piel del huelguista, que se estira día tras días, poema a poema, se cocina una pregunta que Carmen Berenguer intentará reintegrar en cada poemario.
Alguien podría escribir un poema
de las tribulaciones del hambre.
Yo podría, pero ¿cómo terminarlo?
. . . . . . . . (Berenguer, 2022: 49)
Publicado en 1986, Huellas de siglo, al igual que otros poemarios de los años ochenta, propone a la ciudad como sujeto poético que habla desde un lugar femenino. La urbe se corporiza en la poesía y escenifica un signo en transformación (Olea, 1998: 134), algo que en este libro se releva a partir del recorrido por la ciudad y sus lugares más emblemáticos. Berenguer explora las superficies del cuerpo en que se convirtió la ciudad neoliberal, comenzando por los maniquíes sonrientes detrás de las vitrinas comerciales.[3] Por un lado, los plásticos relucientes y las superficies reflejantes llevan las huellas de la espectacularización de una ciudad que se erige como espacio de puesta en circulación de mercancías y cuerpos en venta. En sintonía con esto, Huellas de siglo recurre a la moda como vértice de la relación entre ciudad y mercado –una práctica considerada femenina, pero que aquí convoca a toda la ciudadanía, más allá de sus adscripciones ideológicas (Sepúlveda, 2013: 105)–.El poema de apertura del libro, “Santiago Punk”, enumera sin distinción prendas de vestir asociadas a tribus urbanas diferenciadas –como los “[p]antaloncitos bomba”, el [p]añuelito hindú” y las “[c]haquetitas negras” (Berenguer: 2018: 57)– homologándolas y proponiéndolas como parte del mismo vestidor de la ciudadanía globalizada de la época. Las prendas no son los signos visibles de una ideología particular, sino que son el contorno de una pose. Como advierte el crítico Luis Cárcamo-Huechante, los paralelismos sintácticos, fonéticos y sonoros a partir de los cuales se construye este poema, conforman una estrategia estética y política típica de Berenguer consistente en hacer mímica y a la vez torcer los ruidos y los signos de la ciudad (Sutherland, 2016: 59). Berenguer pellizca la materia poética produciendo pliegues, abultamientos y arrugas en el entramado textual con el fin de romper con el isomorfismo cultural ofertado desde la vitrina de la ciudad neoliberal. Trabaja sobre las telas baratas de las vestimentas estandarizadas y desarraigadas, rasgando y sobrecosiendo los materiales predominantes.
Por otro lado, Huellas de siglo va pelando el corazón de la urbe que se esconde detrás de la máscara estilosa de la fachada globalizada. Así, por ejemplo, el poema “Desconocido” es un primer umbral en este camino. La imagen del cadáver abandonado y perforado que presenta este breve poema alude a un clima de violencia cotidiana en los años de dictadura. A la contundente frialdad de la piel del difunto tirado en calle, le sigue otra máscara, el “rostro oculto” detrás de los consumos lavados de la moda (Berenguer, 2018: 60). El poema “Santiago tango” trabaja con el maquillaje y el vestuario de la mujer “empielada” y “patipelá” (60) que vende su cuerpo en las calles capitalinas, como mímica de la simulación higiénica y moderna de la gran ciudad. La sastra se detiene en las superficies corporales en contacto con la calle, como los pies descalzos, y suma esta materia a su gran telar dérmico.
A media asta (1988) señala el luto nacional por una pérdida colectiva que necesita decirse en el texto poético. La bandera, símbolo patrio, aparece gráficamente en un poema, poblada de palabras que posibilitan un vaciamiento de sus retóricas institucionales y sus apropiaciones políticas. En la materialidad poética, la bandera se desliga de su dimensión simbólica para recobrar su ser material y, una vez vuelta manto –manchado, manoseado, gastado–, cubre y dignifica los cuerpos fallecidos sin identificar.
“DISECCIÓN DE UN CUERPO AZUL” remite por medio de la sinécdoque del color a la bandera, vuelta cuerpo y materialidad. En este poema, la tela colectiva se anatomiza a partir de otros géneros vinculados al duelo, tales como “VELO MANTO”, “VELO TUL”, “VELO NEGRO” que ayudan a componer una escena de velatorio con manos, alaridos, crespones, velas y hasta un rosario. En la escena, a pesar de contar con múltiples detalles visuales, no hay difuntos. Son las telas enlutadas las que cuando velan los muertos del país señalan la ausencia de los cuerpos que ahora lloran y se llevan con ellas un poco de esa gran tela nacional que también les pertenece. Recurriendo a la materialidad de la bandera chilena, Berenguer mete mano para retacear del manto patrio un poco de ese azul en su gran labor de sastra, y toma de aquí el modelo del velo que muestra y oculta el rostro que lo porta, esmerilándolo, extendiendo su dominio de ambigüedad por sobre la piel que cubre.
Sayal de Pieles (1993) desde su título tematiza las pieles y una prenda de vestir, o sea, una prótesis dérmica. Se trata del poemario más perlonghiano de la autora, pues su hechura se revela a contrapelo de la literatura de la transición democrática, tendiente a la estandarización del lenguaje y la delgadez expresiva. Tal vez por ello sea el libro de la autora menos abordado por la crítica. En él, la ciruja(na) Berenguer recolecta las pieles desechadas por el proyecto neoliberal de la dictadura –pieles tajeadas, pieles femeninas, pieles sidosas, pieles operadas, pieles manchadas– y las cose a su labor anterior, confeccionando una prenda plisada y múltiple, en la que se frotan las pieles sudacas.
Esta pieza única se injerta en la escena cultural del monoconsumo que ya no abarca solamente el uniforme textil del ciudadano del mundo globalizado que vimos en “Santiago Punk”, sino también la superficie textual de una escritura capturada por los moldes del mercado. El sayal, ya sea en su acepción de tela o de prenda de vestir, es, como advierte Raquel Olea, artesanal y preexistente a las políticas de industrialización y mercado que comienzan a gobernar lo literario en los noventa. Además, la provocación de este libro –sigue la crítica– suma la autolimitación de su expansión comercial a su sentido (1998: 140). Desde el borde de una reescenificación cultural todavía en ciernes, Berenguer sospecha de los pulcros discursos del consenso de la democracia y contrae la potencia expresiva a modo de repliegue. Su publicación resulta en una intervención política; busca aportar relieve y macular una escena demasiado tersa desde el punto de vista del lenguaje y de las subjetividades que circulan por ella.
El primer poema, “Sudales” –nombre que implica no solo el sur como lugar de enunciación, sino también el sudor, el sudor del sur, como sustancia de escritura del texto– implanta la relación fundamental entre los sonidos y los signos del poema: el roce. Como un (t)acto de habla, el roce impulsa el encadenamiento poético mediante una fricción entre fonemas, grafemas, signos lingüísticos y unidades de un campo léxico determinado. La temperatura y la presión que resultan de estas relaciones unas veces aumentan y otras disminuyen, aportando con esta variación algo más que el ritmo poético: una sustancia sudorosa con la que se transpira un poema.
Roce que al rozar se aciaga
deslizado brote
abrir apenas terso la rodilla
crujir tramado damasco ciérrase
ábrase rocíese. (171)
Sayal de Pieles supone una experiencia háptica de lectura y una recuperación de unas relaciones táctiles en el uso del lenguaje. Por eso, el verso “abrir apenas terso la rodilla” es antes que una imagen visual, una imagen táctil; cuando el sayal se abre, tocamos la superficie textual que, de tan tersa, cruje, y pide humectarse (“rocíese”). En un juego erótico de exhibición y clausura (recuperado del velo cirujeado en A media asta), el poemario nos muestra sus diversas pieles, con poros que excretan y absorben sustancias, piel de injertos, piel cardinalizada, piel enferma, piel animal, piel de pieles, y nos permite tocarlas.Pocos años después, Berenguer insiste con los perdedores de la transición democrática y retoma el trabajo sobre la ciudad neoliberal, trocando el tropo de la vitrina por el del maquillaje para poetizar esta vez la ciudad americanizada. En Naciste pintada (1999), la ciudad se empolva con los afeites de Miami: se transplantan palmeras en las calles, se construyen barrios privados y se venden prendas importadas de segunda mano provenientes de Estados Unidos.[4] La voz poética, sin embargo, no tiene interés en recolectar las sobras cosméticas de Santiago, sino que busca meter mano entre los rostros maquillados de las mujeres que venden sus cuerpos en los márgenes. Para ello, entre otras estrategias, compone el personaje de Brenda, una prostituta, y, en los poemas en prosa dedicados a contar su historia, inscribe su piel y sus segundas pieles textualizando su cuerpo.
Cuando se adorne sabremos de qué burdel proviene. Y en algún extravío por esos huecos de la locura, seda, por esos rincones del placer chifón. Y por la piel de chinchilla aparece su deseo animal que provoca. La mueca en la réplica del satén orientalizada por una prenda. El kimono occidental sale por los flecos de la enagua acrílica. La reina de la decoración amuebla el alma y tiene una obsesión sin límites por las flores y los aros. Brenda se viste mal. (2022: 273)
Si de la basura, Berenguer hace un lujo, de la que “se viste mal”, hace una trabajo de costura.Toma sus prendas baratas, sus pieles sintéticas y su rostro pintado para coserlos a su amasijo textual, y de esta manera animalizar la mala piel que tiene entre sus manos.
La Santiago maiamizada es retomada en mama Marx (2006), aunque esta vez se describe un proceso de creciente abstracción del espacio urbano, donde los sitios conocidos se transformaron en no-lugares. En esta expresión de la ciudad, Berenger se pone en los harapos de la “obrera loca travesti” –vagabunda raquítica con ecos de Bobby Sands– que, con su dislocada vestimenta, “desnuda” la miseria de la ciudad oculta detrás de las pantallas y las superficies reflejantes de los edificios modernos. Con su transitar espectral penetra los estilos y las retóricas arquitectónicas que atavían la ciudad para rescatar en su carro de mercado los despojos de la vanguardia económica.
Por otro lado, la figura de la madre despunta en una voz poética donde Carmen Berenguer se autofigura. En el poema “Oropel de púas”, la madre transmite la herencia del tejido a una poeta o “hija de Gaudí” (360) que taja y teje como un acto memorioso. Hace del hilo un recurso para unir retazos de una historia pluricultural en medio de una ciudad desletrada. En Maravillas pulgares (2009), que Berenguer dedica a su madre y a sus “manos tejedoras de maravillas”, los dedos que intervienen en el tejido se multiplican y ahora se cosen las sábanas, las faldas coloreadas, los delantales, las telas de mamá. Con estos suaves pespuntes, la sastra se ocupa de bordar la verdadera piel de mamá en su cuerpo poético.
Mi Lai (2016) es un libro que, al decir de Francine Masiello, enfatiza en las “materialidades compartidas” donde se nos permite participar de una experiencia conjunta sostenida por el encuentro de sonidos y voces múltiples (Sutherland, 2016: 38). En este poemario, el cuerpo poético muestra las costuras de sus citas importadas, con sus pliegues y repliegues, con sus traducciones remendadas, y sus juegos de máscaras. Con este viaje poético a sus años en Estados Unidos entreteje un diálogo con la lengua doblada en la madeja de las batallas contraculturales continentales. En este sentido, Plaza de la Dignidad (2020) completa este proyecto sumando consignas y cantos de lucha como “Un violador en tu camino” del colectivo chileno Las Tesis, en un contexto convulsionado del país. En este último poemario, Berenguer retoma el símbolo patrio, pero ahora ya no cose la bandera sino el “trapo tricolor” (Berenguer, 2021: 217). El trapo, desecho de tela, remite, por un lado, al pannus, al pellejo de Bobby Sands confinado al abandono y a la muerte; y, por el otro, a la mímica jocosa de la higienización que pasa el trapo. Con las pieles residuales, irreductibles a la estandarización cultural y la investidura comercial, y halladas en los márgenes de la ciudad, donde el maquillaje se corre, la ciruja(na) y sastra compuso un arreglo textil, artesanal, antimercado y no unitario.
__________________________________
Notas[1] Este cuerpo poético femenino, en tanto literario, no implica aquí un “corpus escrito por mujeres”, donde la categoría “mujer” responda a una noción esencialista y ahistórica. Con Raquel Olea (1998), no entiendo la escritura femenina como el resultado de una diferencia sexual sino como una forma de rechazo a una ley dominante masculina y que busca hacer emerger un discurso crítico “otro”, que desregule los aparatos de poder.
[2] Uso la categoría “neobarroco” de una forma general. Si bien a lo largo del tiempo diversos neologismos forzaron esta categoría hasta quebrarla en modulaciones singulares y locales para el caso de Berenguer –tales como: “neobarrioco” sugerida por la propia autora, o “neobarrocho” (Bianchi 2015)–, con la primera aludo al trabajo a partir de esa herencia.
[3] Esta imagen visual sobrevuela todo el poemario. Berenguer la propone a partir del epígrafe al libro, una cita del escritor Gonzalo Millán que reza “Los maniquíes lucen saludables. / Son felices. / Siempre están sonriendo”. Esta sonrisa perfecta y artificial permanece como una compañía durante toda la lectura.
[4] El tropo de la ropa importada de segunda mano dialoga con la escena artística de la década previa. El C.A.D.A., por ejemplo, trabajó sobre esta imagen en la instalación American Residues (Washington D.C., 1983) donde una gran pila de prendas de vestir usadas, enviada con anterioridad a Chile para su reventa, fue devuelta a su país de origen como residuo.
_________________________________
Bibliografía—Berenguer, Carmen. Obra poética. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2022.
_______________ Plaza tomada. Carmen Berenguer. Plaza tomada. Poesía (1983-2020). Monterrey: Universidad Autónoma Nuevo León, 2021.
—Bianchi, Soledad. “Del neobarrocho o la inestabilidad del taco alto (¿un neobarroco chilensis?)”. Revista Chilena de Literatura, núm. 89, 2015, pp. 323-33.
—Brito, Eugenia. Campos minados. (Literatura post-golpe en Chile). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1990.
—Olea, Raquel. Lengua víbora. Producciones de lo femenino en la escritura de mujeres chilenas. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1998.
—Ortega, Julio. Caja de Herramientas. Prácticas culturales para el nuevo siglo chileno. Santiago: Lom, 2000.
—Posadas, Claudia. “Prólogo a esta edición. No, no, no nos moverán: la plaza tomada de Carmen Berenguer”. Carmen Berenguer. Plaza tomada. Poesía (1983-2020). Monterrey: Universidad Autónoma Nuevo León, 2021, pp. 23-56.
—Sepúlveda, Magda. Ciudad quiltra. Poesía chilena (1973-2013). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2013.
—Sutherland, Juan Pablo. Cuerpos y hablas disidentes en la poesía de Carmen Berenguer. Santiago: Piso Diez Ediciones, 2016.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Carmen Berenguer | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Carmen Berenguer, ciruja(na) y sastra.
Por Juliana Piña.
Revista Iberoamericana Volumen XCI, Número 292, Julio-Septiembre 2025.