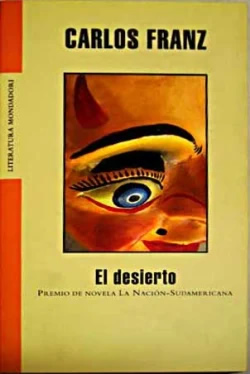
Carta para
una hija, veinte años después
Fragmento de la novela
“El desierto” de Carlos Franz
A continuación,
de la novela "El desierto", fragmento de una carta que la
jueza de Pampa Hundida, Laura Larco,
protagonista de la historia,
le envía a su hija Claudia, años después de los
hechos narrados.
El suboficial
me dejó en la oficina de un teniente, jovencito (¡todavía
más que yo!), probablemente recién salido de la Escuela
Militar. Este volvió a preguntarme el propósito de mi
visita, pestañeando, asintiendo y negando, mientras me oía.
Luego se inclinó sobre el escritorio; me dijo en voz baja,
como si me lo implorara: "¿No podría volver otro
día? Estamos acuartelados, en estado de alerta máxima".
[...] Luego desapareció en el cuarto contiguo, dejándome
sola [...]
Había una pizarra, como la de una sala de clases, y en ella
cuentas incomprensibles, de una aritmética básica, que
no me cuadraban. No sé por qué esas cuentas fallidas,
que el tenientillo había estado sacando, me hicieron pensar
en la cadena de mando, en cómo estaba subiéndola, eslabón
a eslabón, y absurdamente eso me tranquilizó, llenó
algo del hueco en mi estómago: era una forma de legalidad,
un orden reconocible; esos militares y yo pertenecíamos a la
misma razón burocrática, la que ordena el desorden del
mundo.
[...] El teniente reapareció y me guió sin una palabra,
cruzando el patio otra vez, hasta el edificio más alto, el
viejo teatro de la salitrera, al pie de la enorme chimenea inclinada,
sus ladrillos erosionados, color de carne viva, coronada por una atalaya
de vigilancia, artillada, que podía abarcar todo el complejo.
Me hizo pasar al interior del teatro, me condujo hasta el borde del
proscenio, donde dos oficiales en tenida formal, con las gorras puestas
y la cabeza gacha, leían el escrito que yo había entregado
en la puerta. "¿Viene a celebrar los juicios?", me
preguntó uno, arrugando el ceño, sin mediar presentaciones.
"¿Usted es del tribunal?", me interrogó el
otro, dándole la vuelta al papel sellado y firmado por mí
misma, que tenía en la mano. Contesté: "Se dice
que aquí hay detenidos. Conforme a la Constitución de
la República, nadie puede ser detenido si no es por orden de
juez competente. Yo soy el juez competente en este lugar...".
Por un momento, nos quedamos los tres mirándonos, de hito en
hito, en esa sala de teatro, como un trío de comediantes. Sólo
faltaba que alguien aplaudiera, o abucheara, nuestra farsa. (Tal vez
tú, Claudia, desde la distancia de tu juventud y de estos veinte
años, cuando leas esta carta, te pondrás a abuchear
o a reír, a mandíbula batiente. A mí también,
desde este futuro, mi inocencia de entonces me parece cómica,
obsoleta, una reliquia risible.)
Pero nadie alcanzó a reaccionar, porque entonces las puertas
se abrieron de par en par, los oficiales callaron, se cuadraron, y
el mayor Cáceres llegó hasta nosotros como una tromba.
Escribo la palabra del rango que tenía entonces, "mayor",
y sé que no puedo comunicarte el sentido que él le daba,
el modo como la llenaba: no sólo era un poco más alto
-o lo parecía, por sus maneras airadas- o más viejo
-o lo parecía, por esa mirada transparente y a la vez vidriada
por un dolor anticipado-, sino que era "mayor" que él
mismo, como si hubiera crecido a la fuerza, como si se empinara y
estirara el esqueleto, atormentándose, para rescatarse de un
recuerdo que le iba estrecho y le apretaba, como la guerrera en cuyo
cuello tenía el tic de insertar el dedo, intentando sacar algo,
quizás sacarse a sí mismo, de adentro.
Cáceres arrancó mi escrito de manos de un oficial,
le echó una mirada, y tomándome de un brazo para apartarme
del grupo de sus subalternos, me dijo: "Vienes en el día
del juicio, Laura". Y yo, sin entender (sin entender todavía):
"Vengo a practicar una inspección ocular, de oficio, a
conocer la situación procesal de los detenidos en este lugar.
La Constitución...". Y él, interrumpiéndome,
mirando el reloj, mirándome con la melancolía de quien
comprueba la exactitud de un mal presagio: "Sabía que
vendrías, Jueza. Desde que leí tu expediente, supe que
terminarías por venir. Traté de advertirlo en nuestro
encuentro de hace unas noches, cuando me estuviste atisbando... No
me has hecho caso. Pero llegas en el momento preciso. ¿Quieres
inspeccionar, Patroncita? Puedes hacer algo mejor: darás fe
de que aquí nada es ilegal. De que aquí no hay otra
cosa más que la ley. Serás nuestra ministra de fe".