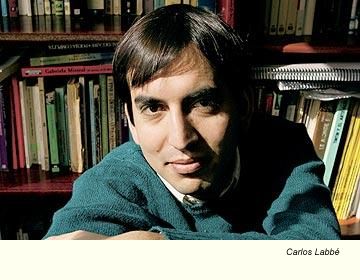
Navidad y Matanza de Carlos Labbé
Periférica, Cáceres, 2007. 171 pp.
Por Elena Santos
Revista Guaraguao
Publicación barcelonesa de literatura y cultura latinoamericana, diciembre de 2007.
Hay novelas que parecen escritas para ser objeto de una reseña, y ése es el caso de Navidad y Matanza, de Carlos Labbé. Paradójicamente, no obstante, la misión no resulta fácil, pues impone más de un desafío. Por una parte nos enfrentamos a la segunda obra publicada por un joven autor chileno de apenas treinta años pero con una amplia trayectoria intelectual -doctorado en letras con una tesis sobre Roberto Bolaño, profesor universitario, crítico literario y editor (pero también músico, guionista, director de una revista on line...)- y en vías de crearse una identidad literaria. Por otra, el elaboradísimo texto exige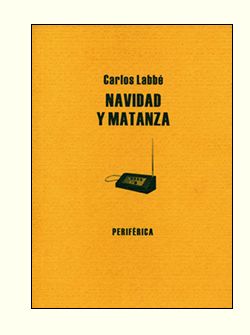 un lector avezado, que debe poner en juego su capacidad de deducción y su competencia intelectual para identificar y descifrar las claves de su complejidad estructural. Dicho de manera más pomposa: demanda la connivencia entre el narratario y su instancia narrativa.
un lector avezado, que debe poner en juego su capacidad de deducción y su competencia intelectual para identificar y descifrar las claves de su complejidad estructural. Dicho de manera más pomposa: demanda la connivencia entre el narratario y su instancia narrativa.
Y realmente Navidad y Matanza no defrauda, pues el esfuerzo que supone adentrarse en su «trama», si es que se puede llamar así, queda recompensado por sus cualidades inherentes. En una síntesis muy breve, confluyen tres líneas argumentales: la del laboratorio donde se recluyen unos biólogos que experimentan con un extraño fármaco, una droga de efectos nocivos, mientras se entregan a un misterioso juego literario; la del periodista que investiga unas desapariciones; y la de ciertos acontecimientos ocurridos en una playa, donde el robo de unas toallas sólo parece responder a la existencia ociosa de un par de individuos. Pero nada es lo que aparenta: las historias -que no son tales- se entremezclan, los personajes aparecen y reaparecen con otros nombres e identidades, y se insertan un número considerable de microrrelatos y documentos (fragmentos de entrevistas, reproducción de correos electrónicos, relatos de sueños, resúmenes de cuentos, etc.) que complican el entramado temático y cronológico del discurso, puesto que en ningún momento queda clara la sucesión de las acciones... En este sentido, Labbé ha comentado irónicamente que ni él mismo sería capaz de ordenar el tiempo de la historia y que tampoco le importa lo más mínimo. En consecuencia, los capítulos no siguen una clara cronología -su errática numeración así lo avisa- y las constantes elipsis deben interpretarse a la luz de las misteriosas peripecias de los protagonistas.
De todo ello no debe deducirse que éste sea un libro de proporciones monumentales. Se trata de una novelita compuesta por capítulos breves -algunos brevísimos-, de reducida extensión y escritura diáfana. El autor implícito no hace gala de ese pesado culturalismo propio de ciertos artefactos de diseño, ni señala con machaconería, metonímicamente, las claves de su «novela juego». Por el contrario, apuesta por la discontinuidad y el fragmentarismo, acertando al dejar abiertas las puertas a una multiplicidad de significados que coinciden en subrayar su polifonía y la atmósfera desasogadora y enrarecida, que constituye el nexo común destacado por los diferentes puntos de vista narrativos, sean en primera persona o producto de un narrador omnisciente, como ocurre en el último capítulo.
La mención al concepto «novela juego» viene justificada por la que, en teoría, fue la génesis de Navidad y Matanza. Según Labbé, varios amigos escritores acordaron elaborar una especie de hipertexto en el que cada uno aportaría un capítulo enviado por correo electrónico. Quien llegara a la casilla cien de este tablero virtual, podría hacer suya la suma de todo ello. Por supuesto, según sus ambiguas declaraciones, Labbé se alzó ganador y rescribió todo el material para que el conjunto guardara una cierta lógica: ese mismo proceso lúdico se reconstruye en uno de los hilos temáticos, pero no optando por el habitual mecanismo autorreferencial, sino haciendo que los biólogos se identifiquen con los autores, quienes además, para acentuar el misterio, se denominan como los días de la semana. El guiño a Chesterton se inicia con la aparición de un tal Domingo, alter-ego de Labbé, que, en un nuevo giro inverosímil, termina avisándonos de que ése no es su verdadero nombre. Sea como fuere, todo forma parte de la invención, tanto la trama de la investigación periodística como la de la playa, ambas fundidas con la de los científicos-escritores aniquilados por su propio experimento.
Esta noción de apertura conduce a la transgresión de los límites del género, que se articula como superposición y neutralización mutua entre códigos genéricos. Las convenciones no se contemplan como esquemas inamovibles, pues se ven reducidas a simples bases sobre las que se aplican estrategias varias.
Labbé se atreve con una metanovela -en el sentido más posmoderno del término- en forma de relato de formación pseudo-autobiográfico, y sale indemne del envite al no permitir que chirríen las diversas contaminaciones: el cruce de episodios fantásticos -incluso aparecen sirenas- con otros de ciencia ficción –el propio experimento- y policíacos -la resolución de un enigma-, sin olvidar ciertos toques de reportaje de denuncia y otros tantos lances melodramáticos que mezclan abusos, incestos y complicadas
tramas político-económicas. Se trata, por tanto, de una ficción autoconsciente que aporta un comentario sobre sí misma, subrayando sus mecanismos organizativos y dejando entrever el artificio que los sustenta. De igual manera, la estructura epifánica o climática de la novela tradicional es sustituida por secuencias sistemáticamente atonales y anticlimáticas, aunque las coincidencias
de identidades y motivos nos sometan como lectores al estimulante desconcierto de un puzzle jamás resuelto.
Resulta así inevitable que asome el concepto de “intertextualidad”, confirmando que toda escritura es reescritura y que cualquier texto se alimenta de sus referentes. En este sentido parece definitivo el ejemplo del personaje de Alicia, quien, en principio, se presenta como una turbadora adolescente que despierta el deseo de los hombres maduros que la rodean, pero que, tras su desaparición, se convierte en una figura recurrente, reapareciendo su nombre como leitmotiv en todas las líneas argumentales e integrándose en un juego que emparenta a la heroína de Lewis Carroll con la Lolita de Nobokov. Y con Carroll entra otra veta temática, el relato surreal, que incluye episodios como el descubrimiento de una nariz sobre la chimenea de un salón que a su vez, y en consonancia con el ambiente onírico de la escena, recuerda a las peculiares atmósferas de los films de David Lynch.
Otro personaje de referencia es el misterioso Boris Real, cuyo apellido ya constituye una nueva broma de raíz metafísica. En un texto donde se desmitifican los atributos que acompañan al personaje clásico -en otras palabras, a todos los elementos que lo fijaban a una realidad estable y ordenada-, Boris aparece en varios momentos, oculto tras máscaras difusas -como tío incestuoso de Alicia, empleado de una gasolinera, músico, etc.- para que nunca podamos acceder a su auténtica identidad, quizá en clara alusión al protagonista de Estrella distante, de Bolaño. Alicia y Boris, a partir de una multitud de pistas imposibles de citar en su totalidad -un extraño instrumento musical, imágenes de la playa o de un cadillac a gran velocidad, los juegos de mesa, las referencias sexuales, la falsa armonía familiar de los Vivar, el colonialismo norteamericano, etc.- se constituyen en las piezas de un rompecabezas que «encaja demasiado bien», según un comentario metanarrativo de la propia novela, y acaban perdiéndose en los consabidos senderos que se bifurcan, influencia borgeana que también justifica el jeroglífico estructural e identitario. Por lo tanto, la trama no avanza, sino que se mueve en bucle sobre sí misma repitiendo sus propios motivos: «Es un juego. No una novela. No hay historia. Sólo reglas», según afirma uno de los narradores en primera persona, el propio Labbé, al ofrecerse como personaje en otro espejismo. Todo ello debe leerse en clave de alegoría, pero también de cripticismo bíblico, a partir de la naturaleza demiúrgica del narrador, de las continuas referencias religiosas y cómo no, del propio título del texto, Navidad y Matanza, metáfora también de regusto religioso que enlaza con otra lectura: el hecho de que un libro que habla de violencia, muerte y desapariciones se haya escrito precisamente en Chile. Aunque se alude tangencialmente a Pinochet, Labbé ya se ha encargado de recordarnos que el último nivel significativo es una realidad que, aunque lejana, sigue pesando sobre las acciones del presente.
La superposición de interpretaciones -análoga al caos temporal, a la confusión de personajes, a la reiteración de motivos e historias- se corresponde con una recurrencia estilística: la existencia de abundantes enumeraciones, a veces desaforadamente caóticas, a veces no tanto. En este sentido, Labbé ostenta un dominio absoluto del lenguaje, y una transparencia estilística en la narración, que le permiten jugosas reflexiones sobre cuestiones de índole lingüística. Por ejemplo, si se entrega al retoricismo, acaba insertando fragmentos de inspiración lírica, en ocasiones en estilo indirecto libre. También bromea de manera autoconsciente sobre su tendencia enumerativa y -en palabras de Domingo, su alter-ego- la relaciona con su preferencia por las listas ejemplificada en la canción My Favourite Things.
Con todo, el gran conflicto de la novela se centra en encontrar la verdad en lo virtual, en el seno de una empresa casi wittgensteniana, y por tanto nos hallamos ante un problema epistemológico al que sólo lo verbal, por vía alegórica y acumulativa, parece aproximarnos. Que Labbé comente unas fotografías de su propia infancia o que, en última instancia, se aluda al Chile de Pinochet, parece señalar directamente a lo «real» perdido en un mundo de apariencias: nada es creíble en la ficción, que siempre aporta más y más comentarios sobre sí misma, subrayando una postura formal que asumirá la imposibilidad de construir sistemas unívocos y totalizadores análogos a los de la novela tradicional. En una arriesgada superación de las posturas morales y formales de la posmodernidad, Navidad y Matanza hace manifiesta su impotencia para aprehender la realidad y logra crear una cosmogonía apabullante, tan abierta como autosuficiente, que consagra a Labbé como una de las grandes esperanzas de la literatura reciente escrita en español.