Resumen
El propósito de este trabajo, en su aspecto
medular, es analizar y valorar la narrativa de Adolfo Couve desde
su opción de realismo descriptivo, en un contexto discursivo
en el cual, identidad, realismo y modernización, convergen
y divergen, influyen y explican ciertos cánones estéticos
superados, vigentes y emergentes en América Latina.
¿Es Couve un escritor condenado a ser leído
como premoderno?, ¿cómo se concibe la identidad a través
de sus personajes? son, entre otras, preguntas que pretendo responder.
Abstract
The purpose of this paper is to contribute to the
appreciation of Adolfo Couve's narrative through an analysis of his
choice of descriptive realism in which identity, realism and modernization
sometimes come together and other times deviate from each other, influencing
and explaining certain aesthetic patterns that have either been outgrown,
are still relevant or are beginning to emerge in Latinamerica.
Is Couve a writer that is doomed to be considered
pre-modern? How is the concept of identity conceived through his characters?
These are some of the questions, intended to be dealt with.
1. Introducción
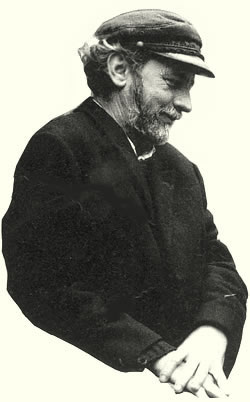 El
propósito de este trabajo es presentar, al lector interesado
en la narrativa chilena, a un autor bastante convencional en sus técnicas
y recursos escriturales, pero que supera sus propias opciones teóricas
en la atmósfera de sus cuentos y novelas. Además, introducir
y poner sobre la mesa crítica a un escritor omitido, deliberada
o inconscientemente, por los estudiosos que tienen la posibilidad
de relevar a los valores de la literatura y de contribuir en la difusión
frente a los iniciados, sean estudiantes o seguidores de los buenos
espacios novelescos.
El
propósito de este trabajo es presentar, al lector interesado
en la narrativa chilena, a un autor bastante convencional en sus técnicas
y recursos escriturales, pero que supera sus propias opciones teóricas
en la atmósfera de sus cuentos y novelas. Además, introducir
y poner sobre la mesa crítica a un escritor omitido, deliberada
o inconscientemente, por los estudiosos que tienen la posibilidad
de relevar a los valores de la literatura y de contribuir en la difusión
frente a los iniciados, sean estudiantes o seguidores de los buenos
espacios novelescos.
No es fácil interpretar la narrativa de Couve. Su estilo
hurga en el lenguaje y en la sintaxis hasta agotar la paciencia de
sus propias correcciones; su narrativa es una forma particular de
poesía, una operación fronteriza entre la síntesis
que huye de la retórica y la intención de desbordar
los límites de la experiencia, que el mismo narrador, a través
de la forma de presentar y «esfumar» a sus personajes,
pretende rescatar, enfrentando, desde el fondo de la memoria, a la
bajeza y a la grandeza humana. Para Couve, como para los mejores
poetas, el verso no solo está en el origen, sino en la restauración
y misterioso desarrollo de la presencia del hombre en contextos sociales
radicalmente insatisfactorios.
Pienso que Adolfo Couve (1940 - 1998) es uno de los escritores
chilenos más significativos y originales en la narrativa de
los últimos cuarenta años del siglo XX. Su prosa es
única y difícilmente clasificable en las tendencias
tradicionales de la literatura hispanoamericana y nacional. Como es
natural, en un país de negaciones y exclusiones como Chile,
no figura en los índices de popularidad editorial y el periodismo
cultural tampoco lo ha asumido como un fenómeno estético
e ideológico para completar y analizar la evolución
de la literatura nacional.
2. Un artista
de dos talentos
Couve pertenecía a la especie de artistas solitarios, marginales
y excéntricos, alejados de la parafernalia social de la calle,
de los pasillos y de los salones del arte. El escritor Jorge Edwards
lo califica como «el escritor de la penumbra, aquellos que se
permitan salir a la luz y enseguida replegarse». En treinta
años publica doce obras, algunas cercanas al microcuento o
a la miniatura narrativa como producto incesante de la síntesis
formal y precisión verbal. Su idea era crear «objetos
verbales» más que discursos retóricos. Su obra
publicada no alcanza a las novecientas páginas; su calificación
de «artista de dos talentos» se debe a que cultivaba la
pintura, la cual va abandonando paulatinamente para dedicar gran parte
de su tiempo a la literatura, antes de decidir su muerte.
Entre sus obras más destacadas, se pueden nombrar: Alamiro
(1965) ; En los desórdenes de junio (1974 ); La lección
de pintura (1979) ; Balneario ( 1993) ; La comedia del
arte (1995); Cuando pienso en mi falta de cabeza, la
segunda comedia (póstuma, 2000) , etc.
Couve, inicialmente fue un pintor de notoriedad; estudió en
la Escuela de Bellas Artes, prosiguiendo su formación plástica
en el Art Student's League de Nueva York y en la Ecole National de
Beaux Arts de París. Expuso en los museos de Bellas Artes y
de Arte Contemporáneo de Santiago y en el Museo de Chicago.
Fue docente de estética en la Universidad de Chile y consideraba
que el pintor realista no copia la realidad, sino que la traduce con
una actitud mística, absolutamente consciente de la muerte
y con una fuerte necesidad de aferrarse a lo que ve. Esta misma consideración
profundiza en su narrativa y, desde su lenguaje, trata de contar,
saber del mundo y de sus circunstancias.
El día de su muerte, el mayordomo lo encontró vestido
con la ropa que utilizaba para los eventos en los cuales debía
asistir tanto en Chile como en sus estadías en el extranjero.
Tal vez interrogantes no resueltas, además de su opción
final y voluntaria para proseguir en la búsqueda del sentido
de la vida, para terminar con la ansiedad de vivir en un eterno peregrinaje,
del cual ni la literatura ni la pintura consiguieron librarlo, le
obnubilaron la mirada que finalmente lo llevó al camino de
la decepción. En una oportunidad, le declara la la periodista
Cecilia Valdés, «Que la edad es terrible; una realidad
en que la juventud se va, y a mí me importa envejecer. Creo
que el estado de ánimo que rige al hombre es que va morir y
la melancolía no es otra cosa que ello» (Diario «El
Mercurio», E. 27, 6-9-1995).
3. Una perspectiva
inconclusa
En el prólogo a El Picadero (1974) , el mismo Couve
declara: «cuando comencé a escribir (...) no me importaron
las vanguardias locales ni las modas; quería alcanzar una prosa
depurada, convincente, clara, distante, impersonal, unos renglones
donde tuviera que corregir y corregir, aprender a hacer bien la tarea,
leerlos en voz alta, castigar el contenido y el lenguaje, intentar
ese engranaje que da como resultado, más que un libro, un verdadero
objeto» (pág. 8, Op.cit). Su estilo casi no permite separar
o distinguir ficción de realidad; la identidad está
siempre justificada en otros referentes, en otros lugares y personas
anticipadas en el tiempo, recuerdos, sueños, herencias, dolores
y fracasos por afectos no correspondidos. En El parque (1976)
es casi patético el motivo sobre la configuración de
una identidad por las influencias que imponen modos de ser ajenos
a los individuos hasta conseguir su destrucción. Sofía
uno de los personajes, chilena, debe metamorfosearse en alemana para
congraciarse con su esposo que viene exiliándose desde Alemania
como partidario de Hitler.
Couve cierra su círculo narrativo en la novela póstuma
Cuando pienso en mi falta de cabeza, la segunda comedia . En
esta obra predominan los motivos sobre la posibilidad del desquiciamiento,
la fragilidad de las órdenes, la extrañeza de lo cotidiano,
el asomo de lo macabro. La investigadora Adriana Valdés, a
propósito de su última novela, ha señalado a
partir de la factura psicosocial del protagonista: «adentro
del capuchón no había absolutamente nada, solo tinieblas.
La cabeza de cera, la falta de cabeza, el capuchón vacío
y en el segundo episodio, el miedo de tener el cuerpo de otro, la
falta de disfraces y luego una máscara igual a la propia cera.
Todas estas son variaciones ornamentales en torno a una misma angustia,
la pérdida del rostro, la de la desindentidad» (prólogo,
página 21)
4. Localización
del realismo couveano ¿una hipótesis?
El realismo de Couve hay que situarlo en oposición a las coordenadas
del «realismo maravilloso o mágico» de Gabriel
García Márquez, a partir del modelo realizado a
través de la novela Cien años de soledad (1967),
en el cual «Macondo», más que un lugar del mundo,
es un estado anímico y el texto se concibe como «una
representación cifrada de la realidad, una especie de adivinanza
del mundo» (Márquez, 1982 en entrevista a Plinio Apuleyo
en «El Olor de la Guayaba»); también en oposición
de la incipiente propuesta de Luis Sepúlveda con la
publicación de El Viejo que leía novelas de amor
(1989), desde la cual, su presentador de la edición chilena,
trata de superar la concepción del realismo precedente al referirse
a «la magia de la realidad» como un hecho que transportaría,
a los latinoamericanos, más allá de la ilusión
y de la imaginación; y finalmente en oposición al «realismo
virtual» acuñado por los escritores Alberto Fouguet
y Sergio Gómez, en el prologo de la antología de
cuentos Mc Ondo (1996) , quienes afirman que «el gran
tema de la identidad latinoamericana (¿ quiénes somos?)
pareció dejar paso al tema de la identidad personal (¿quién
soy?), y agregan que la realidad es individual y privada, una marca
registrada, y Mc Ondo sería ya un chiste, una sátira,
una talla» (Editorial Mondadori, pág. 15, 1996). Couve,
por el contrario, centra la proyección de los personajes en
sus conductas como producto de su alineación y cierta fatalidad
de destino.
Couve no se plantea el problema de la identidad desde un estado de
ánimo, de un lugar mítico o desde una simulación
de la realidad; por el contrario, lo hace desde un personaje genérico,
una especie de palíndrome denominado «Camondo»,
uno de los protagonistas de la galería de personajes que integra
su Comedia del arte en las versiones temáticas de sus
últimas novelas. El narrador se esfuerza por debatir simbólicamente
el conflicto existencial de un artista (pintor) que es anulado por
la técnica de la fotografía como representación
de la modernidad que niega y resta alcances de vuelo de la imaginación
y que simultáneamente sustituye la estética por imágenes
mecánicos que demostrarían el fracaso del arte (de amar)
latinoamericano. Al rechazar las imágenes «macondianas»
en latinoamericana, «las suyas son imágenes del deseo
frustrado, de la caducidad de las expectativas, de su propia sonrisa
irónica, de antemano insatisfecha, la sonrisa que contiene
dolo» (A. Valdés, 2000).
5. Los argumentos novelescos que construyen una identidad
Couve, en una oportunidad, declaró: «todos somos inmigrantes.
Nos sentimos un poco arrendatarios de América» (Revista
de libros, Diario «El Mercurio», 2-2-89, pagina 20 ).
El personaje Camondo en La comedia del Arte representa su visión
europeizante, visión que permea la idiosincrasia y entrega
los elementos identitarios de los latinoamericanos. Es, además,
la representación del artista fallido, el cual se sumerge en
un proceso de autoafirmación como hombre-artista, proceso no
exento de dudas ni consideraciones, impedido de ir tras su cabeza
a enfrentar dioses y demonios para lograr su cometido. Para Couve
la narrativa es un arte temporal, pues implica sucesión y movimiento.
En la narrativa el lector está obligado a internarse en un
proceso, cuyo derrotero es casi siempre superado por su propia capacidad
de asimilación e imaginación; en cambio, en la pintura,
arte eminentemente espacial, asume una perspectiva más «geográfica»
y de menos temporalidad. En las novelas más extensas de Couve,
la identidad surge en espacios como expresión de sentimientos.
Su prolepsis, es decir, los tiempos del relato, del recuerdo, de la
(des)realización por cuestiones ajenas a la voluntad individual,
la sensación de la finitud que saca a los sujetos de escena
(de la vida) en la medida que transcurren las desavenencias, los alejamientos,
las despedidas y los olvidos. Los reencuentros, los intentos por reconstruir
las emociones perdidas, generan una sensación de extrañeza,
desde la cual la identidad se desplaza hacia espacios vacíos
y abandonados.
Los símbolos son aquellos imaginarios que representan algo
más que su significado inmediato y obvio. Tienen un aspecto
inconsciente que nunca está definido con precisión y
completamente explicado. Explorar los símbolos en la narrativa
de Couve es intentar reconstruir, con las herramientas de su realismo
descriptivo, la necesidad de expresar lo que solo se adivina o se
siente.
En una de sus primeros relatos, En los desórdenes de junio,
los personajes están situados en la encrucijada de la apariencia
y de la realidad. El hombre está distante de la figura que
le toca representar en la historia; se siente como un trágico
de pantomimas. Preguntarse por la identidad es tratar de saber dónde
termina el disfraz y donde comienza el rostro. Son catorce cuentos
enmarcados en la historia de la revolución francesa y en sus
efectos para la modernidad. Varios textos carecen de mensajes claros;
son como alegorías entre pedazos de espejos triturados por
la incomprensión de los procesos históricos; sus finales
son ambiguos; los motivos dominantes, son anticipatorios de los enigmas
que no logra descifrar el hombre común. La identidad popular,
la de los adherentes que necesitan del culto de la personalidad para
dar cuenta de su existencia, se desconciertan y se pierden entre sus
interrogantes no resueltas y en medio de la muchedumbre que los reúne
en la soledad. En el cuento intitulado «El Ministro Blumer»,
la figura del político o del mandatario aparece al revés
de lo habitual; Blumer es bueno, transparente, trabajador, humilde
y muy alejado de la corrupción; en cambio, en El Picadero,
el realismo y la identidad se asocian a la inmoralidad. El crítico
Martín Cerda afirma que en esta obra se encuentran todos los
gestos crepusculares de la modernidad, el mundo ya desacralizado tocando
fondo en personajes oligárquicos, cuyas relaciones les provocan
pánico en vez de amor; nihilismo y pensamiento sin consuelo,
mundo fragmentado, degradación, sueños y frustraciones;
el naufragio desde la nostalgia por la tristeza del mundo, la fugacidad
del tiempo y la disolución de las pasiones en la vanidad y
en los gestos inútiles de una familia, cuya identidad no se
construyó con referentes sólidos. Los satisfactores,
los anhelos, siempre están en otra parte y muy distantes; el
amor, en los amantes y fuera del matrimonio; el hijo, en la distancia
afectiva de los padres; los vínculos parentales, en la frialdad
y en la indiferencia.
En «El tren de Cuerda», la identidad, en cambio,
se consolida a través de los efectos, y cuando estos dejan
de cultivarse, se desmorona la imagen de sí mismo que poseen
los personajes y se diluyen en la naturaleza y en las cosas. Esta
novela hace referencia explícita a la zona central de Chile
hacia la cordillera de la costa. La presencia del ferrocarril es la
encarnación del progreso que corta el patio de la casa en dos
mundos, el de la identidad y el de la modernización, el del
pasado bucólico y agreste frente al futuro mecánico
y mercantil.
En la novela El Pasaje, su protagonista Rogelio, es un niño
que descubre en sí mismo la vergüenza de su madre prostituta
en una barriada regulada por el despotismo, la usura y el contrabando.
El leitmotiv es la pena en todas sus expresiones afectivas
y sociales; la pena por la forma de vida miserable; la pena por la
muerte de la madre ancestral que será la marca emocional que
hará que todo permanezca igual y continúe a la deriva
y la sombra de un padre aventurero, irresponsable y desconocido. Es
la huerfanía que impide la reconciliación consigo mismo
y con los demás. Sin duda, a mi modo de ver, esta novela es
la más lograda y representativa del realismo sustentado por
Couve; se podría afirmar que debe leerse como un reportaje
cinematográfico, cuyas fuentes se encuentran en los pobres
de cualquier parte del mundo, donde la gran ciudad arrasa con los
individuos, transformándolos en cifras de su propia negación.
En la novela La lección de pintura (difundida por el
Ministerio de Educación para lectura de adolescentes), su protagonista,
el niño Augusto, es parido detrás de la puerta por su
madre avergonzada; jamás sabe quién es su padre y simbólicamente
nunca habla durante todo el desarrollo de la novela. Es la identidad
de la bastardía y de quienes valoran los talentos artísticos
en medio de un imaginario cultural demasiado rústico, empobrecido
e impelido por una precaria subsistencia; en «El cumpleaños
del señor Balande», el tipo de familia es opuesta
a la del protagonista de La lección de pintura; constituye
la presencia desdeñosa de un narrador maldito y con mentalidad
de coleccionista. Para Adriana Valdés, esta «es una novela
contrahecha, una novela enana», con una gran densidad de matices.
La identidad se conforma al interior de una típica familia
burguesa arribista, superficial, banal, cosificada por objetos y por
opciones que transforman la vida y la realidad en miniaturas que sustituyen
la falta de afectividad y la dimensión natural de las cosas.
La comedia del arte y Cuando pienso en mi falta de cabeza
, son novelas que están precedidas, en el orden de publicación,
por Balneario, antología de cuentos y fragmentos de
escrituras concebidos en diferentes tiempos y construidas en trece
textos disímiles y de gran fuerza metonímica; Balneario
y El pasaje son los modelos más consecuentes del realismo
descriptivo. Angélica, el personaje protagonista, viuda, apuesta
su identidad en la imagen de su esposo fallecido; su realidad, personal
y social, se reduce a la añoranza de un amor desaparecido en
un tiempo de felicidad y satisfacción sexual. En La comedia
del arte , además de lo ya denotado, se plantea la tesis
de que el arte (pictórico) es un intento fallido para salvar
y darle sentido al oficio del artista y de su justificación
por trabajar en la búsqueda de la belleza como la única
verdad irrefutable. Fotografía y pintura se enfrentan denonadamente
frente al desnudo de una modelo que enfría y paraliza la vida
y las pensiones. Frente a la naturaleza, es muy difícil captar
la plenitud: erotismo, ensueño, amor e infidelidad, son las
conductas y valores que desequilibran la personalidad de muchos de
sus personajes. Para el narrador, las técnicas son trampas,
lo cual exige estar volviendo a los orígenes y a la recuperación
del sentido común. En la novela Cuando pienso en mi falta
de cabeza, la segunda comedia , la identidad es un sueño
y una pesadilla; los referentes identitarios se reducen a una fantasmagoría
con claros indicios de elementos biográficos y religiosos.
Al parecer, el origen y la motivación de está ultima
Comedia es la soledad frente al mundo, el cual no responde
a sus interrogantes vitales. Lo grotesco aparece como la antípoda
de lo sublime, aquello que no se puede desentrañar al otro
lado de las máscaras. Esta «falta de cabeza» es
una forma de conjurar la locura y la muerte, de desplazar la desesperación
y el suicidio hacia otra temporalidad. En el texto, hay dos capítulos
sobresalientes para sellar la sensación de expulsión
y atracción en el dinamismo vital de los personajes, uno es
«La cabeza mala (VI)» de la sección «Cuarteto
menor»; y el otro «El demonio hila fino», de la
sección «El camino de Santiago». La identidad es
como un juego de espejos montados por una fina ironía. El protagonista,
Enrique, le roba el espejo a Marieta; en ese movimiento, se refleja
la imagen de ella, aquella que se le había desnudado en una
calle. Es un relato mágico (que en cierto sentido contradice
y pone en duda la consecuencia con la noción de realismo descriptivo).
Las figuras que se han mirado o retratado en un espejo (la vida, los
otros, la memoria, la vanidad, la confirmación de la presencia,
etc.), reaparecen después en ausencia de las figuras que se
han parado frente a ese espejo en otro tiempo circunstancia. Toda
identidad se torna evanescente. Surge la pregunta ¿qué
es y qué representa la imagen que aflora, por sí sola,
en el espejo? ¿ Es un negativo, un positivo, una fotografía
fantasmal que se borra con la ausencia y el olvido; una pintura que
se «despierta»? ¿Esto es la identidad? ¿Reconocerse
en aquellas situaciones y personas que nunca satisfacen a las expectativas
de quién es cada cual y quiénes somos en la relación
con el otro? Sabemos que sin alteridad no hay identidad; sin rostros,
no hay presencias ni diferencias, pero en este relato «Cabeza
mala (VI)», se narra una situación fantasmagórica
frente a un espejo 'anormal' que termina siendo destruido a pedradas:
«Había colocado el espejo de Marieta sobre el lavatorio,
así es que debió quitarle el vaho con que el agua caliente
lo empañara, restregándolo con una toalla.
«Entonces creyó morir: la luna biselada mostraba el dormitorio
de su antigua dueña, el lecho en desorden, sus cortinajes,
la ventana que daba al jardín.
Al fondo, sobre una consola, un casco de diosa reluciente; los ojetillos
de una visera, muy expresivos, miraban de frente con una intensidad
inusual.
«Volvió el hombre a restregarlo con el paño y
otra vez como queriendo borrar ese reflejo porfiado, equivocado de
lugar, pero fue inútil. Su rostro no se reproducía,
así es que con la barba de jabón intacta, descolgó
el espejo y lo cambió de sitio. Siempre el dormitorio de Marieta
reaparecía» (página 69, op. cit).
En el contexto de «El demonio hila fino» se presentan
algunas situaciones premonitorias de la muerte de alguien, conjugadas
con un transfondo religioso de sensibilidad teológica subyacente
y oculta:
«(...) Los grandes espejos del foyer no reflejaron mi persona,
las estatuas y alegorías de mármol movían los
labios. Perdí nuevamente el sentido y al despertar me encontré
en medio de la plaza Cuncumén.
No tuve el valor de ingresar al templo y comprobar si realmente me
encontraba de espaldas bajo el altar mayor.
«(...)Si en lugar de una linterna, el párraco hubiese
llevado una palmatoria, de seguro que ese templo hubiese ardido como
yesca por los cuatro costados»
«Lo cierto es que desde que vi la cabeza tras el vidrio, tuve
serías dudas de que fuese la mía; pero así y
todo insistí en ello por el inmenso deseo que tenía
de encontrarla. ¿Sugestioné al cura con mi vehemencia?
¡Y eso que la duda no era su fuerte!
«-¡Me duele tanto la cabeza!
«-Pónte dos rodajas de papas en las sienes y una hebra
de lana alrededor de la muñeca» (págs. 84 y 86,
op. cit.)
En una ponencia leída por Couve en Valdivia en agosto de 1992,
participando en el congreso de escritores Juntémonos en
Chile, refiriéndose al «oficio del escritor en la
sociedad contemporánea», citando a muchos y escogidos
escritores de su preferencia, Couve llega a la conclusión de
que la buena prosa es un lenguaje castigado y que la prosa contemporánea
es producto del romanticismo, movimiento gestado en el país
galo durante la revolución, el imperio y las monarquías
constitucionales, del sufrimiento del «mal del siglo»,
la desilusión de una generación que nació después
de una epopeya expansionista: «Nace la novela exacta, pero trunca,
el castigo de ambas partes, forma a fondo, hacen posible el todo,
y este todo apunta a la belleza, la única posibilitadora del
conocimiento» (Couve, 1992).
6. Proyección
de sus relatos y novelas
La importancia de Couve se verifica en su adscripción a la
escuela realista francesa que va entre dos napoleones e incluye a
escritores como Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Merimée,
Michelet, Rénan, etc. ¿Es posible que a partir de esta
opción, teórica y práctica, un escritor de fines
de siglo XX, pueda hacer una lectura adecuada e innovadora, diferente
y disruptiva que dé cuentas de su tiempo, tan distante y distinto
al origen de la tendencia adoptada? ¿Por esto es un escritor
condenado a ser leído como premoderno? Lo interesante de su
narrativa reside en tomar distancia de las tendencias típicas
de la modernidad y de las vanguardias; con una gran economía
de recursos formales, hurgando en lo universal, apostando por la recuperación
de los espacios provincianos y un humor sutil e inteligente, en todos
sus cuentos y novelas recrea los conflictos e incorpora los factores
que intervienen en la conformación de la identidad de sujetos
que no tienen clara conciencia sobre cómo se hereda, se explican
las diferencias y qué elementos determinan el sentido de pertenencia
a una imaginario cultura determinado. En su tetralogía Cuarteto
de la infancia (1996) , la identidad se condiciona a la realidad
de un pueblo que camina a otros estadios de su desarrollo sin haber
consolidado y madurado en la etapa de su adolescencia. La búsqueda
del padre, el desarraigo de la casa materna (por la necesidad de ir
a educarse a otros lugares hasta abandonar las costumbres y las relaciones
ancestrales), el dilema del sentido de la vida a través de
la vocación artística y las rutinas de las familias
de agricultores y de campesinos empobrecidos o dependientes del inquilinaje
que han perdido su libertad, incluso al interior de sus propios hogares.
En la narrativa de Couve se plasma y se configura una visión
global de la sociedad chilena entre la década de los ' 60 a
la de los '90. A través de todos los componentes de su mundo
novelesco, la identidad alcanza una concreción simbólica
que involucra una sensación de incompletitud y de vacío.
El pasado es el primer ingrediente de la ironía; la vida, nada
más que «humo, fugacidad e ilusión». La
figura trata de representar a un Chile ya demasiado cansado y agotado
por las dictaduras, especialmente aquellas que actúan a través
de la censura, el miedo y la seudoeducación de los valores
cristianos traducidos en copia, repetición, tedio, dispersión
y fuga hacia un horizonte que no satisface sus propias interrogantes.
En efecto, estamos en presencia de un realismo transfigurador que
no permiteencasillamientos en las clasificaciones que hace, por ejemplo,
un estudioso como José Promis en su ensayo La novela
chilena del último siglo (1993 ), en el cual trata de responder
a la estructura general y a las características que han marcado
la evolución de la novela. En este ensayo se proponen cinco
líneas, dentro de las cuales la narrativa de Couve no calza
estrictamente en ninguna. Promis se pregunta sobre cuál es
la estructura general y las características que han marcado
la evolución de la novela durante el siglo XX. Propone cinco
agrupaciones que superan con creces los criterios orteguianos (de
las generaciones) aplicados por Cedomil Goic y que predominaron, por
mucho tiempo, en el ámbito de la crítica académica.El
naturalismo es el inicio; luego continúa con un proceso de
descristalización de la realidad histórica hasta llegar
a desacralizar esa misma realidad. Afirma que la novela chilena es
esencialmente crítica, identificada con los valores del cambio
y del progreso, contestataria y polémica de aquellos referentes
en los cuales, esta misma novelística, no se reconoce. El modelo
de Promis agrupa a toda la narrativa del siglo XX en cinco grandes
tendencias: Novela de la descristalización, de fundamento,
del acoso, del escepticismo y de la desacralización.
La narrativa de Couve está distante de la novela de la descristalización,
la cual, asimilada al naturalismo, pretende colaborar en la corrección
de los errores humanos y sociales. Es la novela como documento, en
la cual su narrador es una especie de observador científico,
condicionado por el medio y abre los cauces al mundonovismo, al telurismo
y al criollismo; ejemplos de ellas son Juana Lucero de Augusto
D'Halmar y El Roto de Joaquín Edwards Bello.
Couve, tampoco compagina estrictamente con la novela de fundamento,
la cual plantea la resignación, la perplejidad y la búsqueda
metafísica. Representantes de esta novela, en distintos momentos
de la historia, han sido Vicente Huidobro, María Luisa Bombal,
Juan Emar, etc. Hay cierta coincidencia, tal vez, en cuanto a un narrador
que suele perder el sentido de la omnisciencia naturalista y narra
historia transversales antes del momento de la enunciación,
distanciándose entre la narración y el tiempo de la
historia, como es el caso del conjunto de relatos breves Los desórdenes
de junio .
En literatura es difícil encontrar una obra cuya génesis
y originalidad sea única e inclasificable en tendencias que
presentes rasgos comunes a otras novelas. En Couve hay rasgos parecidos
a ciertas novelas de la generación de 1950-57, entre las cuales
se advierten rupturas definitivas con el naturalismo. Aquí
la realidad es una máscara, una especie de vacío en
el cual se sumergen las formas y percepciones equívocas de
la vida cotidiana, pero en Couve no hay un «narrador herido»;
por el contrario, se aprecia como «muy sano» y dominando
conscientemente el proceso de su escritura. Couve desarrolla y avanza
el relato a partir de la aparición paulatina de sus personajes,
los cuales se van esfumando y depositando y acumulando en la memoria
de los que van quedando o apareciendo en escena. Hay, por otra parte,
una clara coincidencia con el motivo de la nostalgia del paraíso
perdido; es la nostalgia por la infancia.
Es probable que, en un estudio más acabado y con distinciones
más finas, se llegue a probar que la narrativa de Couve compagine
con una serie de elementos ideológicos y estéticos de
la novela del escepticismo, pero en Couve la realidad no se puede
asimilar totalmente a una máscara que conduzca a la pérdida
del sentido de la existencia. Ya hemos dicho que el narrador se afana
en la perfección formal y suele representarse a sí mismo
en el acto de su propia enunciación. Esta es una segunda hipótesis
que queda abierta a una futura investigación.
7. Conclusiones
Lo identitario y lo modernizador se articulan en la narrativa de
Couve a través de personajes representativos que no controlan
totalmente sus destinos, y son caracterizados por un narrador que
los envuelve en una ternura desbordante, dentro y fuera de sus propias
circunstancias y peripecias. Sus personajes suelen asumir y soportar
la realidad desde un curioso platonismo.
Educado en Chile, Nueva York y París, la imagen del mundo
que representa Couve en sus obras, sin omitir la influencia de la
década de los '60, es una recomposición de tres perspectivas
que lo circunscriben en el devenir de un discurso que se diluye en
la negación de sí mismo ante la escasa sensibilidad
y pérdida del sentido de lo humano en las últimas décadas
del siglo XX. Couve muere suicidado, en triste coincidencia, en la
mañana del mismo día que en Chile se declaraba senador
vitalicio al ex dictador Pinochet.
La consecuencia de su realismo descriptivo sobrepasa las barreras
de las escrituras francesas del siglo XIX; se yuxtapone a la atmósfera
del realismo maravilloso de los '60 y no cae en la superficialidad
programática del realismo virtual que promueven aquellos que
no alcanzan a ver, en el neoliberalismo, un estadio mutante y decadente
de la cultura hegemónica, globalizante, desde el centro hacia
la periferia.
Compartiendo el juicio de Adriana Valdés, Couve no es un narrador
de vanguardias locales ni de modas emergentes determinadas por la
mediática: sus textos no se entenderían si el lector
no se sitúa en su contemporaneidad, lo cual, en cierto modo,
depende de qué concepto se tenga de lo «real»,
no como simple representación, sino como una mirada compleja
respecto a un imaginario cultural en su dialéctica histórica
y en permanente recomposición de lugar.
En general, de la narrativa de Couve, se desprende, a mi modo de
interpretar, una paradoja, una utopía salvífica como
arte de contar y la decepción disolvente de la modernidad que
lo cuestiona y complica con los efectos negativos del paradigma del
progreso que ha regido en la modernidad. El hombre que creyó
que el arte estaba o debería estar al servicio de la expresión
de cada ser humano; que la política estaba al servicio de la
libertad y que la ciencia al servicio del bienestar.
La identidad de sus personajes se conforma en la base de un territorio
superado por las emociones que se cruzan entre la enajenación
y «el olvido lleno de memoria». La modernidad es la representación
de la técnica que anula al artista y de ese modo la vida pierde
su sentido. La identidad es la alteridad, más la herencia cautiva
en la generación de las vástagos, quienes vienen a repetir
el ciclo del pecado original para el cual sus personajes no tienen
explicación. La identidad de cada uno está hecha por
y desde otro(s), en permanente movimiento y juego de espejos, lo cual
plantea un interesante desafío para un trabajo de mayor aliento
y que base su reflexión en el concepto de alteridad históricamente
situado.
8. Bibliografía
Obras escritas y publicadas de Adolfo Couve:
Alamiro , Ediciones Extremo Sur, Chile, 1965.
En los desórdenes de junio, Editorial Zig-Zag,
Chile, 1968
El Picadero, epopeya familiar, Editorial Pomaire,
Chile, 1074
El tren de cuerda, (la segunda infancia), Ediciones
de Galería Época , Chile, 1976.
El parque, Ediciones de Galería Época,
Chile, 1976.
La lección de pintura (tercera infancia), Editorial
Arrayán, Chile, 1979.
La copia de yeso, Editorial Planeta, biblioteca Sur,
Chile, 1989.
El cumpleaños del señor Balande, Editorial
Universitaria, Chile, 1991.
Balneario, Editorial Planeta, biblioteca Sur, Chile,
1993.
La comedia del arte, Editorial Planeta, biblioteca
Sur, Chile, 1995.
El pasaje (cuarta infancia), Editorial Planeta, biblioteca
Sur, Chile 1997-8.
Cuando pienso en mi falta de cabeza, la segunda comedia,
Editorial Seix-Barral, Espa ña, 2000.
Cuarteto de la infancia, edición especial reunida,
Seix-Barral, España,1996 y contiene las no velas: El Picadero,
El tren de cuerda , La lección de pintura y El pasaje .
Ensayos y tesis revisadas (sobre el fenómeno narrativo
chileno):
1) Alonso, Nieves; Rodríguez, Mario, 1995:
La crítica literaria chilena. Chile, Concepción, Editorial
Aníbal Pinto.
2) Cortínez, Verónica, 2000: Albricia,
la novela chilena del fin de siglo, Chile, Editorial Cuarto Propio.
3) Cánovas, Rodrigo, 1986: Lihn, Zurita, Ictus
y Radrigán, literatura chilena y experiencia autoritaria, Chile,
editado por FLACSO.
4) Cánovas, Rodrigo, 1997: Novela chilena,
nuevas generaciones, lecturas escogidas, el abordaje de los huérfanos,
Chile, Ediciones PUC.
5) Fouguet, Alberto; Gómez, Sergio, 1996: «Presentación
del país de Mc Ondo», prólogo a la antología
Mc Ondo , Barcelona, Editorial Grijalbo.
6) Hagel, Jaime, 1999 Naturaleza de la obra narrativa
y «Alrededor del cuento». Ambos textos se encuentran en
Saber y contar, producción de textos narrativos, Santiago,
Ediciones PUC.
7) Mendoza, Plinio Apuleyo, 1982: El olor de la Guayaba.
Colombia, Editorial Oveja Negra.
8) Olivárez, Carlos, 1997: Nueva narrativa
Chilena, Chile, Editorial Lom.
9) Promis, José, 1993: La novela chilena del
último siglo (XX). Santiago, Editorial La Noria.
10) Piña, Juan Andrés, 1991: Conversaciones
con la narrativa chilena, Santiago, Editorial Los Andes.
11) Quezada, Jaime, 1997: Literatura chilena, apuntes
de un tiempo, 1975-1995. Edición del Ministerio de Educación.
12) Rojo, Grínor, 2001: Diez tesis sobre la
crítica, Santiago, Editorial Lom.
Referencias Críticas
1) « Juntémonos en Chile, Congreso internacional
de escritores», ponencias, 1994.
2) «El Picadero», crónica, Alone,
´Diario» El Mercurio», 13-10-74, pág. 3.
3) «La vida mía se la he ofrecido al
arte», Ana Larraín, Diario « El Mercurio»,
20-08-89. (Suplemento).
4) «La Soledad de un artista es espantosa»
Adolfo Couve. Diario « El Mercurio» de Valparaíso,
24-11-96.
5) «Couve, el autor en busca de la perfección
del lenguaje». A.G. Diario « La Época». 03-11-91,
pag. 32.
6) «Los relatos póstumos de Adolfo Couve»,
Ignacio Valente. Diario « El Mercurio», Revista de Libros
N° 568, 25-03-2000.
7) «El final de un artista», Revista de
«El Sábado», Diario « El Mercurio»,
N°11, 05-12-98.
8) «Autorretrato», Revista Paula, abril
1998.
9) «La muerte esta en mi obra, es mi gran problema»,
Ignacio Valente. Diario « El Mercurio», 15-03-98, E4.
10) «Pintor de la soledad»; W. Sommer;
«Última entrevista a Couve», C, Warnken; «La
odisea literaria», I. Valente. Diario « El Mercurio»,
19-04-98.
11) « Dilemas de la creación, entre los
talentos»; B. Berger. Revista de libros N° 487. Diario «
El Mercurio». 05-09-98.
12) «La posición de Couve, frente al
arte», entrevista de E. Aguirre. Diario « El Mercurio»,
10-02-80.