Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Cecilia
Vicuña | Jorge Polanco Salinas | Autores |
La
poética del detritus de Cecilia Vicuña
Revista
"La piedra de la locura", núm. 6, 2005.
Jorge
Polanco Salinas
Cecilia Vicuña
es una poeta oculta. Conseguir en librerías un poemario suyo es casi imposible.
El conocimiento que se tiene de su obra acontece por la gracia de las revistas,
el préstamo de libros o la asistencia a exposiciones que ha realizado en
Chile, puesto que lleva años radicada en Nueva York. Menciono exposiciones
debido a que su poesía no tiene como único elemento la palabra.
Si bien no podría demarcarse sólo como una poesía visual,
en el sentido de hacer del poema un significante construido de acuerdo a una imagen,
su poética está entrelazada con las intervenciones y las acciones
de arte. Pues tal vez su palabra no está hecha tanto para el canto sino
para el evento poético. De hecho, en sus inicios comenzó siendo
conocida más como pintora que como poeta, y hasta ahora no se ha desligado
de ninguno de estos dos supuestos "campos".
Según Peter
Szondi, la complejidad actual de definir lo que es la poesía —tal como
lo hizo Aristóteles a través de los géneros literarios- proviene
de Hegel y el primer romanticismo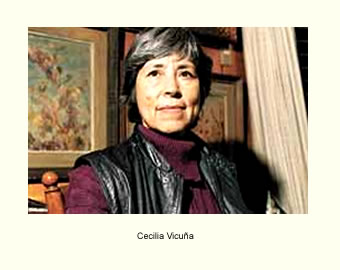 alemán. Esta dificultad consiste en una vuelta a unir arte y poesía
a la estricta noción griega de Poiesis: creación que trae
a luz una obra. En este rumbo podemos incluir a Cecilia Vicuña. Su trabajo
carece de una definición genérica. El espacio poético que
crea posee la figura de un estambre; tejido sobre otro tejido que responde a la
experiencia de una comunión terrestre, mientras la poesía es una
forma de hacer hablar la tierra, de tejer entre silencios las palabras que se
escuchan en la fluidez del río, la claridad del sol o la presencia del
cielo. Pues "la tierra es un telar / y el sol teje / la noche y el día";
el poeta es el escucha de estos signos patentes, de este tejido fundamental, que
nada tiene que ver con el tejido del texto —tópico usual después
de Barthes- donde la única trama de la palabra la constituye su propio
significante. El tejido de Cecilia Vicuña guarda otra dimensión:
es similar a las trazas frágiles de un sentido que se escabulle, y que
el poeta — al modo heideggeriano- rearma en su escucha del ser, en la fusión
con los elementos obnubilados por la ciudad.
alemán. Esta dificultad consiste en una vuelta a unir arte y poesía
a la estricta noción griega de Poiesis: creación que trae
a luz una obra. En este rumbo podemos incluir a Cecilia Vicuña. Su trabajo
carece de una definición genérica. El espacio poético que
crea posee la figura de un estambre; tejido sobre otro tejido que responde a la
experiencia de una comunión terrestre, mientras la poesía es una
forma de hacer hablar la tierra, de tejer entre silencios las palabras que se
escuchan en la fluidez del río, la claridad del sol o la presencia del
cielo. Pues "la tierra es un telar / y el sol teje / la noche y el día";
el poeta es el escucha de estos signos patentes, de este tejido fundamental, que
nada tiene que ver con el tejido del texto —tópico usual después
de Barthes- donde la única trama de la palabra la constituye su propio
significante. El tejido de Cecilia Vicuña guarda otra dimensión:
es similar a las trazas frágiles de un sentido que se escabulle, y que
el poeta — al modo heideggeriano- rearma en su escucha del ser, en la fusión
con los elementos obnubilados por la ciudad.
El poeta que se observa en
Cecilia Vicuña es una especie de panteísta o de San Francisco, que
desea unirse a la totalidad de lo existente. De ahí proviene su arte del
detritus, que entre los desechos halla los hilos que se extienden en la naturaleza
(seria mejor decir Physis, en el sentido griego de lo viviente) y que el
hombre deja de lado. "¿Una pluma? —declara- soy una pluma. ¿Un
pedazo de estambre? Soy un pedazo de estambre ¿Un animal? Soy un animal"(1).
La poeta está en comunión con el todo, y la imagen que unifica esa
ligazón es el hilo, que sirve de unión y también -con el
mito de Ariadna- de sentido. El hilo y la lana que, además, están
presentes en la cultura andina, a la cual Cecilia Vicuña se siente perteneciente
incluso con la advertencia de su propio nombre.
En el trabajo de Vicuña
con los residuos hay una búsqueda fundamental. Pues se podría pensar
que este proceder de sus acciones poéticas responde a una moda. Sin embargo,
su poética lleva años en esta manera de trabajar, y la razón
quizás proviene de que ella no está en la ruta de lo nuevo (implícito
en el término avante-garde ), sino, por lo contrario, de lo ancestral,
de la integración a una totalidad. Por eso la relevancia de la incorporación
del detritus, de lo eliminado, de lo que se deja como basura, en la medida que
su arte es un amor por lo fugaz, por lo que perdura solo un instante y luego perece.
La belleza -como afirma Benjamín- es también la insuficiencia que
se hace acontecimiento. Y el poeta es quien desea hacer de la fugacidad el recuerdo
de un evento, re-cordar las cuerdas que se tienden a lo largo del espacio
vital y terrestre de la poesía.
II
En
este umbral se comprende asimismo su libro Precario/ Precarious, constituido
por seis "metáforas espaciales", que "comenzaron como una
forma de comunión con el sol y el agua"(2).
Los poemas están escritos a partir de acciones poéticas realizadas
en Chile y Colombia. Ellas se efectuaron entre 1966 y 1981, y el poema "Entrando",
con el cual comienza el libro, data de 1983. Este texto poético es inusual,
debido a que es el resultado de las intervenciones que Cecilia Vicuña plasmó
durante aquellos años. La escritura no puede separarse de la acción
poética que la precede. La poeta denominó a la comunión entre
escritura y performances "metáforas espaciales", puesto que "llevan
más allá" (metapherein) el espacio de contemplación
de lo poético. Dicha unión se plantea en el libro como una zona
sagrada (Contemplar viene del latín cum-templum: el lugar de lo
sagrado), un acto de oración entre el tiempo y el espacio. "Precario
es lo que se obtiene —señala el libro- por oración. Inseguro, apurado
o escaso, (del latín "precarius", de "preces"; "plegaria".)"
El tiempo de inscripción de los poemas es perecedero, por lo tanto la poesía
no puede ser sino un testimonio espacial de un arte efímero (todo arte
es pasajero, incluso la piedra se carcome), que intenta traer al recuerdo
lo sagrado de una oración. Su poesía es un rito, una plegaria que
trasciende la escritura misma, y que se extiende a un acto poético que
está a la base de su poiesis. De ahí que la memoria dirigida
al acto poético consumado plantea el problema de la esencia de la poesía.
Dicho en forma de pregunta, ¿La poesía puede ser solamente palabra
o puede haber asimismo una poesía anterior a la escritura?(3)
En
este carácter difuso de la poética de Cecilia Vicuña radica
la vitalidad y la fuerza de su obra. Pese a que el empleo de la palabra es tenue,
como si solo fuera una explicación de los rituales poéticos efectuados,
el mundo que crea se sustenta en este escapar y volver a la escritura, en la unión
entre un poetizar que interviene en la vida y que también la resplandece
en su frágil temporalidad. El gesto poético de la mirada a lo precario,
le otorga a Cecilia Vicuña un carácter singular que consiste en
que sus acciones están hechas como un acto de amor: Siempre me gustó
recoger lo que estaba botado. Primero intenté atrapar la primavera, pero
los pétalos se descomponían. Las hojas de los árboles en
cambio resistían. Quise guardarlas antes de que las barrieran o quemaran,
no por un afán de eternización, sino como un acto de amor. Esta
integración de lo derrochado, de lo perecedero, de un vaso de leche derramado,
de la reunión de hojas de otoño, de símbolos dibujados en
una playa de Con Con, de las cuerdas tendidas como un telar en un río y
después dejadas arrebatar por la corriente, son metáforas sutiles
de una comprensión de la poesía como un poetizar(4),
de un acontecimiento que se fusiona en un rito amoroso. Este hacer poesía
recuerda la frase de Hólderlin de que no existe poeta que no tenga amor
en su corazón. Hay un intento de una comunión sagrada en que se
integren todos los elementos, y que en la palabra haya cabida para lo que no se
considera habitualmente como poético, incluso para aquello que muchas veces
se ignora en la instauración de la propia poesía, y que es el acto
de Lo poético: La poesía habita / algunos lugares /donde
los riscos /no necesitan /sino ser señalados / Para vivir: //dos o tres
líneas /una marca / y el silencio / empieza a hablar

NOTAS
(1) Entrevista de Jean Isbell y Regina Harrison, The precarious. The art and Poetry
od Cecilia Vicuña, University Press of New England, 1997, p. 48(2) Cita del texto de Lucy R. "Lippard, Spinning the common thread", ídem,
p.8.
(3) El poeta Fernando Van de Wyngard
plantea esta pregunta del siguiente modo: "¿es posible pensar una
poesía no escritural (no textual)? ¿Es que hay un tipo de existencia
poética que genera una escritura y, a su vez un oficio que genera una existencia
poética? ¿Pueden haber existencias poéticas que nunca llegan
a la escritura?". Cf. "De sitio y no lugar", en Citiedad, Aristóteles
Siniestro, Santiago, 2000, p.35.
(4) Recuérdese
que en su acepción arcaica, metáfora significa también transposición
de un contexto a otro.