Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnert | Autores |
Entrevista a la escritora, periodista, María del Rosario Laverde.
“A la hora de escribir, procuro no caer en detalles que puedan sobrar”Por Ernesto González Barnert
Tweet .. . . . . . .. .. .. .. ..
María del Rosario Laverde (Bogotá, 1971) sabe lo que es crecer bajo un apellido pesado y luminoso: su padre, científico de renombre en Colombia, murió cuando ella apenas tenía ocho años. Desde entonces, las ausencias y los favores, las amistades fugaces y la escritura se fueron trenzando en una biografía que mezcla la ironía y el dolor, la corrección de textos ajenos y la búsqueda de su propia voz.
Fue correctora y editora de opinión en Semana y Cambio, hoy lo es en Los Danieles, y lleva años colaborando con Planeta Colombia y la Fundación Paz y Reconciliación. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y dirige talleres de poesía en la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Como autora, ha publicado Condición de forastera (2010), Memoria de jirafa (2017 y 2019), y su más reciente libro de microficción Nunca me sirvió ningún sombrero (2024). Invitada a festivales de poesía en México, Cuba, Chile, España y Perú, su obra se desplaza entre la memoria personal, la mirada política y la minuciosa observación del detalle íntimo.
Sus microcuentos —breves y contundentes— en Nunca me sirvió ningún sombrero, parecen fotos instantáneas de vidas secretas: mujeres que saltan por la ventana pero siguen vivas, niños que entienden la muerte del padre en cámara lenta, equilibristas cansadas del circo, malentendidos que arruinan amores. En ellos se siente el pulso de alguien que conoce la soledad y, a la vez, sabe narrarla con humor.
Con ella conversamos sobre sus libros, su relación con el periodismo y la literatura, su vínculo con Chile y la vida cotidiana de una escritora que se asoma a la ventana y salta, pero cae en pie.
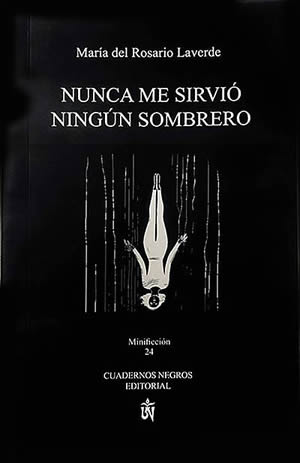
—Tu padre, un científico muy reconocido, murió cuando eras niña. En 1980, uno de los microcuentos de Nunca me sirvió ningún sombrero, vuelves sobre esa escena. ¿Qué significa para ti escribir desde esa pérdida temprana?
—A los que crecimos sin papá, CREO que sobre todo a las mujeres, nos falta una pieza y vamos por la vida tratando de hallarla, aunque no la estemos buscando conscientemente. Cuando más cerca he estado de hallar esa pieza ha sido en la escritura y allí sigo siendo la niña que nunca conoció los detalles de la muerte de su papá y que eso, más que otras circunstancias, la determinó. Me determinó.—Has dicho que mucha gente te sonríe o te ayuda por ser la hija de él. ¿Cómo ha pesado —para bien y para mal— ese apellido en tu vida literaria y periodística?
—A mí me encanta que me relacionen con mi papá. Han pasado 45 años de su muerte y todavía muchos de sus estudiantes lo recuerdan. Alguna vez dije frente a un famoso escritor que él me quería por ser la hija de mi papá, y él me respondió que ya era hora de que yo me diera un poco de crédito. Sin embargo, disfruto haciendo a mi papá personaje en algún poema o cuento, y la leve confusión o juego que provoca entre la realidad y la ficción su presencia.—En entrevistas sueles mencionar que tu familia fue muy disfuncional. ¿Cómo dialoga esa experiencia con tu escritura y con tu mirada del país?
—La pérdida vivida en mi casa nos marcó a todos, pero tuvimos abuelas, tías maravillosas, apoyos, vacaciones en Disney. Una serie de cosas muy gratas que nos hicieron la vida mejor, sin embargo, mientras nos acomodábamos a la orfandad, vivíamos en un país muy violento, con bombas que nos explotaron en la esquina, con amigos asesinados. Eso también provocaba familias complejas. Así que nuestra reparación, al menos la mía, fue poca y lenta. Por eso, me involucré en algunas causas que me daban algo de alivio, como un centro de jóvenes infractores, muchos sin papá o mamá, donde leíamos mucha poesía y ellos aprendían, por ejemplo, el Poema 20 de Pablo Neruda a cambio de un chocoramo (un pastel muy colombiano), y las motivaciones crecían como espuma. Algunos de esos jóvenes también fueron asesinados, otros, pocos, hoy son mis amigos.
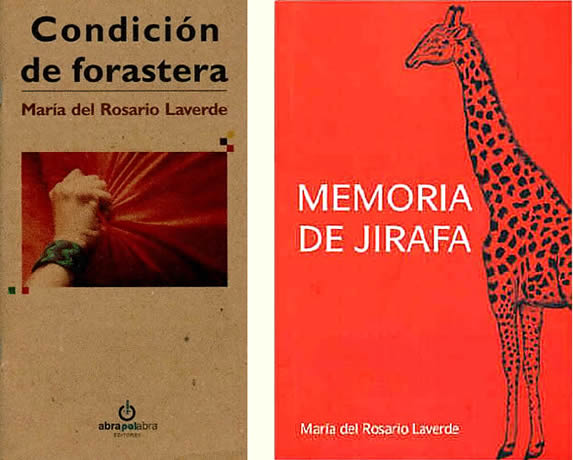
—Trabajaste más de diez años en Semana y luego en Cambio. ¿Qué aprendiste corrigiendo textos ajenos que hoy aplicas a tu propia escritura?
—En Semana siempre fuimos dos correctores, creo que todavía son dos. A mí me aterrorizaba estar frente a algunas de las grandes plumas de este país y como correctora cometí errores históricos, pero también aprendí a no idealizar a nadie. Mantuve diálogos magníficos con algunos de ellos. Aquí es necesario mencionar a Antonio Caballero, autor de la novela Sin remedio, la historia de un poeta frustrado llamado Ignacio Escobar en los años sesenta. Ícono de la literatura colombiana. Las columnas de Antonio y su literatura fueron mi escuela. Las columnas de Daniel Coronell me dieron a un gran amigo y una escuela diferente, pero igual de valiosa para mí. Y que, para mi placer, hoy continúa.A la hora de escribir, procuro no caer en detalles que puedan sobrar. Combato las cacofonías y aún lucho con y por el uso correcto de las comas. Amo los incisos. Estoy corrigiendo un texto en la actualidad, en el que se me pidió expresamente no incluir más incisos de los que ya tiene, y me ha hecho sufrir un montón. Quiero entregarlo rápido para no verlo con lo que yo considero que le falta.
—Has dicho que dejaste esas revistas cuando cambiaron de rumbo editorial. ¿Qué significa para ti la ética en el periodismo y cómo se cuela en tu obra literaria?
—Semana cambió de rumbo editorial, Cambio cambió de corrector.He tenido al mejor maestro de ética periodística. Desde hace muchos años apoyo el trabajo de Daniel Coronell con mínimos aportes, él en realidad necesita poco apoyo. Sin embargo, ver la minuciosidad del detalle con que maneja la información, su valentía frente a los ataques políticos que ha recibido, su compromiso con Colombia desde el exilio, son suficientes claves para valorar el rigor y exigirme en lo que sea que esté escribiendo.
—Desde 2020 eres correctora en Los Danieles. ¿Qué has encontrado ahí que no hallabas en los grandes medios tradicionales?
—Los Danieles surgió de la crisis de la revista Semana y es un portal encabezado por tres periodistas de nombre Daniel, ellos escriben cada uno una columna semanal y, generalmente, invitan a uno o dos columnistas más. Tienen un programa los domingos a las 11 a.m. para comentar la noticia de la semana y leer sus columnas.Yo tengo el enorme privilegio de trabajar para uno de ellos: Daniel Coronell, quien generalmente escribe la columna más leída de la semana en el país. Ponerle un par de tildes o sugerirle una palabra, me llena de un enorme orgullo porque su trabajo es impecable. Aunque somos muy buenos amigos, no hablamos mucho, pero cada columna es una lección para mí. A veces de poesía, a veces de política, a veces de la vida.
—Tus microcuentos tienen un tono entre irónico y melancólico, casi fotográfico. ¿Qué buscabas al escribir este libro?
—La mayoría de estos cuentos estaban en un blog que tenía hace muchos años, de nombre Nunca me sirvió ningún sombrero. Hace un par de años me los encontré en un viejo mail por casualidad y, releyéndolos, recordé que me gustaban mucho, así que pensé en rescatarlos. Hasta ese momento no los había pensado como libro; sin embargo, se los di a leer a un editor chileno, quien les hizo los primeros ajustes. Luego, convertidos en libro, fueron publicados por la editorial colombiana Cuadernos Negros.¿Qué buscaba yo al escribir esos cuentos? Para mí es muy importante el carácter autobiográfico que se le imprime a cualquier obra de arte, en este caso el texto literario. Cada uno de estos cuentos me cuenta, y la poca ficción que hay en ellos hace, de nuevo, que el lector no sepa qué es realidad y qué es literatura. Cada cuento es una necesidad de reírme de mí o de quienes alguna vez me rodearon, de sobarme algún golpe que todavía me duele.
Claro que también me di cuenta, al tener el libro en mis manos, que es un tremendo acto de cobardía porque, más allá de celebrar el género de la microficción, que lo venero, es el temor a extenderme y que mis textos dejen de ser tan contundentes o atractivos para quien me lea.
—Muchos relatos parecen retratar personajes al borde: del circo, del amor, del salto. ¿De dónde nace esa fascinación por el instante previo a la caída?
—Me acordé de un poema en el digo que la felicidad vino en dosis pequeñas, pero al verme se asustó. Creo que, en muchos sentidos, la vida para mí ha transcurrido cerca del precipicio. Defiendo el escepticismo y la posibilidad de que todo sea susceptible de empeorar.—En textos como Malentendido o Circense hay humor, pero también desencanto. ¿Cómo logras equilibrar esos dos registros?
—En la adolescencia perseguí un circo por algunas ciudades de Colombia, y aunque rápidamente vi que lo que me gustaba era estar en tierra. Me parece fascinante la oscilación a la que nos somete la vida. Todo está por pasar. Y como ya lo han dicho y comprobado las grandes y pequeñas mentes: no hay nada mejor que reírse de sí mismo.—Si tuvieras que elegir un microcuento de este libro para presentarte ante alguien que no te conoce, ¿cuál sería y por qué?
—Sería Malentendido porque, aunque es un cuento de amor, es la historia de mi vida. He estado metida en muchos rollos de los que me entero cuando meses después soy la única culpable, la única responsable. No hay perdón, no hay salvación. No hay diálogo que permita aclarar nada. La interpretación que haya dado el otro a mis palabras (incluso si nunca existieron) es mi condena. Por eso, a mis manos les sobran dedos para contar a las personas cercanas. Ya solo me queda reírme y esperar que no pase otra vez.—¿Qué autores o lecturas sientes que dialogan con este libro? (Pienso en Ibargüengoitia, Arenas, Fonseca, Auster, que has citado como favoritos).
—En cada uno de estos escritores está presente el humor negro, que me fascina, y que me gusta utilizar donde parece que no tenga cabida. Donde rompa.Degusto la absurdidad que cada uno manifiesta, en Fonseca el hombre que sale a atropellar personas en la noche para poder relajarse, en Arenas el escritor que perdió varias veces el manuscrito de su obra Otra vez el mar, y, sin embargo, volvía y lo escribía. Solo por mencionar dos detalles mínimos.
También debo mencionar autores como Raúl Brasca, Ana María Shua y colombianos como Triunfo Arciniegas o Evelio Rosero, creadores de microrrelatos inmensos. Y mis primeras lecturas del género.
—Eres tallerista en la Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿Cómo cambia tu propia escritura al trabajar con nuevas generaciones de poetas?
—Es asombroso el talento de quienes asisten a los talleres de las bibliotecas públicas, gente desprovista de títulos, sin el afán de ser invitado a un encuentro, simplemente porque tiene algo que decir. Me he encontrado con personas a las que se les nota que no tienen quien la escuche, con otros con una sensibilidad tan natural que asusta. Dan ganas de que nadie más los conozca y guardarlos para mí, también dan ganas de que se pulan y vuelen. En realidad, me hice tallerista por una cuestión de desempleo, pero ha sido tan gigante que estoy pensando en encadenarme a la puerta de la biblioteca.—¿Qué te interesa transmitir en un taller: técnica, sensibilidad, resistencia?
—Hasta ahora me he limitado a la apreciación y la sensibilidad. Dos cosas mínimas con las que se debe llegar a un taller de creación. En esta reciente ocasión algunos me volaron la cabeza, después de un ejercicio nerudiano, con preguntas como: ¿Temen a algo las olas, que en su vaivén no deciden a dónde ir? ¿Es verdad que todos hacemos las cosas en tiempos distintos o solo es un pretexto para excusarnos por no hacernos cargo de esas cosas que no hicimos? ¿Solo hasta que nos morimos podemos perdonarnos a nosotros mismos? ¿De qué color será el vestido con el que me apareceré en los sueños de quienes me sobrevivan?—Has tenido vínculos con Chile desde la infancia y has participado en festivales en Concepción. ¿Qué significa Chile en tu biografía y en tu imaginación literaria?
—Tengo una amiga que nació en Chile en 1973 y ese año salió para Colombia, su madre la llamó Tania Malloa, por los tomates malloa de Chile. Cosa que me parecía fascinante y a mi amiga no tanto. Esa mamá, que fue y es muy maternal conmigo, tenía grandes historias sobre la reforma agraria de Allende y siempre me gustó escucharla, aunque le entendiera poco.Bárbara, una de mis amigas del colegio, llegó de Chile a Colombia en 1970, su familia no pensaba quedarse mucho tiempo. Pero aquí están. Ella tiene unos ojos hermosos y una voz gigante. Yo creía que, en Chile, como en Cuba, todo el mundo debía cantar hermoso, como ella.
—Dices que el lugar que más te ha impresionado en la vida es la frontera Tijuana–USA. ¿Qué viste allí que todavía te persigue?
—En una de mis visitas a Tijuana quise saber cómo se sentía cruzar “al otro lado”, iba en el carro de una amiga residente de la ciudad, que acostumbraba a cruzar con frecuencia y para ello usaba una ventanilla de gente autorizada. Como iba conmigo, debió usar una ventanilla distinta. El policía norteamericano, al ver que yo venía de Colombia, y ante mi explicación de que era escritora invitada de la Feria del Libro de Tijuana, nos hizo bajar del carro y casi monta un gran operativo hasta con perros, mientras los otros carros pasaban de largo viéndonos. Fue como estar en una película, pero eso no cambió para nada la mágica impresión que me produjo la ciudad de Tijuana.—En Sueño cumplido dices que “tenías todo lo necesario para ser una buena escritora”. Después de todo este camino, ¿sientes que ese sueño se ha cumplido?
—El sueño más grande que se me ha cumplido es ir a Barcelona a leer mi poesía, todo lo demás está por verse.—¿Cómo imaginas tu escritura en los próximos años? ¿más microficción, más poesía, o algo distinto?
—Como ya lo mencioné, le temo a los textos largos, pero mi proyecto de hace tiempo es una novela. Soy una procrastinadora por excelencia y le he trabajado muy poco a ese texto. Ahora lo volví a empezar de nuevo. Mi mayor excusa es que no tengo plata para dedicarme únicamente a escribir, pero sé que esa novela me va a quitar unas cuantas toneladas de encima. Mientras tanto, continuaré con la escritura de la cotidianidad que he ejercitado por temporadas en mis redes sociales donde me gusta hablar sobre el caos de la burocracia, que es mi pequeño homenaje a Jorge Ibargüengoitia y sus Instrucciones para vivir en México. O los vecinos que han saltado a la fama, gracias a mis anécdotas de Facebook, como una mujer que corre de vez en cuando sobre mi cabeza con sus tacones y yo la describo como un ser monstruoso que todos los días se entacona apenas se levanta de su cama.Poesía he escrito poca de la que pueda estar orgullosa porque ha venido en ráfagas, sin embargo, me hace mucha falta y quiero que la inspiración me encuentre trabajando, aunque sea un cliché.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Entrevista a la escritora, periodista María del Rosario Laverde. (Bogotá, 1971).
“A la hora de escribir, procuro no caer en detalles que puedan sobrar”.
Por Ernesto González Barnert.

