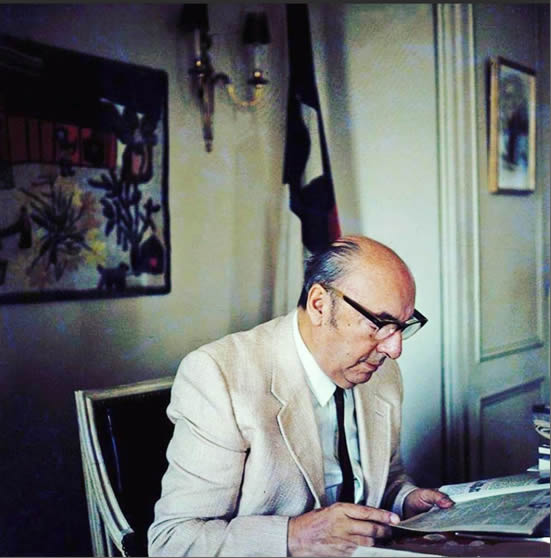Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnert | Autores |
Neruda ante el espejo del tiempo
–Pasado y presente en la crítica a una figura histórica–
Por Ernesto González Barnert*
Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. ..
La figura de Pablo Neruda ha sido objeto de múltiples intentos de revisión y hasta de demolición. Pero cualquier reflexión seria sobre él debe comenzar por un ejercicio indispensable: distinguir qué es verificable, qué es discutible y qué es lisa y llanamente falso.
En ese terreno se repiten dos acusaciones convertidas en lugares comunes: que Neruda fue un “mal padre” que abandonó a su hija Malva, y que confesó en sus memorias haber cometido una violación. Ninguna de las dos resiste un examen riguroso.
El primer punto ignora el contexto: Neruda vivió la imposibilidad material de viajar en plena guerra europea a una Holanda ocupada por el nazismo, a pocos kilómetros de donde Anna Frank se escondía. Aun separado de su primera esposa, procuró enviar dinero para el cuidado de su hija, atendiendo sus necesidades con los medios que tenía. Reducir esa situación trágica y compleja a la caricatura de un “abandono” es, como mínimo, injusto[1].
La segunda acusación se sostiene únicamente en un texto literario de Confieso que he vivido. No se trata de una confesión judicial ni de un hecho probado. Leído críticamente, ese pasaje no exalta nada: más bien expone de manera brutal una práctica patriarcal normalizada en su época, incomodando al lector en lugar de celebrarla. Fue, en todo caso, un gesto de exposición cruda que hoy se interpreta como intolerable, pero que entonces pasó inadvertido durante décadas. Y es esta última situación la que abordaré con la mayor claridad y sencillez en mi reflexión.
Este caso me interpela personalmente. Leí Confieso que he vivido en el colegio, a mediados de los años 90. Ni la profesora ni nosotros, sus alumnos, fuimos capaces de advertir el peso del fragmento que hoy genera escándalo. El pasaje, breve dentro de un libro vasto, pasó desapercibido. Solo con el tiempo —y con nuevas categorías críticas— se volvió objeto de condena.
No es casual la elección del título. Neruda conocía Las Confesiones de Rousseau y la tradición de construir un yo contradictorio, íntimo y escénico, concebido como materia literaria más que como expediente judicial. En Rousseau o en Cellini encontramos exageración, dramatización y voluntad de posteridad. Neruda se inscribe en esa tradición memorialista: su yo literario es testigo y protagonista de un siglo, un yo que oscila entre lo íntimo y lo colectivo, lo político y lo amoroso.
Tal como señala el destacado académico Jaime Concha: “Más que una biografía en sentido estricto, "Confieso que he vivido" (1974), de Pablo Neruda, se presenta como una reelaboración en prosa de la poesía misma del autor. Poesía en segunda potencia, por decirlo así”. Esta dimensión “transpoética” del texto nerudiano se evidencia de manera especial en la perspectiva que Neruda ofrece sobre su época y sobre su propio país.Desde esa perspectiva, el pasaje de Ceilán se vuelve aún más complejo. Es violento, sin duda, pero no heroico. No hay glorificación ni jactancia. Más bien parece un gesto de incomodidad brutal, una exposición sin eufemismos. Puede leerse como confesión amarga, como testimonio crítico de una práctica patriarcal de la que él mismo no supo escapar, pero ya condena. Juzgarlo sin contexto, desde la sensibilidad contemporánea, corre el riesgo del anacronismo fácil. La comprensión del consentimiento, por ejemplo, ha cambiado radicalmente: lo que hoy repudiamos con razón, entonces era visto como normalidad social, parte de una extraña exaltación de una virilidad masculina. Eso no lo justifica, pero obliga a matizar.
Importa recordar, además, que Confieso que he vivido es una obra literaria publicada póstumamente en 1974, editada por Matilde Urrutia y Miguel Otero en un Chile convulsionado por el golpe de Estado. No es un testimonio judicial, ni un archivo legal, sino un texto híbrido entre memoria, crónica, poesía en prosa y literatura. Pretender elevar un fragmento aislado a la categoría de prueba irrefutable es un error de lectura garrafal y amateur.
La literatura nunca debe confundirse con confesión literal. El narrador no es idéntico al autor; la metáfora no equivale a crimen. Al leer sin matices, se reemplaza el análisis crítico por la consigna moral, el pensamiento por la cancelación. Y eso no ilumina: oscurece.
Conviene también subrayar lo que se omite. En esas mismas memorias, Neruda relata haber sido víctima de abuso sexual en un barco, episodio que nadie discute porque no encaja en la narrativa acusatoria. Esa omisión revela que el debate no es solo literario, sino político: se busca instalar un juicio selectivo que, al mismo tiempo, erosiona la figura de un poeta comunista, incómodo para ciertas memorias históricas.
A Pablo Neruda no se le perdona, en amplios sectores, su militancia comunista. En 1963 pudo haber recibido el Premio Nobel, pero Estados Unidos presionó para impedirlo. El galardón llegó recién en 1971, cuando el cáncer ya lo acechaba. Poco se recuerda, en cambio, su hazaña humanitaria del Winnipeg, con la que salvó a más de 2.000 republicanos perseguidos por el franquismo, o su esfuerzo constante por dar visibilidad política y cultural a las mujeres de su tiempo.
Negar el valor literario de Neruda por un pasaje incómodo es empobrecer la lectura. La literatura no es moral, no dicta manuales de conducta: incomoda, revela, interroga. Si la reducimos a un expediente, la destruimos. Como bien recuerda Jorge Alemán:
“No creo que la escritura de Borges se reduzca a expresar al canalla que apoyó a Videla. No creo que Ser y tiempo (Heidegger) sea solamente la expresión del profesor que aceptó ser rector con los nazis. (…) Toda obra dispone de una estructura que desborda y excede al autor que la puso en juego”.
La literatura, en suma, nunca es reducible a la biografía de su autor. Neruda no cabe en la caricatura ni en la cancelación. Fue un hombre de su tiempo, con luces y sombras, y un poeta que escribió desde las entrañas de ese tiempo. Leerlo hoy implica reconocer la incomodidad que provoca, pero también la necesidad de no silenciarlo.
Ese es, tal vez, el verdadero desafío: pensar con todos los ojos del tiempo. Ver la sombra sin negar la luz. Y seguir leyendo, críticamente, incluso cuando duele.
[1] Esta situación la abordo con más lujo y detalle en el ensayo “Malva Marina, en defensa de Pablo Neruda”:
http://offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2025_06.pdf
______________________________________
(*) Ernesto González Barnert (Temuco, Chile, 1978) es poeta, gestor cultural y cineasta documentalista. Autor de Venado tuerto, Playlist, Coto de caza, Trabajos de luz sobre el agua, entre más de una docena de títulos, su obra ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Pablo Neruda (2018), el Premio Nacional a la Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (2014), el Premio Nacional Eduardo Anguita (2009), el Premio de Honor Pablo Neruda de la Universidad de Valparaíso (2007) y el Premio Nacional de Poesía Infantil de las Bibliotecas de Providencia (2023).
Asimismo, ha recibido menciones de honor en el Concurso Internacional de Poesía de Nueva York Poetry Press (2020), en el Concurso Nacional de Poesía Joven Armando Rubio y en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago (2005), entre otros reconocimientos.
Es Licenciado en Cine Documental por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Diplomado en Estética del Cine por la Escuela de Cine de Chile. Ha trabajado como creador y productor ejecutivo de las series de televisión Obturaciones (2011) y Letras Migrantes (2024).
Actualmente se desempeña como gestor cultural en la Fundación Pablo Neruda y desarrolla una activa labor en torno a la poesía a través de medios de comunicación, entrevistas, ensayos, talleres, encuentros, presentaciones y edición de libros. Ha sido invitado a festivales literarios en todo Chile y en diversos países de América —México, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia—. Sus libros han sido publicados en Chile, Estados Unidos, Perú y Argentina.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Neruda ante el espejo del tiempo
–Pasado y presente en la crítica a una figura histórica–
Por Ernesto González Barnert