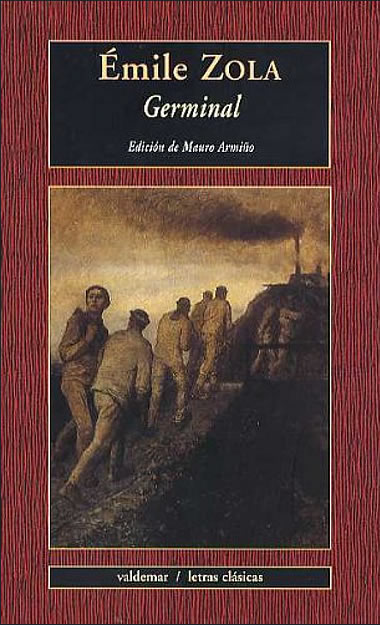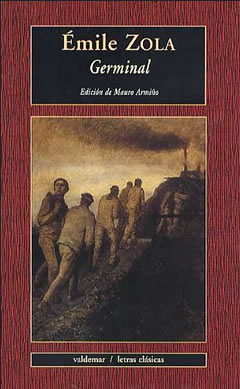Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Clásicos para todos | Autores |
GERMINAL
Émile Zola
Tweet .. .. .. .. ..
¡Oh! ¡Es demasiado! —dijo de pronto Maheu. Es verdad que no éramos razonables, porque no debíamos pedir una cosa imposible, debíamos antes de esto pensar y ver lo que se podía pedir... pero, ahora, mi sangre se calienta, no puedo estarme tranquilo, cuando pienso que se ríen de nosotros; porque, en fin, no es justo que traten de sacar el jugo a los pobres, para engordar más.
Las palabras del minero fueron acogidas con un murmullo de aprobación, y la cólera sorda, que iba creciendo, se desató. Desde el principio de la reunión, una fiebre contenida, que se advertía en el brillo de los ojos y en el temblor de los labios, agitaba a todos. Hasta entonces, los más prudentes, los que se contentaban con murmurar, parecían ahora decididos, como si hubiesen recibido un latigazo.
—¡Abajo los hambreadores! —gritó una voz ronca.
Maheu, de pie, continuó:
—¡Por Dios vivo, que si esto dura mucho, todos nosotros, en el pueblo, reventaremos de hambre!... Vosotros, los de la Compañía, ¿no habéis hecho ya bastante? No contentos con pagar los peores salarios, engordáis ahora con el sudor de nuestro trabajo, y nos matáis de hambre para enriqueceros más. ¡Esto se acabó! ¡Es hora de que los pobres tengan algo!
La tempestad estalló. Un rugido salió de todas las gargantas, y los brazos se alzaban, y los puños se cerraban, y las palabras, ahogándose en la boca, estallaban en gritos de furor.
—¡Huelga! ¡Huelga!
Era la señal. La sala parecía un torbellino. Algunos, en su entusiasmo, saltaban sobre los bancos, mientras otros, enrojecidos, agitados por una fiebre de venganza, pedían a gritos el fin de su miseria.En medio de esta tempestad, Étienne, que había permanecido silencioso, tomó la palabra. Su voz temblaba, pero hablaba con una claridad que electrizaba a la multitud:
—¡Camaradas, pensad bien! No se trata solo de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de todos los que sufren en el pueblo. Si cedemos ahora, será el fin. Nos aplastarán como a insectos. Pero si nos unimos, si mostramos que no tenemos miedo, entonces, ¡entonces tendremos la fuerza! La justicia está de nuestro lado, porque no pedimos más que lo que es nuestro: un salario que nos permita vivir, un trabajo que no nos mate. ¿Es mucho pedir?
Los aplausos atronaron, los gritos de «¡Huelga! ¡Huelga!» se multiplicaban, y la sala entera parecía a punto de estallar.En el fondo de la sala, un viejo minero, Rasseneur, que hasta entonces había guardado silencio, levantó la voz con un tono grave:
—Cuidado, camaradas, no os dejéis llevar por la cólera. La cólera es mala consejera. Pensad que la Compañía tiene el poder, el dinero, las máquinas. Nosotros solo tenemos nuestras manos y nuestra voluntad. Si vamos a la huelga, que sea con la cabeza fría, porque si no, seremos nosotros los que pagaremos el precio más alto.
Pero sus palabras se perdieron en el tumulto. Nadie quería escuchar razones, todos estaban poseídos por una fiebre de rebelión. La idea de la huelga, que hasta entonces había sido una palabra vaga, se convertía ahora en una resolución firme, en una bandera que todos querían alzar.
—¡Huelga! ¡Huelga! —seguían gritando, y el eco de sus voces resonaba como un trueno en la sala.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Clásicos para todos | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
GERMINAL
Émile Zola