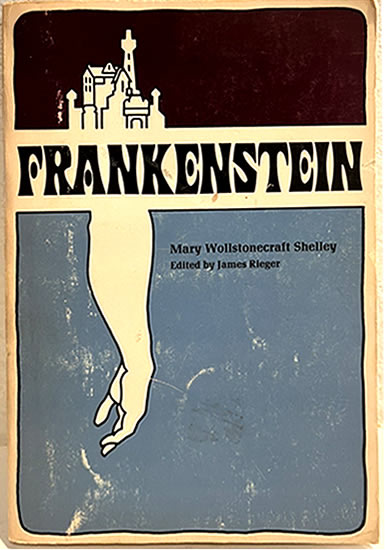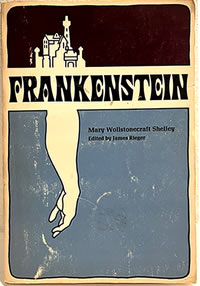Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Clásicos para todos | Autores |
FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Tweet .. .. .. .. ..
Fue en una lúgubre noche de noviembre cuando contemplé el cumplimiento de mis esfuerzos. Con una ansiedad que rayaba en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos que me permitirían infundir una chispa de vida en la cosa inanimada que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada; la lluvia golpeaba con furia los cristales y mi vela estaba casi consumida, cuando, a la débil luz de la llama moribunda, vi abrirse el opaco ojo amarillo de la criatura; respiró con dificultad y un movimiento convulsivo agitó sus miembros.¿Cómo puedo describir la emoción que me produjo esta catástrofe, o cómo pintar al desdichado que con tanto esfuerzo y cuidado había formado? Sus miembros estaban proporcionados, y yo había seleccionado sus rasgos como hermosos. ¡Hermosos! ¡Gran Dios! Su piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias; sus cabellos eran de un negro brillante y sueltos; sus dientes, de una blancura perlada; pero estas perfecciones no hacían más que formar un contraste más horrendo con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las órbitas blancuzcas en que estaban hundidos, y con su tez arrugada y sus labios rectos y negros. Los diversos accidentes de la vida no son tan variables como los sentimientos del corazón humano. Había trabajado incansablemente durante casi dos años con el único propósito de infundir vida a un cuerpo inanimado. Por ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un ardor que superaba con mucho la moderación; pero ahora que había terminado, la belleza del sueño se desvanecía y el horror y el asco llenaban mi corazón. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la habitación y me paseé largo rato por mi dormitorio, incapaz de conciliar el sueño. Al fin, el cansancio venció la agitación que al principio había sentido; me arrojé sobre la cama con la ropa puesta, tratando de encontrar unos momentos de olvido. Pero fue en vano; dormí, sí, pero fui atormentado por los sueños más espantosos. Creí ver a Elizabeth, en la flor de la salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y encantado, la abracé; pero al besar sus labios, estos se volvieron lívidos con el color de la muerte; sus rasgos cambiaron y creí tener entre mis brazos el cadáver de mi madre muerta; un sudario envolvía su cuerpo y vi los gusanos reptando en los pliegues de la mortaja. Desperté horrorizado; un sudor frío cubría mi frente, mis dientes castañeteaban y todos mis miembros temblaban. Entonces, a la luz de la luna que se filtraba por las persianas, vi al miserable, al demonio que había creado. Levantó la cortina de la cama; sus ojos, si así podían llamarse, estaban fijos en mí. Sus mandíbulas se abrieron y murmuró algunos sonidos inarticulados, mientras una mueca arrugaba sus mejillas. Tal vez habló, pero no lo oí; una de sus manos se alzó como para retenerme, pero escapé y bajé corriendo las escaleras. Me refugié en el patio de la casa que habitaba y pasé el resto de la noche paseando de un lado a otro, lleno de un temor mortal, escuchando con atención, temiendo cada sonido como si fuera el anuncio de la llegada del cadáver demoníaco al que tan desdichadamente había dado vida.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Clásicos para todos | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
FRANKENSTEIN
Mary Shelley