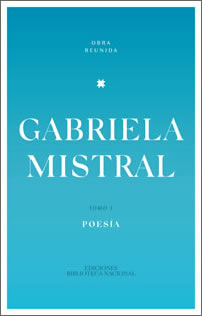Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Gabriela Mistral | Jaime Quezada | Autores |
Gabriela Mistral condecorada con la Medalla al Mérito
por el gobierno del Ecuador (presidencia de Manuel María Borrero).
Guayaquil, 19 de septiembre de 1938.
Biblioteca Nacional Digital, Santiago de Chile.
(Legado de Gabriela Mistral).
DE UN VIAJE POR GUAYAQUIL
A UNA AVENTURA PREMIO NOBEL
Por Jaime Quezada
Tweet ... . . . . . . .. .. .. .. ..
Vocacionalmente americanista, el asunto de la América constituye no solo uno de los fundamentos de la obra toda de Gabriela Mistral si no, también, uno de sus desvelos permanentes: pasión y voluntad atenta del destino del Continente nuestro. Y, sobre todo, una América como expresión de unidad de pueblo a pueblo y de gente a gente. Esto de gente a gente y de pueblo a pueblo quedó en evidencia, así sea lo mucho y todo de este lenguaje americanista, durante aquellos motivadores y fervorosos días de su residencia en Guayaquil, agosto-septiembre de 1938, año tutelar de la publicación de su libro Tala: “Comencemos a pensar la América y a convivirla en gente, en instrumentos, en conciencia…” Bastaron algunas intensas y creadoras semanas para sentirse integrada a las gentes y a la cultura y al paisaje del país ecuatorial en su “verde llamarada de la América”.
Y tanto influyó el paisaje en ella que casi diez años después, diciembre de 1947, y en carta a su noble amiga guayaquileña Adelaida Velasco le dice: “Ayer me acordé mucho de las llanuras del Guayas. Tengo un poema sobre una ceiba muerta que vi, pasando el camino a la costa, el camino de Guayaquil a Playas”. Esa ceiba muerta será, por cierto, su poema Ceiba seca, que después irá a las páginas de su libro Lagar (1954), así como antes había escrito su Ronda de la ceiba ecuatoriana, dedicada en Ternura (1945) a los niños ecuatorianos y de todo el continente. Tan intensa fue aquella su permanencia en el cinturón mismo del mundo que la propia Mistral lo dirá en un saludo de agradecimiento en el Ilustre Consejo de Guayaquil:
“Me habéis declarado huésped de vuestra casa. Como huésped, y tomando en toda su acepción la vieja palabra, yo he sentido temporalmente mía vuestra comuna; he vivido como una ecuatoriana de la sierra que hubiese bajado al puerto y anduviese por sus avenidas celebrando cada punto de vista hermoso, cada vitrina de almacén en donde están tendidas las artes del viejo Ecuador; cada institución que entraña una honra nacional. He jugado con vuestros niños y charlado con vuestros maestros. Pocas veces un hospedaje ha sido, y pocas veces también será, una verdad tan exterior y tan íntima a la vez, y una realidad tan cabal”.
Adelaida Velasco Galdós (1849-1967)
En esa “realidad tan cabal” mucho tuvo que ver una voluntariosa mujer guayaquileña: Adelaida Velasco Galdós (1894-1967). Contemporánea con Gabriela Mistral (1889-1957) y compañera de ruta en asuntos y motivaciones comunes: literatura, temas sociales, educativos, ciudadanos, culturales, americanistas y, sobre todo, en relación con la participación de la mujer en la vida ciudadana de su tiempo. Gabriela Mistral, además de la poeta y de la maestra –sus dos oficios tatuados en su cuerpo y en su alma-, era el habla viva del continente y la voz de las mujeres de la América. Voz que, a su vez, incluía las aspiraciones de un decir y de un sentir de Adelaida Velasco, feminista ella también. Ideales y arrimos mutuos en una amistad que perdurará por siempre “en mi afecto y en mi admiración a usted”, en el decir de la ilustre guayaquileña. Y Gabriela Mistral en saludos epistolares la llamará, a su vez, “mi Adelaida querida”, “mi Adelaida buena”, “mi Adelaida de los Andes ecuatorianos”, “mi Adelaida aventura Premio Nobel”.
En esta “aventura Premio Nobel”, mucho y muy todo, tuvo que ver doña Adelaida Velasco, quien confesaba “una admiración profunda por la personalidad consagrada e ilustre de Gabriela Mistral”, y de manera principal por su obra poética que trascendía los mares: Desolación, Ternura, Tala. La “aventura” se inició por los mismos días que la poeta chilena estaba en Guayaquil (agosto-septiembre 1938), entre reuniones con escritores e intelectuales, conferencias en universidades y centros culturales, lecturas en patios escolares abiertos a una niñez que la aplaudía y vitoreaba, tertulias con educadores y maestros rurales (hay en vosotros una pasta magnífica de hombres y de mujeres, y luego de educadores, y luego de gente con pasión patria”), fervorosos homenajes de la comunidad guayaquileña, y, en fin -sin fin- celebraciones, de las oficiales y de las más humildes también.
Y ahí, siempre, en todas y cada una de estas presencias públicas, literarias y ciudadanas, y a su lado, la muy leal e incansable Adelaida Velasco. Ilustre mujer guayaquileña, activísima e ilustrada; ella misma escritora y comunicadora social y de opinión pública. Conocía a Gabriela Mistral por referencias de periódicos y revistas y, sobre todo, por sus apasionadas y permanentes lecturas de la “desolada” y “desvelada” poesía primera de Mistral; así sean las relaciones literarias, sociales y epistolares de un Gonzalo Zaldumbide (el escritor, ensayista y diplomático ecuatoriano, amigo muy principal de la autora chilena) referente de importancia en esta visita ecuatorial pues “el grande y agudo maestro ecuatoriano, mi consejero de muchas veces, me hizo venir al Ecuador”. Adelaida admiraba a la poeta chilena como “la más grande y excelsa poetisa de América, de tan ilustre y consagrada personalidad”. Esta sublime admiración se hará mayor durante la visita de Gabriela Mistral a Guayaquil: “quédeme a mí, que tan cerca estuve de ella, mi férvida admiración y mi hondo afecto”, escribía en fervorosos artículos publicados en la prensa ecuatoriana.
La ruta Premio Nobel se inicia, pues, aquí, a la sombra (aunque mejor, a la luz) de las frondosas ceibas y de las cálidas brisas del Guayas. Será la propia misma Mistral la que sugiere a Adelaida Velasco: “Usted podría crear los Amigos de Gabriela, que es una manera muy linda de propagar a un escritor, reuniendo a los que tengo repartidos en la América”. Además, confía que esta iniciativa puede llevarse adelante solamente con “la noble porfía y la tremenda voluntad de Adelaida pues habría que hacer, antes que todo, una campaña de difusión y de perfecta divulgación”. Así, y en meses siguientes, a pesar del temor “que esa empresa me pondría en ridículo”, reconocerá Gabriela Mistral: “la aventura Premio Nobel de Adelaida va creciendo”. Y realmente creció como “una verde llamarada de la América”.Esa América latina que estará presente en el fundamento central de la Academia Sueca al otorgar el Premio Nobel de Literatura 1945 (y en su anuncio al mundo el 15 de noviembre) a la poeta y maestra chilena Gabriela Mistral: “Por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones y, a su vez, o por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano”. La noble tarea, en su tenacidad y su fervor, que la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco llevó adelante en campañas de difusión y de divulgación, y en medio de años bélicos de guerras fratricidas en el mundo, pasaba de una aventura guayaquileña a un triunfo de las letras para un Continente nuevo.
“Lo de Estocolmo”, dirá siempre Gabriela Mistral, definiendo impersonalmente ese su Nobel triunfo. También: “Lo del Premio Sueco, el cual debo en gran parte al apoyo de los países sudamericanos”. O “Mi Guayaquil de Adelaida y de mi Premio Nobel”, expresando evocativa y epistolarmente sus gratitudes: “Adelaida inventó aquello del Premio Nobel para mí”. Y, a su vez, Adelaida Velasco recibiendo la noticia “con alborozo, porque el merecido triunfo de Gabriela Mistral es, también, triunfo del Ecuador, iniciador de lo que ha culminado con el reconocimiento por Estocolmo de los méritos continentales de la máxima exponente de la intelectualidad hispano-americana”, según divulgó al mundo la Agencia AP esa mañana del 15 de noviembre de 1945.
Y aunque Gabriela Mistral (“no tengo ninguna ilusión respecto del Premio que da esa ilustre Academia”; “no he creído ni creo que me sea adjudicado ese Premio, hasta hoy demasiado europeo para que alcance a nuestras literaturas nuevas”)* parecía ser tenazmente muy escéptica en sus relaciones consulares sobre un eventual Premio Nobel fue, después de todo, la singularísima única caminante de una ruta continental abierta a otras sorprendentes rutas de importancia suma: gubernamentales y diplomáticas y políticas y académicas y editoriales (“es necesario mandar libros, ahora los piden las editoriales suecas”) y consulares (“agradezco el interés cordial que toma nuestro cónsul en Suecia en este asunto que se relaciona con la cultura chilena más que conmigo misma”). Y ruta propia también -yo que la cuento ignoro su camino-, aún más personal en sus gestiones muy suyas:
“Vi una lista confidencial de candidatos que me envió un funcionario del Instituto Nobel. Contenía la flor de la literatura europea… y era un buen preservativo de ilusiones criollas. El mismo funcionario me alentaba, sin embargo, con datos de valor, sobre el deseo y la decisión de varios miembros del Instituto Nobel sobre la liberación del Premio, lo cual dice mucho sobre su europeísmo” (GM: Oficio consular, 30 de abril de 1945).
El Premio (“que nunca lo busqué”) efectivamente se liberó; y las “ilusiones criollas” se desvanecieron, tan solo un desvarío. La América Latina, por vez primera, tenía su Premio Nobel de Literatura en la universalidad de una mujer chilena, poeta y maestra, llamada Gabriela Mistral: Aquí estoy si acaso me ven y lo mismo si no me vieran.
J. Q.
Santiago de Chile, noviembre, y 2025.
*Gabriela Mistral: Obra Reunida. Cartas y Cronología. Tomo VIII. Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. Santiago, 2020.
Visualizar acá
Gabriela Mistral: Obra reunida
Tomos I al VIII
Santiago de Chile : Ediciones Biblioteca Nacional, 2019-2020.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Gabriela Mistral | A Archivo Jaime Quezada | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
De un viaje por Guayaquil a una aventura Premio Nobel.
Por Jaime Quezada.