Hahn
y Vicuña:
Dos libros
hermosos
Por
Grinor Rojo
Artes
y Letras de El Mercurio, 12 de febrero de 2006
De un tiempo a esta parte, algunos poetas chilenos que
salieron a la cancha por primera vez en los años sesenta vienen
dando a conocer publicaciones globales, antologías retrospectivas
de un tipo u otro, todas ellas con el no muy oculto deseo de contemplar
(y de contemplarse ellos a sí mismos en) el panorama de su
trayectoria completa. No quiero pronunciarme acerca del porqué
de estos anhelos; que eso quede al criterio del astuto lector. Más
interesante me parece indagar en sus consecuencias. Dos libros recientes,
ambos de calidad inobjetable, me pueden ayudar en la tarea. Me refiero
a Sin cuenta, de Óscar Hahn; y PALABRARmás,
de Cecilia Vicuña. Escribí hace ya varios años,
en un artículo para el Diccionario enciclopédico
de las letras de América Latina, que la producción
poética de Hahn era escueta pero poderosa. Con su trabajo formando
parte de las 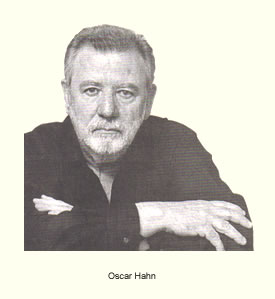 principales
antologías de la poesía latinoamericana de las últimas
décadas, premios, traducciones, entrevistas, bibliografía
crítica, elogios públicos y especializados copiosos,
Hahn se ha convertido a esta fecha en un poeta con el que hay que
contar tanto en Chile como fuera de Chile. Sin cuenta contiene
lo que, desde su propio punto de vista, es el meollo de este cuento:
una colección que para celebrar su medio siglo de labor incluye
un poema por año. Considerando que la totalidad de la obra
de Hahn debe ser de un centenar y algo más de poemas, no es
una cantidad despreciable. Suficiente en todo caso para pergeñar
una autobiografía poética, esto es, una tentativa que,
como ocurre con todas las autobiografías, busca desde la altura
del camino recorrido imprimirle propósito y dirección
a un desarrollo que en el peor de los casos nunca los tuvo.
principales
antologías de la poesía latinoamericana de las últimas
décadas, premios, traducciones, entrevistas, bibliografía
crítica, elogios públicos y especializados copiosos,
Hahn se ha convertido a esta fecha en un poeta con el que hay que
contar tanto en Chile como fuera de Chile. Sin cuenta contiene
lo que, desde su propio punto de vista, es el meollo de este cuento:
una colección que para celebrar su medio siglo de labor incluye
un poema por año. Considerando que la totalidad de la obra
de Hahn debe ser de un centenar y algo más de poemas, no es
una cantidad despreciable. Suficiente en todo caso para pergeñar
una autobiografía poética, esto es, una tentativa que,
como ocurre con todas las autobiografías, busca desde la altura
del camino recorrido imprimirle propósito y dirección
a un desarrollo que en el peor de los casos nunca los tuvo.
¿Cómo lo hace? Subrayando, creo yo, las principales
permanencias. En primer lugar, y en cuanto a los contenidos, insistiendo
en la batalla que este poeta mantiene desde el comienzo de su carrera
con la muerte, la individual y la colectiva. No por nada los cinco
primeros poemas de Sin cuenta ponen a la muerte en el centro.
Y el último, "Lolitas", que parece vindicar a "los
viejos locos/ los viejos que nos acostamos/ con muchachas cuarenta
años menores que nosotros", tratando de neutralizar esa
omnipresencia fatídica, se tropieza con ella de todos modos,
y ello en el gesto de la mismísima muchacha que ahora "nos
sonríe/ con la guadaña en la mano". Es esa la muerte
individual y cotidiana, la que a uno lo asalta en la calle o en el
dormitorio, y que en esta poesía existe codo a codo con la
muerte colectiva y apocalíptica, la de los poemas de Imágenes
nucleares, por ejemplo, de los que aquí se recuperan dos
o tres.
Pero la muerte no reina sola en la poesía de Hahn. En su eterna
disputa con ella, el poeta recurre sobre todo al sexo como su mejor
antídoto: flamígero y efímero, estallido que
va desde el doméstico desorden del fantasma ensabanado, en
"Nacimiento del fantasma" y "Sábana de arriba",
hasta la cosmovisión flammarionesca de "Hipótesis
celeste", el sexo se rebela una vez y otra contra la nada en
acecho y prometiendo eso que todos esperamos de él, que nos
haga fundirnos con la pareja y ser entonces "la luz/ que se difunde
en todas direcciones/ y atraviesa los cuerpos opacos".
La otra gran persistencia es la formal: el diálogo de Hahn
con la poesía hispánica, medieval, clásica y
moderna, de Manrique a Cernuda, pasando por Góngora y Quevedo,
y con la no hispánica, Rimbaud, hasta su infelicidad con lo
que ha podido conseguir hasta allí, en poemas como "Invocación
al lenguaje", "Lee Señor mis versos defectuosos",
"¿Por qué escribe usted?" y "Arte poética",
ya que el lenguaje es un "hijo de la grandísima",
los versos del poeta "quisieran salir pero no salen" y al
fin la poesía "no me suelta lo que yo quería".
En la línea del Rubén de "Yo persigo una forma...",
este es el poeta chileno descontento, que descubre que ni el español
que habla ni los moldes que usa pueden darle la perfección
de "la rosa" (Esta rosa negra se llama el primer
libro de Hahn), aun cuando eso no haya obstado para que sean suyos,
y es sólo un ejemplo, algunos de los mejores sonetos que se
han escrito en este país.
Cecilia Vicuña
El procedimiento de Vicuña es distinto al de Hahn. En principio,
ella se confiesa republicando un libro del mismo título y que
apareció en el 84 en la Argentina. Pero esa es una confesión
engañosa. En realidad, lo que la poeta de "lo precario"
lleva a cabo en las páginas de PALABRARmás es
una meditación en torno al quehacer poético mismo, entendido
éste como 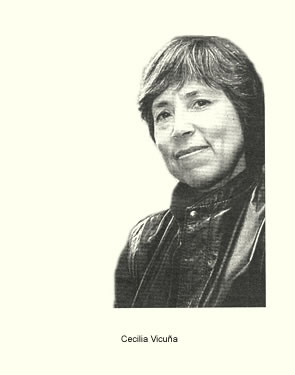 un
quehacer con el lenguaje esencialmente. Mejor dicho: Vicuña
da sentido a su particular exploración autobiográfica
asumiendo la vida que ha vivido como el despliegue de una energía
cuyo norte obsesivo es un continuo pedirle "más"
a las palabras, desde "una noche de verano, en 1966", cuando
la adolescente Cecilia "ve" una palabra "armarse y
desarmarse, bailar y mostrarme sus partes, como si viniera de otra
'realidad'", hasta el momento que corresponde al poema que estamos
leyendo. La poesía de Vicuña es una poesía de
la poesía, un interrogarse sin titubeo ni descanso por los
secretos del lenguaje, con la convicción profunda de que éste
es un depósito de verdades otras que las instrumentales que
se le suelen confiar a la vez que una fuente de asombro y de goce:
"¿Y qué hemos creado?/ ¿Un palabramundo
que no valora la creación?/ ¿Qué no atiende el
palabrar ni distingue entre/ mentira/ y verdad?".
un
quehacer con el lenguaje esencialmente. Mejor dicho: Vicuña
da sentido a su particular exploración autobiográfica
asumiendo la vida que ha vivido como el despliegue de una energía
cuyo norte obsesivo es un continuo pedirle "más"
a las palabras, desde "una noche de verano, en 1966", cuando
la adolescente Cecilia "ve" una palabra "armarse y
desarmarse, bailar y mostrarme sus partes, como si viniera de otra
'realidad'", hasta el momento que corresponde al poema que estamos
leyendo. La poesía de Vicuña es una poesía de
la poesía, un interrogarse sin titubeo ni descanso por los
secretos del lenguaje, con la convicción profunda de que éste
es un depósito de verdades otras que las instrumentales que
se le suelen confiar a la vez que una fuente de asombro y de goce:
"¿Y qué hemos creado?/ ¿Un palabramundo
que no valora la creación?/ ¿Qué no atiende el
palabrar ni distingue entre/ mentira/ y verdad?".
Por eso, porque ese otro lado de las palabras existe, Vicuña
las investiga casi como si se tratara de objetos materiales: las toma,
las mira al derecho y las vuelve al revés, las escarba y las
baraja, las cruza con otras, las compara, las hace desnudarse y andar
juntas aunque hasta entonces no se hayan conocido. El método
es la asociación libre, etimológica, conceptual, acústica
y tipográfica. El modelo predilecto, la adivinanza. Algunas
muestras. Pregunta: ¿Qué es "lo terso, nubil y
radiante unificado?". Respuesta: "la ternura".
Pregunta: ¿Cuál es "el amante del día".
Respuesta: "el diamante". Pregunta: ¿Cual
es "el nido del son". Respuesta: "el sonido".
Y suma y sigue: "contemplar", "trabadesde
abajo", "imaginenacción",
"arcadelno", en fin.
Hermosos libros los dos que ahora recomiendo, de los más satisfactorios
que han pasado por mi escritorio en estos últimos meses.