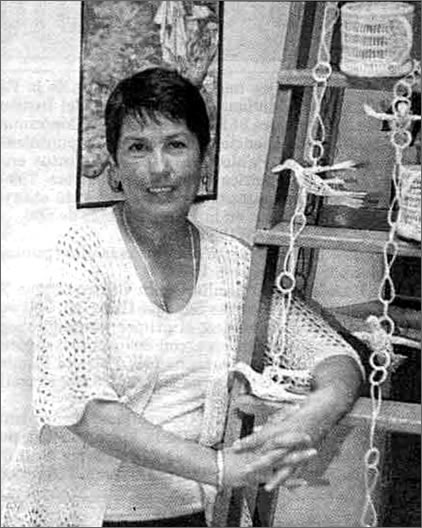Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Heddy Navarro | Juan Armando Epple | Autores |
PALABRAS DE MUJER
(ENTREVISTA A HEDDY NAVARRO)
Por Juan Armando Epple
University of Oregon
Publicado en Confluencia, Vol. 7, No. 1 (Fall 1991)
Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. .. ..
La escritora chilena Heddy Navarro se ha ido perfilando como una figura promisoria de la nueva poesía chilena, y una voz distintiva de la escritura feminista de su país. Profesora de Artes Plásticas en la década del setenta, después del golpe militar se vinculó al diezmado grupo de artistas que luchaban por rescatar un espacio de reflexión y creación bajo las duras circunstancias de la dictadura. Esa experiencia marcó su encuentro con la poesía, asumida a la vez como vocación personal y como espacio de concertación de una propuesta cultural de signos colectivos. En este sentido, su derrotero individual es inseparable de las tareas y proyectos que se asumieron en Chile durante el período, y donde las mujeres han tenido sin duda una participación protagónica. La entrevista es así un testimonio de esa alianza.
JAE: ¿Cuántos libros de poesía llevas publicados?
HN: He publicado hasta ahora cuatro libros. Los tres primeros son auto-editados: Palabra de mujer (Santiago: Ediciones Tragaluz, 1984), Óvulos (Santiago: Ediciones Tragaluz, 1986) y Oda al macho (Santiago: Ediciones Ergo Sum, 1987). El cuarto es un libro que recoge las líneas temáticas que he ido elaborando desde 1986, y que se titula Poemas insurrectos, editado en 1989 por Ediciones Literatura Alternativa. He sido incluida también en Antología de la nueva poesía femenina chilena (Santiago: Editorial La Noria, 1985) editada por Juan Villegas y en La mujer en la poesía chilena de los '80 (Santiago: Inge Corssen Editora, 1987).—Un fenómeno que ha llamado la atención en Chile es la presencia cada vez más sólida de voces femeninas, tanto en narrativa como en poesía. En 1987 se organizó incluso un Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana aquí en Santiago. ¿A qué crees que se debe este auge evidente que tiene ahora la literatura femenina en Chile?
—Pienso que se debe fundamentalmente a un proceso sociológico, y en especial a la situación política vivida en el país. Yo pienso que muchas de las mujeres que están escribiendo ahora, sean escritoras profesionales o emergentes, han vivido el auge del feminismo, el cambio de actitud de la mujer, una reflexión más profunda sobre su rol, y todo esto se ha podido canalizar a través de talleres literarios, donde hay mayor presencia de mujeres, sobre todo de la generación más joven. Son ellas las que asumen un rol más activo en este proceso. Pero todo comienza con el cambio de rol que se empieza a perfilar para la mujer en una sociedad en que se han resquebrajado los modelos tradicionales de vida, y su repercusión en la literatura es una de sus consecuencias inmediatas.—¿Se ha dado también en Chile algún tipo de debate ideológico o estético sobre el feminismo, como ha ocurrido en otros países?
—Está el congreso de literatura feminista a que te referías. Pero me interesa señalar cómo comenzó ese proyecto. Las primeras discusiones sobre la escritura de mujeres se comenzó a dar en los talleres literarios. Recuerdo que en el Taller que dirigía Jaime Quezada, en 1981, habíamos varias mujeres. Allí se comenzó a criticar la tendencia a incidir en la idea del "eterno femenino", habiendo ya otro tipo de sensibilidades, y a varias de las participantes eso no les gustaba. Querían asimilarse rápidamente al modo de escribir ya canonizado por la tradición masculina. Pero varias de nosotras reaccionamos contra eso y tratamos de aglutinarnos como mujeres para analizar si efectivamente podíamos tener un espacio igual, ya sea por méritos propios o rompiendo con los prejuicios vigentes. Y surgieron cosas muy iniciales: recuerdo una revista que sacaron dos mujeres que trabajaban en ese Taller, y que se llamaba Mujeres. Hubo después pequeños encuentros, aunque con mucho recato por parte de las mismas mujeres. Pasaron dos años, y surgió otra actividad interesante, que se llamaba "Aún escribimos." Nos dieron un espacio -en realidad lo estábamos capturando- y en una reunión donde había 14 poetas presentamos una especie de poema colectivo que titulamos "Por qué todavía escribimos." Es un texto definitivamente feminista. Un texto que señalaba que escribíamos a pesar de la dictadura, pero también a pesar de nuestras limitantes específicas como mujeres. Después se fueron desarrollando otras actividades. Por ejemplo, en el Centro Cultural Mapocho se realizó un encuentro de mujeres. Un día bajamos a un café, y en esas conversaciones fuimos vinculándonos con otros talleres que no conocíamos: el taller de Miguel Arteche, el de Diamela Eltit, y otros. Era gente que venía de otra parte, y con ellos empezó a conversarse la posibilidad de organizar un congreso. Desde el primer momento nuestra posición fue diferente a la que tenían las antiguas "poetisas." Incluso el término poetisa nos molestaba. Sentíamos que había que afirmar otra actitud, más que una obra rupturista: dejar de hacer esa poesía que se escribía "detrás de la ventana", una poesía contemplativa y pasiva. Porque pienso que la poesía que estamos haciendo es como una nueva plataforma: sale a la calle con una perspectiva contestataria. Trata de molestar, busca producir un debate.—¿Ustedes han recibido influencias de otras propuestas feministas, de Europa, USA o Latinoamérica?
—Creo que hay algunos grupos a los que les interesa mucho esto, y han estado bastante preocupadas de "nivelarse", en ese sentido. Pero hay otras escritoras que no se interesan en navegar por esas aguas. Personalmente soy reacia a buscar influencias, y no es que crea que pueda hacer algo absolutamente original. Me gusta el juego a partir de vivencias directas, más que de lecturas, y fundamentalmente los autores que más me gustan no son mujeres. Además, mi acceso a literatura feminista ha ido bastante restringido. Mi posición feminista se funda en el rol que me ha tocado vivir, en la reflexión que yo me he hecho de esta situación, y cuando escribo lo hago a partir de situaciones bastante directas.—Pero a tí te interesa trabajar vinculada a algunos sectores más que a otros, ¿Verdad?
—Sí, ha pasado algo bastante singular con eso. Yo al principio sentía que tenía que decir alguna verdades, y que me costaba. Era la necesidad de ser contestataria hacia el machismo y a la vez aclarar mis sentimientos y pensamientos en la creación literaria. Eso fue al comienzo. Después, cuando comienzan a publicarse mis libros, siento -en discrepancia con otras colegas- que mi poesía es más apreciada por los hombres que por las mujeres. Noto mucha desconfianza y temor de parte de algunas mujeres, cuestión que se da en otros medios artísticos. Después me he reencontrado con aquellas mujeres a las que quería llegar. Me ha pasado algo muy lindo: mi poesía, que es feminista pero que no busca ofrecer un mensaje político directo, ha llegado profundamente a las mujeres prisioneras políticas. Y no es una adhesión meramente solidaria: ellas han entendido y valorado la perspectiva feminista y la propuesta creativa de los textos. A mi juicio, hay un problema que resolver: muchos caen en la trampita de tratar de adecuarse a los parámetros de los críticos, negándose a iniciar una búsqueda o a lanzar "a la pelea" los poemas, porque no tienen una propuesta propia que reivindicar. A mí no me interesa escribir una poesía que satisfaga a la crítica de moda o a algunos entendidos pero que fuera ininteligible para la mayoría de los lectores.—En conversaciones con escritores jóvenes, y sobre todo con las escritoras, se deja sentir un reclamo generalizado en el sentido de que no existe una crítica que dialogue con su trabajo. ¿Tú concuerdas con esta apreciación?
—Yo creo que este desfase se ha dado en parte, y debido a la realidad cultural que hemos vivido en Chile. Pero al mismo tiempo creo que el trabajo crítico que se ha podido ejercer no ha sido tan discriminatorio con las mujeres como piensan otras escritoras. Al contrario, las primeras señales de preocupación por lo que estábamos haciendo nosotras no provenían de mujeres. En el caso de mi obra, y con excepción de un comentario de Eugenia Meza, la valoración inicial provino de críticos hombres. Creo que la crítica en general se preocupa muy poco de lo que está surgiendo, de lo que no está validado, pero no estoy muy segura de que mantenga una actitud discriminatoria hacia la obra femenina.—Tú crees que está surgiendo ahora una promoción distintiva de poetas mujeres, y que requiere de un estudio también diferenciado?
—Por supuesto que sí. Y aún más, algo que me quedó muy en claro con los recitales realizados en torno al congreso de literatura, en que participaron desde escritoras de larga trayectoria como Stella Díaz hasta figuras emergentes como Maha Vial, es que hay algo nuevo que las aglutinaba: cierta postura de desplante, de pelea, que las llevaba a reivindicar sus posiciones con fuerza y seguridad. En ese sentido, no se trata de una poesía pasiva, que se limite a contemplar lo que está pasando alrededor del ámbito privado, sino que busca intervenir para modificar esas circunstancias.—¿Cuáles son, a tu juicio, las voces más promisorias que han ido apareciendo?
—En términos de gustos o afinidades personales, me interesa mucho la poesía de Teresa Calderón, Verónica Zondek, Soledad Fariña, Elvira Hernández, Alejandra Basualto, Astrid Fugielle. Y hay otras que podría mencionarte. Tengo afinidad "de pelea" con Carmen Berenguer y con Stella Díaz Varín. O con Paz Molina, a quien siento como una figura de transición, trabajando de este lado, en un espacio compartido.—¿Desde cuándo has estado participando en actividades culturales?
—En el medio cultural literario, desde el año 1981. Había estado vinculada antes a Bellas Artes, en la docencia, y después del golpe trabajé en talleres de pintura, y en un proyecto integral que fue el Centro Imagen. Un poco antes participé en la ACU (Agrupación Cultural Universitaria), que fue la primera organización de lucha y reinvindicación que se creó durante la dictadura. Yo había sido profesora de la Universidad, éramos bastante jóvenes y afines con los muchachos que estaban estudiando, y participamos activamente con ellos. Nosotros sacábamos una revista cultural-informativa donde se canalizaron los primeros trabajos disidentes con la imagen oficial que buscaba afianzar la dictadura. Pero me dediqué a la literatura a partir de 1981, cuando ingresé al Taller de Jaime Quezada.—¿Qué otros eventos fueron importantes en este esfuerzo por conquistar espacios culturales en Chile?
—Después de la ACU, nosotras participamos en el Centro Imagen. Y allí sucedió algo bastante interesante: con bastante temor, porque la gente recién se estaba atreviendo a hablar y a salir, se hizo un seminario sobre las raíces y dependencias del arte en Chile. Deducíamos que antes, durante la Unidad Popular, nunca tuvimos tiempo de preocuparnos de aquello. Como disponíamos de cierto tiempo para referirnos al menos al arte, propusimos una tarea de valoración de nuestras tradiciones culturales y una reflexión con sentido americanista. Allí convergieron estudiantes universitarios y artistas, sobre todo del medio plástico, y nos dimos a la tarea de revisar el arte en Chile y ver su relación con cada período histórico. Por ejemplo, analizamos qué había pasado en el siglo pasado, qué creación se estaba haciendo, y dónde residía nuestra dependencia. Porque constatábamos que todo nuestro arte había sido bastante dependiente, ya que debido a nuestra dependencia económica e ideológica ese arte tendía a nutrirse mucho más de lo extranjero que de las propias raíces. Y no es que quisiéramos promover un arte "indigenista", sino simplemente tratar de pararse sobre los propios pies. De allí salieron algunas propuestas interesantes, como hacer "acciones de arte", buscando una interacción entre el lenguaje del arte y el de otras formas de conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero forestal nos daba una charla sobre la verdadera vegetación autóctona, y ese conocimiento lo volcábamos a la poesía. O bien escribíamos a partir de la motivación de un cuadro...—Al parecer, se trataba de un intento de re-descubrir el país y empezar a re-escribirlo...
—Exacto: era un deseo de re-descubrimiento. Pero el trabajo no pudo continuar por razones económicas o persecuciones, no por desavenencias ideológicas entre los participantes. Lo que se alcanzó a hacer fue extraordinariamente motivador, y constituyó un impulso para los proyectos que surgieron posteriormente. Otro hecho importante que hay que señalar es el espacio que se fue abriendo en las Peñas. En la medida en que no teníamos acceso a otros medios, pues había una pobreza absoluta y era difícil ya no publicar, sino simplemente hablar públicamente, se empezó a habitar esos espacios propicios, más restringidos, de las peñas. Los poetas fuimos dejando en casa la timidez, porque es muy difícil leer en público, y allí comenzamos a compartir con los cantantes el escenario. Había un miedo también, un miedo real a que nos sorprendieran en algo ilegal, y diciendo cosas fuertes. Pero esto sirvió para atreverse a romper el silencio y la autocensura. Y en algunos casos, el poeta llegó a ocupar con su lenguaje específico el lugar que antes pudo haber ocupado un orador. Hay otra actividad que es importante destacar: cuando el centro de alumnos de Bellas Artes logró legitimarse por derecho, el año 82 u 83, cuando esos centros no eran reconocidos por la institucionalidad oficial, organizó en el Casino de Bellas Artes unas Jornadas Literarias. Organizamos un programa amplio, que incluía sobre todo a los estudiantes que escribían y que estaban inéditos. Recuerdo que allí apareció una muchacha, Viviana Cumsille, que se empeñó en leer sus poemas cuando el programa ya estaba diseñado, y que resultó una revelación.—Lo que también llama la atención es que este espacio cultural no consiste en una realidad homogénea o interconectada, sino que se trata de distintos espacios. Me da la impresión de que incluso en algunos sectores se vive una suerte de cultura de ghetto. Uno asiste a un acto cultural, y encuentra gente que no aparece en otros actos, como si fueran espacio sociales muy separados y acotados. Al que viene de afuera y se acerca a conocer este mundo cultural le da la sensación de estar saltando esa rayuela de Cortázar, pero participando en un juego cuyas reglas nadie quiere explicar.
—Nosotros participamos en una cancha bien demarcada: en sectores poblacionales donde se organizan jornadas culturales, como en La Legua, o en un taller de Macul, donde leemos y conversamos con los pobladores. Pero tú tienes razón: en el medio cultural más reconocido es muy difícil generar esta interrelación, porque cada uno se junta con su grupo. Y no hay todavía una voluntad de apertura hacia los otros sectores culturales. Por eso encuentro que es un gran mérito lo que hizo Jaime Quezada con su trabajo en talleres literarios, o lo que hizo Juan Villegas al lograr reunir escritoras de distintos sectores para dar a conocer su trabajo. Pero esto es algo poco usual. Hay todavía un egoísmo muy marcado en nuestro medio, y una tendencia a acercarse a algunas instancias o personalidades como un "trampolín" para tener acceso al reconocimiento individual, a las publicaciones y a la crítica.—Yo no sé si es un resultado del espíritu competitivo validado por este sistema, por la economía del "libre mercado", pero se advierte un afán competitivo y un individualismo mucho más marcado que el que existía tradicionalmente, y que se traduce en el deseo de promover primero que nada la obra personal.
—Bueno, yo no te lo había querido decir en una forma tan directa, pero es exactamente eso. Hay muy poca solidaridad entre los escritores. Por eso me entusiasmó tanto el hecho de que se haya podido realizar el congreso de literatura organizado por las mujeres, porque quizás reaccionando contra esta situación se logró romper en parte nuestra incomunicación. Hubo bastantes problemas en la organización, discusiones sobre a quiénes se invitaba, quiénes leían, etc. cómo resolver las situaciones de competencias entre las diferentes tendencias o personalidades, etc. Pero se logró convocar a un número muy amplio de voces creadoras y especialistas, se activó un debate necesario sobre la escritura femenina y feminista, y en ese sentido el objetivo propuesto se cumplió con creces.—Cuéntanos algo sobre ese proyecto en que estás participando, y que me parece notable en varios sentidos: la publicación de la serie "Ediciones Literatura Alternativa."
—Mira, ha sido una experiencia reconciliadora con el mundo. Porque uno se siente a veces doblegada por el mundo de la competencia. Y yo, que soy muy emocional, me dejo guiar por la idea de una poesía solidaria y abierta que se opone a las directrices mercantiles que nos han marcado. Y darse cuenta de pronto que la poesía y el lenguaje creativo puede recuperar su condición socializante, recuperar sus orígenes, renueva la confianza vital en la capacidad de la poesía como vehículo de comunicación colectiva. Cuando Bruno Serrano inició su trabajo de talleres literarios con las mujeres prisioneras políticas, yo me integré a ese proyecto escribiéndome con ellas, haciendo un trabajo de crítica, y sobre todo desmitificando una idea arraigada del "artista" como un ser que está distante, por arriba de los demás, para estimular en cambio la confianza en la capacidad personal de crear y comunicar experiencias. De ese taller surgieron los primeros libros, donde se editan los poemas de varias prisioneras políticas. Después ampliamos ese proyecto para trabajar en sectores poblacionales. Como soy profesora, y el mundo que mejor conozco es el de los jóvenes, iniciamos un trabajo de talleres dedicados a los jóvenes pobladores, donde existía una gran necesidad de apoyo y estímulo. A esos talleres asisten jóvenes de 15 a 20 años, que escriben de una manera espontánea, con un gran compromiso social, y con un enorme entusiasmo por dar la pelea tanto en sus vicisitudes sociales como en la escritura. Y lo que escriben no es poesía panfletaria, esa poesía que ofrece recetas fáciles para cambiar el mundo, sino una poesía que basa su lenguaje en la experiencia del amor, los dilemas de la cotidianidad, y los sueños. Nosotros estamos trabajando muy bien con ellos, y sentimos que nos han acogido. Hemos iniciado este trabajo con la idea de mostrar lo que siente el joven chileno, lo que expresa poéticamente. El trabajo debe concluir con la publicación de un libro que dé cuenta de esta sensibilidad juvenil. Ellos se enfrentan al mundo sin ningún prejuicio, y son capaces de decir las cosas por su nombre. Ahora, mientras más se abre ese espacio, mientras más posibilidades se les da a esos sectores marginales de expresarse, se suman nuevas peticiones de apoyo a otras iniciativas y se abren nuevas tareas. Yo creo que estos canales de expresividad son instancias muy importantes para lograr triunfar verdaderamente contra el peso de la dictadura. Porque significan abrir realmente espacio y romper con ese acuerdo tácito que se ha ido manteniendo con el mercado, con los parámetros de la competencia, y en último término con la cultura validada desde arriba. Lo que no significa adoptar una actitud paternalista, encontrar que todo eso que se escribe en las poblaciones es bueno de por sí. Significa, por el contrario, agudizar nuestra conciencia del oficio y contribuir a que esa creatividad se desarrolle con niveles de exigencia y de lecturas.—Es un proyecto donde se apuesta a la capacidad de la poesía para crear y comunicar significados sociales y simbólicos que han sido marginados. Pero ante el predominio de otras formas de comunicación, como la prensa o la televisión, ¿crees tú que se lee poesía, como antes, que hay un público para la poesía?
—Cada vez que vamos a las librerías para ofrecer nuestros libros nos dicen: oye, pero el problema es que la poesía se vende muy poco. Y la verdad es que la gente, cuando compra libros, se limita sobre todo a los clásicos: a Neruda, Gabriela Mistral, etc. En el medio literario sí se lee, y eso es algo que siempre nos ha preocupado, porque en el fondo parece que nos estamos leyendo sólo entre nosotros. Si se piensa en términos de venta, el público parece bastante escaso, o restringido. Pero existe como contrapartida el fenómeno de la difusión oral de la poesía, pues cuando se ofrecen recitales aparece una gran cantidad de público, lo que revela un enorme interés en la poesía. Pero incluso tratándose de la difusión de los libros, y pese a las limitaciones económicas imperantes, no estoy tan segura de que el panorama sea tan desolador. Personalmente, las veces que he dejado mis libros en la librería "Lila", una librería que se especializa en literatura femenina, esos libros se han agotado.—Hablando de esta opción de difusión directa y masiva de los textos poéticos, ¿en que consistió ese acto de las "Tres mil mujeres" que se realizó el año pasado? Porque allí la poesía tuvo un espacio destacado, me parece.
—Fue una convocatoria que se hizo a partir de las luchas que venían dando las mujeres en Chile. Desde hace un par de años atrás se venían programando convocatorias de organizaciones de mujeres para salir a la calle: el colectivo MEMPH ("Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile"), que aglutina a varias organizaciones femeninas, el grupo "Mujeres por la vida", y otras. Estas organizaciones decidieron programar un evento destinado a mostrar la variada gama de producción creadora que realizan las mujeres en Chile. Se trataba de reivindicar la creación, y entendida en un sentido amplio: hubo desde esas expresiones de creación cotidiana (como las ollas comunes, las empanadas, el tejido, etc.) hasta las manifestaciones de lo que se valora tradicionalmente como "arte": exposiciones de pintura, obras teatrales, recitales poéticos, etc. A ese local, un gran garage habilitado como centro cultural, llegó una gran cantidad de mujeres, creando un ambiente social de gran espontaneidad y dinamismo. Las poetas que invitaron, y que tuvieron un espacio importante en el programa, creo que constituían un grupo bastante representativo. Para leer nuestra poesía nos tuvimos que subir a unos andamios, y recuerdo que algunas no quisieron hacerlo porque les parecía peligroso, y la verdad es que no dejaba de tener sus riesgos (yo no me refiero a los literarios). El evento se registró en un video. Seleccionaron la experiencia de 4 mujeres participantes: una cantante, una persona que diseñaba vestidos, una pintora, y la poeta popular "La Batucana." Tomaron como base discursiva mi poema "Ovulo," un texto que se centra en las reivindicaciones que da la vida. Creo que resultó un video muy logrado estéticamente. Lo que más me gustó es que el poema lo recita "La Batucana." Para mí esto significó cumplir uno de mis objetivos: además de que a ella la admiro mucho como persona y creadora, a través de su voz estaba llegando al sector popular con el que me interesa relacionarme.—¿Y ese video está en distribución?
—Sí, los derechos los tiene el ICTUS, que se encarga de su distribución. El video ha sido mostrado en varias actividades culturales. Esperamos mostrarlo pronto en un acto del Centro Cultural Mapocho, al que se han invitado a varias poetas, muchas de ellas inéditas, y que esperamos sea un acto muy integrador. También para el encuentro internacional que se programa para este año, el "Chile Crea", se ha constituido una coordinadora de mujeres, y se proyecta realizar una actividad cultural que sea una resonancia del evento anterior, pero con la diferencia de que ellas quieren organizar una jornada donde podamos reunirnos todo el día a conversar, para que de allí surja la creación. Por ejemplo, si yo voy a leer poesía en la tarde, la idea es que pueda estar todo el día con ellas, para que nos conozcamos y dialoguemos, para terminar leyendo mi trabajo. Porque la crítica que se ha hecho es que en los actos anteriores cada persona iba a hacer lo suyo, y después se iba.—No había posibilidad de re-establecer una convivencia social.
—Exacto, de conocernos mejor. A las participantes, que en su mayoría son jóvenes (estudiantes universitaria, pobladoras, etc.) les interesa mucho ese vínculo humano.—En cuanto a publicaciones, ¿hay publicaciones que le den mayor espacio al trabajo creativo de las mujeres?
—Mira, desde hace un par de años a esta parte se ha venido dando un fenómeno paradojal: algunas revistas de literatura del medio nacional han dedicado separatas a la creatividad de la mujer. Y esto ha provocado discusiones entre nosotras, porque hay algunas que reclaman que no deberían ofrecernos simples "separatas", sino que deberían darnos un espacio más equitativo. Pero yo pienso que al menos hay un avance, y que el hecho que revistas literarias como Eurídice, El organillo y otras consideran distintivamente esa escritura es muy importante. Pero en las revistas femeninas, curiosamente, las publicaciones literarias son escasas. A pesar de que hay organizaciones de mujeres que editan revistas, el contacto con las escritoras no tiene esa apertura que una esperaría. En los medios oficiales la atención hacia la escritura de las mujeres ha sido muy marginal, por decir lo menos.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Heddy Navarro | A Archivo Juan Armando Epple | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
PALABRAS DE MUJER
(ENTREVISTA A HEDDY NAVARRO)
Por Juan Armando Epple
University of Oregon
Publicado en Confluencia, Vol. 7, No. 1 (Fall 1991)