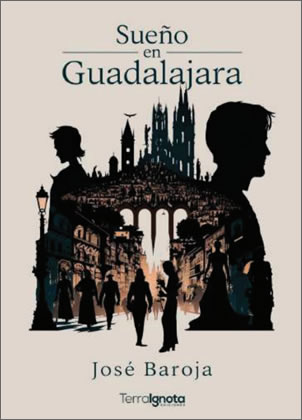Proyecto Patrimonio - 2025 | index | José Baroja | Autores |
La cuestión social en los cuentos de José Baroja[*]
Una literatura donde lo marginal se vuelve central
Por Andrea Rodríguez
Publicado en LITERIA, La Araucanía, Chile, junio 2025
Tweet .. .. .. .. ..
El narrador valdiviano José Baroja aborda en sus cuentos el abandono, la desigualdad y el desarraigo desde lo íntimo, con una voz sobria, simbólica y profundamente humana.
El gesto mínimo y la exclusión invisibleEn el cuento que da título a El hombre del terrón de azúcar…, también disponible en el sitio Letras de Chile, un niño observa a un hombre que, sin pagar, reparte terrones de azúcar en una cafetería. La madre lo ignora; la mesera se incomoda. La autoridad interviene. El niño, sin embargo, guarda en el bolsillo uno de esos terrones:
“Nadie se percató de la escena, excepto el niño...”
Con un lenguaje sencillo, Baroja revela una estructura social que castiga al que da sin condiciones, y que enseña a ignorar, desde la infancia, a quienes se salen del molde.
Infancia y violencia: “Herencia”En el cuento Herencia, también publicado en Letras de Chile, un niño juega sobre una alfombra mientras espera a su padre. Lo que parece una escena doméstica se convierte en una tragedia cuando ese padre resulta implicado en un crimen. La violencia irrumpe desde lo real a lo simbólico:
“A las siete con treinta, un vehículo se ha detenido… Joaquín ha dejado sus matchbox para correr a saludar…”El relato, sin grandilocuencia, da cuenta de cómo la violencia estructural —la que transcurre en silencio, dentro de los hogares— es heredada también como lenguaje, como gesto, como forma de habitar el mundo.
El héroe que nadie veEn el sitio Proyecto Patrimonio se encuentra el cuento Héroe, donde Alonso, un hombre sin hogar, recorre diariamente las calles de una ciudad. No mendiga ni molesta: simplemente camina, observa, cumple horarios que nadie comprende. La gente lo mira con desprecio, sin saber que él vive su propia versión de la dignidad:
“Alonso continúa con paso firme… nadie sabe que él tiene un horario por cumplir.”
En lugar de dramatizar la indigencia, Baroja presenta al personaje como un sujeto ético, cuyo compromiso cotidiano desafía el juicio social. La marginación no lo define: lo enfrenta.
La ciudad, la migración y la esperaEn Sueño en Guadalajara y otros cuentos, el autor se adentra en la experiencia migrante, situando sus relatos en México. En el cuento homónimo, un chileno atraviesa la ciudad tapatía mientras lidia con la burocracia, el desempleo y la soledad. El humor ácido aparece:
“Aquí la gente sonríe aunque no tenga dientes. No sé si es esperanza o resignación.”
Baroja no escribe sobre “la pobreza” o “la exclusión” como abstracciones: las hace experiencia corporal y emocional. En estos cuentos, la desigualdad se traduce en cuerpos cansados, silencios familiares, miradas evitadas. Lo social es un telón de fondo que se vuelve protagonista sin imponerlo.
Una literatura que incomoda con eleganciaJosé Baroja no acusa ni sermonea. Su mirada es más bien clínica: explora el daño con precisión lingüística, y permite que sea el lector quien complete el cuadro. Allí está su fuerza. Su literatura no está hecha para tranquilizar conciencias, sino para interpelarlas.
En tiempos donde lo social parece absorber el relato desde el exceso, la apuesta de Baroja es inversa: mostrar la fractura desde la mesura, con gestos mínimos que lo dicen todo. Y es precisamente esa forma de escribir —sutil, ética, incómoda— la que hace que su obra merezca ser leída y discutida en profundidad.

____________________________
Nota biográficaJosé Baroja es el seudónimo de Ramón Mauricio González Gutiérrez. Ha sido galardonado con el Premio Gonzalo Rojas Pizarro y ha publicado en editoriales de Chile, México y España. Su obra narrativa ha sido reconocida por su tono crítico, la síntesis expresiva y la profundidad simbólica.
[*] Fuente: Rodríguez, A. (2025b, junio). La cuestión social en los cuentos de José Baroja: Una literatura donde lo marginal se vuelve central. Literia, 2, 11-12.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo José Baroja | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
La cuestión social en los cuentos de José Baroja
Una literatura donde lo marginal se vuelve central
Por Andrea Rodríguez
Publicado en LITERIA, La Araucanía, Chile, junio 2025