Proyecto
Patrimonio - 2011 | index
| Juan Carreño
| Autores |
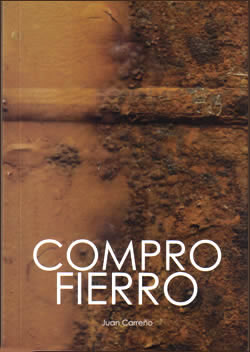
Comprofierro de
Juan Carreño (Ediciones Balmaceda, 2010)
Manual de Carreño
Por Gastón Carrasco Aguilar
http://www.letrasenlinea.cl/
A Juan Carreño (1986) lo conocí en algún taller de Balmaceda Arte Joven. Recuerdo haberle comprado un par de libros a precio amigo. En las sesiones de taller escuché algunos pocos poemas del Compro Fierro y a todos, creo, nos parecieron muy buenos textos. Tras eso, lo vi en la presentación del libro y cierta vez en el puente Pío Nono vendiendo libros, sin poder notar si estaba el Compro Fierro entre ellos.
Antes de hablar de sus poemas, tal vez, sería preciso analizar algunos elementos que rodean al texto. De entrada, el título nos remite al típico letrero que hay a modo de publicidad en todos los centros de compraventa de chatarra ubicados en los barrios periféricos de la ciudad. Entiéndase este trabajo no bajo una lógica de reciclaje, que parece ser más una consecuencia que una causa, sino bajo la lógica básica del mercado: comprar a bajo precio para vender a uno mayor. Así, estas microempresas envueltas en todo el caos que implica este tipo de lugares (donde todo se pesa, traza y pone precio) reproducen a pequeña escala la estructura económica imperante. Un posible segundo acercamiento al título, de forma muy tentativa, podría ser el “fierro”, arma hechiza por excelencia, como elemento de intercambio barrial. El fierro, en este sentido, es sinónimo de violencia, ilegalidad, subversión y protección.
Otros aspectos relevantes, tan sólo como referencias contextuales, serían la contratapa, la solapa interior con los datos del autor, la nota sobre la edición a cargo de Rodrigo Hidalgo (Coordinador literario de Balmaceda Arte Joven), la dedicatoria o epígrafe inicial y el post scriptum de David Santos Arrieta. Respecto a la contratapa, extracto final de la nota sobre la edición, se enfatiza la condición inédita o emergente de los autores “que se valen de la fotocopia y de Internet para dar a conocer sus obras, que creen en la circulación libre y solidaria de los discursos” participantes de los talleres de Balmaceda. En este sentido, Carreño es uno de sus representantes. Su obra, una “propuesta sólida y promisoria, de palabra potente y aguda”, según Rodrigo Hidalgo, se escribe desde y para el hablante de La Pintana o, en extensión, de la Santa Adriana, la San Luis, la Caro, etc. “Avispa la paila lector, la ascurría es gratis” es la última sentencia, como anunciando que el texto tiene un valor en tanto expresión de oralidad, contexto de producción y recepción comunicativa – poética.
Respecto a la solapa interior con los datos del autor, la información es escueta. Carreño nace en 1986 en Rancagua. Ha participado en los talleres de Balmaceda y ha vivido en diversos pueblos del país. Machalí, Malloa, Pichilemu, Talagante y actualmente en La Pintana. Signo claro de las nomadías del autor, “recorredor rokhiano del paisaje” en palabras de Hidalgo. Recorredor del margen. Esta característica se acentúa en la nota sobre la edición, en la que el coordinador de Balmaceda nos habla de una cierta composición de un “circuito” literario emergente. Un espacio de ediciones en circulación “donde se reescribe y recicla lo ya escrito al calor de los comentarios que va generando la temprana lectura” (Hidalgo 11). Work in progress. La creación de hoy. El dilema de esta autogestión, claramente, es el hecho de enfrentarse a la validación o reconocimiento de otros círculos. Aquí surge el concepto “subedición”, haciendo notable la carga peyorativa de la palabra. Nos enfrentamos al dilema de la categorización editorial, institucionalidad v/s marginalidad, etc. etc. etc. Hidalgo finaliza explicando el rol de Ediciones Balmaceda y el valor de Carreño como autor.
Ahora bien, en cuanto a la dedicatoria o epígrafe inicial “Pa mi hermano Mono, que todavía no sabe leer. Otoño del 2005, otoño del 2007”, el poeta Felipe Ruiz ha comentado la condición o la realidad como sujeto del “Mono”, primo de nuestra raza, estado preevolutivo del hombre para algunos, situación no comprobada, polémica por decir lo menos. Sin embargo, se está hablando más concretamente del hermano menor del autor, en proceso de alfabetización. Aún así, hay algo de optimismo en ese “todavía no sabe leer”, es decir, el potencial del Mono como futuro lector está ahí, quizás en el texto que lo evoca. Por otro lado, para finalizar con esta suerte de contextualización, el post scriptum nos relata la suerte y relación del autor con las primeras ediciones del libro. Nos relata encuentros y desencuentros con Carreño y plantea el libro como único elemento material de contacto entre ambos. El encuentro fortuito con un joven parecido a Carreño, el destino desconocido de este, los libros en circulación y sus ignorados paraderos, crean toda una atmósfera que mitifica al Compro fierro. Así, haciendo referencia a esas primeras ediciones, Santos Arrieta nos dice: “El que tiene uno, guárdelo” y sentencia “pero principalmente no sé donde están”.
De modo general, los poemas de este libro evocan la existencia de personajes cuya existencia material es de carácter marginal. Por ahí se comentaba que este libro no resiste teoría; quizás, por porfía, podríamos hablar de subalternidad. De sujetos subalternos, conformados desde el margen, descentralizados, construidos sobre una condición de existencia específica, sin existencia programática estable. Estos se plantean desde un lenguaje otro que pone en crisis el lenguaje normativo central: “ya / entrega la casaca / ya / ehtai vio / ni ahí que sea naic” (31). En esta adaptación escrita de la oralidad, fónica, se acentúa el carácter no letrado de quien enuncia. En boca de los personajes se plantea la posibilidad de enunciación y acción de los sujetos subalternos. En cierto sentido, según algunos teóricos de la teoría postcolonial, cuando un subalterno habla, habla por todos los sujetos de dicha condición. Al no existir las condiciones suficientes de enunciación, todo adquiere un valor de colectividad. Como un amigo lo comentaba, a propósito de Lautréamont, si no me equivoco, “La poesía debe ser hecha por todos, no por uno”.
En el “Poema escrito por más de cien jóvenes la noche del 11 de septiembre del 2005 en avenida Santo Tomás con La Serena, La Pintana”, se evidencia un gesto antropológico, sociolingüístico incluso. Este poema no viene a representar ese gesto vanguardista de tomar lo que se escucha y hacer un collage de imágenes o sonidos. Tampoco responde a ese gesto coral de unificar voces y hacer de todo una sola voz. Más bien, es simplemente estar ahí, participar materialmente del acto. Más que hablar por el otro, gesto nerudiano, se está hablando desde ese otro. No hay mediaciones. O sí, sí las hay, siempre las hay, pero el lugar de enunciación fortalece el sentido de lo dicho y, sobre todo en este poema, de manera más determinante aún, la forma de lo dicho. De esta manera, sólo es posible transcribir o registrar lo sucedido:
¡Quién tiene una piedra que me regale?
¡Mamá ehtá presa!
¡Paco tonto!
¡Y la conchetumare!
¡El olor te sapió paco culiao!
¡Andai hediondo a pico!
¡Aguja aguja!
¡Yo te pago el sueldo!
¡Yo que compro hierba!
¡Oye tu mamá eh mi señora paco culiao!
¡Se llama Teresa y lo endereza!
¡Un doh treh por loh pacoh que ehtán en la ehquina!
¡Apunta pacá culiao!
¡Te tengo entrero funao paco y la conchetumare!
¡Paco culiao a pila!
¡Tai puro vendiendo la pluma! – (21)
La exposición directa del lenguaje se plantea de forma performática, coreográfica. Una voz se traspone (en lo escrito) o se soslaya (en la oralidad) a la otra. Todas son partes del mismo proceso libertario de expresión. En ese espacio y tiempo determinado los interlocutores se dejan llevar por la espontaneidad, la fugacidad del momento y el habla. Entiéndase esa expresión de oralidad como una forma más de anonimato en la sociedad moderna. Está claro, la muchedumbre, el caos, las movilizaciones civiles, todo es parte de volverse uno con la masa. En este sentido, la expresión oral debe entenderse como un suceso del momento, lo que posibilita alteraciones y variaciones contextuales. En los estudios de la oralidad, desde Ong en adelante, se ha manifestado que la misma escritura o lectura no pueden prescindir de la oralidad como fenómeno primigenio del ser humano. La escritura niega el habla y la verdad, ocupa el espacio que deja la ausencia de la voz, se vuelve una suerte de suplemento artificial que “representa a la voz”. Así, se plantea la presencia de una oralidad secundaria, transcrita, mediada.
Una forma de salida a esta dicotomía, a este “desamor” entre oralidad y escritura, sería el hecho de pensar esta relación en términos de inclusión, de tensión creativa recíproca, de combinación constante. En este punto, es preciso fijarse en el modo de producción del discurso, entender la situación comunicativa presente en los textos (participantes, contexto, objetivos). En principio, el contexto se asume como marginal respecto a la estructura central de poder. Los participantes son remanentes de esta estructura. Objetivos de enunciación no hay. Quizás hay algo de denuncia:
Disnei.
El dieciocho de septiembre del dos mil cinco frente al museo como a las cuatro de la tarde un loco atropelló a otro loco que se quedó sin zapatos el otros se agarraba la cabeza el parabrisas se reventó los niñitos disfrazados del ratón míquei parecían entretenidos. – (50)
En este poema el tono periodístico predomina. No obstante, el registro no entra en las convenciones lingüísticas ni formales de la escritura oficial. Pero volvamos al poema escrito un 11 de septiembre del 2005. El lenguaje en sí mismo es una estructura de poder derivada de un orden simbólico central. A pesar de todas las actuales teorías lingüísticas, aún existen defensores de la norma, del buen y mal decir, sin tomar en consideración la dimensión marcadamente dialógica y social del lenguaje lo que lo provee de ciertas libertades de expresión. El posicionamiento de los personajes en Compro fierro en tanto subalternos o marginales, implica una negación al acceso del lenguaje y cuando tenemos la posibilidad de acceder a él como lectores, nos parece, al menos, “chocante”. Su presencia nos ofende. Aquí, lo violento de la irrupción de un lenguaje silenciado por las estructuras centrales de poder es justamente el hecho de plantear situaciones de violencia. Todo Estado se funda en una violencia original, nos dice Benjamin, la cual se mantiene o sostiene durante el tiempo. O como lo plantea Sarlo, en la misma línea de Benjamin, a propósito de la obra de Roberto Arlt: la violencia es la única forma de la política. Y esa violencia o crudeza de la cotidianeidad subalterna, y que también nos interpela a nosotros como sujetos de la misma sociedad, se evidencia en el lenguaje:
La moda.
Hoy pasé por afuera de una casa donde una mina dejó a su guagua muerta dentro de una bolsa plástica para que se la llevaran los basureros pero donde los perros la rajaron y se la empezaron a comer en la calle. – (34)
Ahora bien, cabe preguntarse si existe un trabajo letrado sobre el lenguaje o si existe algún tipo de corrección de por medio. Pero corregir qué, si el lenguaje en la oralidad se caracteriza justamente por la espontaneidad del momento, espontaneidad sujeta a ciertas figuras, sociolectos, marcas de clase, edad, etc. Sólo queda registrar el momento, grabarlo, transcribirlo. Por otro lado, hace ruido la presencia de algunas referencias letradas (xilografía, E. E. Cummings, etc) que podrían darle ese matiz “sociológico” a algunos textos, mezclado con tonos periodísticos, elementos de cultura popular o cultura de masas (la Glai Marín, Llon Lenon, etc) y cotidianidades del barrio. En este caso, la exposición directa de aspectos o situaciones de carácter político implica la negación o la disminución de una dimensión poética de los poemas. Entendiendo poética por lírico, privado, subjetivo, etc. No obstante, puede sugerirse que existe una cierta ley interna en los poemas que “crea” una poética, lo cual es perfectamente discutible. De todas maneras, bajo una mirada de prolijidad podría acusársele al texto de poco riguroso, de falto de trabajo, de arbitrario en ciertos aspectos como la puntuación injustificada al final de los títulos o los guiones al final del último verso. Aspectos más de edición que de contenido. Aún así, es posible que esto se justifique en tanto a la violencia (y su lenguaje) y su cruda realidad.
Pero volvamos a lo relevante de la lectura, la estructura central está en un constante enfrentamiento con la marginalidad, enfrentamiento caracterizado por la imposición y la violencia. La estructura central opera cual mafioso siciliano encargándose de silenciar todo aquello que represente un cuestionamiento a su funcionamiento como único orden válido. A la estructura central no le conviene dar visa de existencia en el lenguaje al sector marginado, subalterno. Y ese proceso puede evidenciarse en Compro fierro, independiente a la voluntad de Carreño que, en términos de esta lectura, poco importa. En este sentido, es posible postular una suerte de Manual de Carreño en cuanto al uso del lenguaje en un contexto marginal y la violencia en las estructuras presentes en los poemas. Condición que la escribe más la realidad que el mismo autor. Ahora bien, nuestra tarea como lectores es justamente leer la violencia respecto a su lugar de origen y cuestionarnos la determinación o voluntad de estos sujetos en tanto a marginales y, de forma más sustantiva quizás, sobre el rol de la estructura central sobre esos sujetos y sobre nosotros.
En cierto sentido, Compro fierro es una puesta en escena de las relaciones de poder en un contexto de marginación respecto a la estructura central de poder. El poner en evidencia esta existencia particular de violencia nos impone cierta lectura política del texto:
Atolón treinta y medio de Santa Rosa.
Podrían ocupar la comuna
como terreno de ensayos nucleares
yo casho que si le dan plata
la gente se quea
pa morirse. – (46)
En este punto, es preciso reconocer que toda situación de marginalidad es el producto de las relaciones de poder dadas en las altas esferas, en las estructuras centrales. Todos somos parte de esta realidad estructural. Podemos aceptarla o rechazarla, lo más común de hacer es negarla o silenciarla. En cierta medida, es conveniente mantener en silencio las condiciones materiales de existencia marginales en un país donde el discurso, desde el más temprano intento de modernización, es el progreso. Sobre todo bajo un gobierno que justamente representa aspectos fundamentales de la ideología capitalista. Lo que inquieta tal vez, es que la edición haya sido financiada por el Estado a través de Balmaceda. Situación que problematiza la circulación del texto y su funcionamiento político. Aún así, podría leerse como un gesto de autonomía, de filtración, etc.
Compro fierro se encarga, sea de forma letrada, antropológica o directamente identificada con marginalidad, de posicionar la lectura o llevarla a un lugar incómodo. Dilema político por excelencia, la pérdida de sueño de Althusser y sus seguidores, de qué manera traducir un pensamiento o propuesta política en acción política. En el caso de este texto en particular, en definitiva, cercano en cierto sentido a mucha gente, a muchos no letrados, puede convertirse fácilmente en un fierrazo a todos los que defienden la lengua de forma normativa, a todos los que entienden la poesía como una extensión de la filosofía, a todos los que siguen roídos por sus propios dientes en la torre de marfil. La escurría es gratis nos dice Hidalgo. Desconozco si es posible seguir encontrando a Carreño en Pío Nono con Bellavista, desconozco si entre esos libros hay algún Compro fierro. Si llega a encontrar uno: cómprelo, truéquelo, préstelo, regálelo, golpee a alguien, despiértelo.