Este año el premio anual de poesía "Pablo Neruda",
concedido a un poeta que no pase los 40 años de edad, lo obtuvo
Víctor Hugo Díaz (1965). En el año 1987
yo regresé sólo por un mes de visita a Chile luego de
diez vividos fuera. Era plena dictadura y el que llegaba después
de una larga 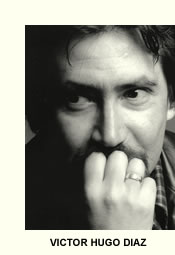 ausencia,
percibía un ambiente vigilado por alguien. Desde aquel año
es que conozco al poeta laureado con justa razón este 2004.
ausencia,
percibía un ambiente vigilado por alguien. Desde aquel año
es que conozco al poeta laureado con justa razón este 2004.
Ese 1987 Víctor Hugo Díaz publicaba su primer libro.
Tenía 22 años y lo tituló "La comarca de
los senos caídos". Nos conocimos no se por qué
-quizás hubiera sido en la Sociedad de Escritores de Chile
o en alguna lectura de poesía de las tantas que había
continuamente en Santiago-. Allí me regaló su primera
publicación (realmente una autoedición). En abril de
ese mismo año había llegado el Papa a Chile y el ambiente
se puso caldeado porque la gente, junto con expresar su respeto al
"Santo Padre", lo usó también para que directa
o indirectamente el sumo pontífice supiera que Pinochet era
un lobo con disfraz de oveja (vestida de militar, claro). Dice un
artículo de esa época: "Además la inventiva
chilena fue infinita, en ese lugar había muchos carteles puestos
en polaco donde se le decía al Papa, en Chile se tortura,
en Chile hemos pasado hambre, en Chile se violan los derechos humanos.
El Papa entendía y sabía que estaba en un mundo que
no lo había pasado bien el último tiempo."
El año anterior, el 2 de julio de 1986, había ocurrido
otro horror entre los tantos que impunemente acaecían bajo
la dictadura. Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas eran quemados
vivos por una patrulla militar el día en que comenzaba una
huelga nacional. "Los militares los rociaron con kerosén
y les prendieron fuego, para luego abandonarlos en un sector alejado.
Ambos se las arreglaron para encontrar ayuda. Antes de morir, cuatro
días más tarde, Rojas atestiguó frente a un juez
civil. Quintana con el 60 por ciento de su cuerpo quemado quedaba
permanentemente desfigurada." (ver Derechos Humanos en Chile,
cronología).
Pero hay un testimonio muy impresionante, escrito por Alberto Etchegaray,
cuando Carmen Gloria Quintana se encontró con el Papa en julio
de 1986: "En el Hogar de Cristo, el Papa se encuentra con Carmen
Gloria que tenía un lugar especial para que lo pudiera saludar.
Ella, 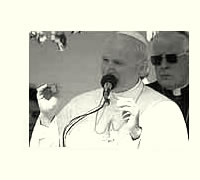 frente
al Papa le dice: a mí me quemaron, a mí me pasó
esto, míreme la cara. La tenía desfigurada. El Papa
la escucha y la bendice. La escucha con atención, pero no hace
ningún comentario y sigue caminando porque tenía dos
personas que estaban en silla de ruedas con las cuales terminaba la
fila. Carmen Gloria Quintana gira y empieza a conversar con una tía
que la había acompañado, que estaba atrás para
decirle que ya había saludado al Papa. Él retorna para
entrar a la sala donde estaban los enfermos y la toca en la espalda.
Ella gira y el Papa , sin decirle absolutamente nada, la abraza y
esta mujer se derrumbó, esta chiquilla se puso a llorar y el
Papa solamente la acunaba. Ella le empieza a decir a Monseñor
Piñera y a mí que hacía mucho tiempo que nadie
me abrazaba, que nadie me acunaba, yo me sentí muy querida.
Pero no bastó eso, al terminar la visita, el Papa que tenía
que salir por ese pasillo a tomar el auto, ve a esta muchacha y va
de nuevo derecho hacia ella, y con los dedos le empieza a seguir todas
las cicatrices que tenía en la cara. Él quiso decir
a esta muchacha que había sido víctima de una situación
de tensión extrema de una sociedad y que no se merece lo que
le había pasado. Carmen Gloria Quintana quedó tan tocada
que había pensado ir al Estadio Nacional, a Concepción
y no fue a ninguna parte más."
frente
al Papa le dice: a mí me quemaron, a mí me pasó
esto, míreme la cara. La tenía desfigurada. El Papa
la escucha y la bendice. La escucha con atención, pero no hace
ningún comentario y sigue caminando porque tenía dos
personas que estaban en silla de ruedas con las cuales terminaba la
fila. Carmen Gloria Quintana gira y empieza a conversar con una tía
que la había acompañado, que estaba atrás para
decirle que ya había saludado al Papa. Él retorna para
entrar a la sala donde estaban los enfermos y la toca en la espalda.
Ella gira y el Papa , sin decirle absolutamente nada, la abraza y
esta mujer se derrumbó, esta chiquilla se puso a llorar y el
Papa solamente la acunaba. Ella le empieza a decir a Monseñor
Piñera y a mí que hacía mucho tiempo que nadie
me abrazaba, que nadie me acunaba, yo me sentí muy querida.
Pero no bastó eso, al terminar la visita, el Papa que tenía
que salir por ese pasillo a tomar el auto, ve a esta muchacha y va
de nuevo derecho hacia ella, y con los dedos le empieza a seguir todas
las cicatrices que tenía en la cara. Él quiso decir
a esta muchacha que había sido víctima de una situación
de tensión extrema de una sociedad y que no se merece lo que
le había pasado. Carmen Gloria Quintana quedó tan tocada
que había pensado ir al Estadio Nacional, a Concepción
y no fue a ninguna parte más."
Me acuerdo que algo hablamos de esos sucesos con Víctor Hugo
Díaz, y otros poetas jóvenes, mientras me regalaba su
primer libro y por casualidad nos enterábamos por la televisión
que la nueva Miss Universo 1987 era la chilena Cecilia Bolocco. La
nueva Miss se sacó fotos con Pinochet al llegar a Chile. El
dictador, el día de la elección, y haciendo alarde de
una pomposa siutiquería, tipo caballero medieval, le enviaba
muy presto un telegrama de parte del gobierno chileno. Pero ha sido
el escritor, músico y periodista argentino, Abel Gilber, en
su libro La divina Cecilia (Bolocco, claro), con el subtítulo
"Una interpretación del infierno" (2001), quien mejor
ha conectado la ex - Miss Universo y la dictadura chilena.
El libro de Gilber se inicia a partir de la visita del Papa (1 de
abril de 1987) y la conexión con la elección de Miss
Universo el 27 de mayo de ese mismo año. Dice Gilber: "Para
algunos chilenos estaba en juego más que un cetro. La belleza
podría funcionar como escudo y espada frente al descrédito
(de la dictadura chilena). La justicia norteamericana había
condenado a ochenta y cuatro meses de cárcel al ex-oficial
de Ejército, Armando Fernández Larios por su participación
en el asesinato de Orlando Letelier en Washington". Pinochet
envió ese día un telegrama a Singapur para la Bolocco,
redactado por él mismo: "En nombre propio y del gobierno
que presido le hago llegar mis más sinceras felicitaciones
por el título de Miss Universo obtenido tan lucidamente por
usted, como fiel representante de la belleza y la simpatía
de la mujer chilena". El canciller Jaime del Valle no se quedó
corto para declarar que eran horas de ecuménica concordia en
el país con tal trono: " Esta es una buena noticia para
las personas de cualquier edad y cualquier ideología"."
La fotógrafa chilena Paz Errázuriz, continua Gilber,
al enterarse de la coronación fue corriendo a presenciarla,
y dijo: "Me interesó la posibilidad de contraponer aquella
coronación de Bolocco al único baluarte de Pinochet.
Fue un trabajo fuerte con el que traté de interrogar críticamente
el estatuto de la belleza y los manejos que de esos valores hacia
la dictadura". Paz Errázuriz realizó inmediatamente
un trabajo fotográfico al respecto en el concurso de belleza
del club de ancianos de San Bernardo, uno de los barrios más
populares de Santiago. El concurso en San Bernardo se realizó
casi al mismo tiempo con el de Miss Universo de Singapur. La reina,
en la foto de Paz Errázurriz, era una anciana de cien años,
rodeada por su corte de mujeres de la misma o menos edad que la reina
anciana. Dice la fotógrafa: "cuando veo las fotos, trece
años después (en 1990), me doy cuenta de toda la carga
que contienen. Una densidad insoportable en medio de la censura y
la fiesta. Ellas (las ancianas) en cambio, se sintieron de lo más
orgullosas por el hecho de volver a ser parte del retrato oficial."
Todo un complejo contexto bajo la dictadura militar rodeaba nuestra
conversación entre Víctor Hugo Díaz y yo aquel
mayo de 1987. Con los años fui conociendo la poesía
de Díaz. De alguna manera recibía sus libros o yo en
otro viaje a Chile los adquiría en librerías. Una cosa
creo que es cierta en este poeta premiado, es que jamás se
ha movido de Chile. Quizás sea el único poeta (incluiría
a José Ángel Cuevas que debió merecer también
en alguno momento el premio Pablo Neruda ) que no ha tenido la oportunidad
de conocer otras partes del planeta. Es el poeta que ha visto el inicio
de la dictadura y todo el proceso, entre surreal y horrendo, o la
parte más oscura de la dictadura, hasta el lado "maravilloso"
del neoliberalismo global con que termina el regimen y empieza otro.
Pero todo aquello desde la mirada del marginado y no del integrado.
Lo anterior -especialmente esa mirada mencionada- lo ha dicho muy
bien la académica chilena Carmen Foxley en algunos ensayos
dedicados a la poesía de Víctor Hugo Díaz. Ahora
en relación a esa mirada cínica de la "modernidad
neoliberal", yo escribí hace muy poco señalando
la percepción imaginaria del poeta Díaz respecto a la
transformación de los espacios urbanos durante el aceleramiento
del modelo neoliberal chileno e inserción en la globalización
durante los 90.
En la producción poética de Díaz hay dos fases.
La primera, un espacio que se hace marginal a la vista del poeta -principalmente
a fines de los 70 y comienzos de los 80-. La segunda fase es el 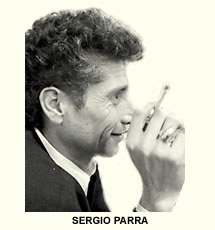 mismo
espacio -hacia los fines de los 90- que se transforma (físicamente)
en lugares requeridos por la vida que exige la globalización.
Los poetas que dicen muy bien aquello, entre otros y otras, son Sergio
Parra (1963) y Víctor Hugo Díaz (1965), nacidos a mediados
de los 60 y que comienzan a publicar su primer libro en la mitad exacta
de los 80. Es decir, poetas que no sólo vivieron su adolescencia
durante la dictadura sino que crecieron también en los inicios
del nuevo modelo ya mencionado. Incluida la súper- aceleración
moderna del país en nuevas pautas de conducta masiva, o reorganización
de los espacios urbanos en espacios atractivos tanto para la recreación
como para el consumo que ha impuesto la globalización planetaria.
Es muy curioso que ambos poetas o hablantes líricos -o el marginado
de aquel modelo para decirlo directamente- adopten siempre la mirada
del voyerista.
mismo
espacio -hacia los fines de los 90- que se transforma (físicamente)
en lugares requeridos por la vida que exige la globalización.
Los poetas que dicen muy bien aquello, entre otros y otras, son Sergio
Parra (1963) y Víctor Hugo Díaz (1965), nacidos a mediados
de los 60 y que comienzan a publicar su primer libro en la mitad exacta
de los 80. Es decir, poetas que no sólo vivieron su adolescencia
durante la dictadura sino que crecieron también en los inicios
del nuevo modelo ya mencionado. Incluida la súper- aceleración
moderna del país en nuevas pautas de conducta masiva, o reorganización
de los espacios urbanos en espacios atractivos tanto para la recreación
como para el consumo que ha impuesto la globalización planetaria.
Es muy curioso que ambos poetas o hablantes líricos -o el marginado
de aquel modelo para decirlo directamente- adopten siempre la mirada
del voyerista.
Ambos poetas se pasearon (y aún se pasean supongo) por las
áreas marginales de la ciudad convertidas en ruinas en algún
momento de la historia de los 80. Y luego las vieron renacer en paisajes
artificiales -a mediados de los 90 y comienzos del Tercer Milenio-
en avenidas, en edificios posmodernos, o en gigantescos Malls. La
verdad es que sus hablantes poéticos parecen extra- terrestres
nostálgicos en los nuevos espacios "globales".
El conflicto de estos hablantes (y quizás de muchos artistas
ahora) es no querer desprenderse de aquel otro espacio o modo de vivir
que realmente desapareció físicamente de sus ojos. Lo
invisible -especialmente en la poesía del laureado Víctor
Hugo Díaz- se ha transformado ahora en pura nostalgia puesto
que esos espacios amenos ya no no existe más ante sus ojos.
Aún asi, la poesía de Díaz es un valioso testimonio
del artista chileno post 1987 que todavía vive en una imaginación
condicionada y que no desea incorporarse emocionalmente a ninguna
modernidad globalizante. ¿Será ése uno de los
caminos -entre otros más distintos por los que van otros artistas-
que seguirá una parte de la poesía chilena actual?