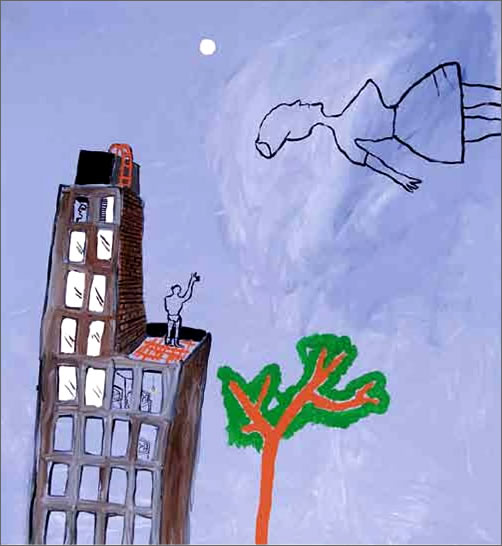Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Jorge Edwards | Autores |
La relectura creativa
Jorge Edwards
Escritor. Georgetown University
(Intervención oral transcrita)
Publicado en Hispanoamerica en sus textos : ciclo de conferencias (1992. A Coruña)
Eva Valcárcel (ed.). Universidade da Coruña 1993
Tweet ... . . . . . . .. .. .. .. ..
En realidad, me parece muy difícil hablar en una forma completa, exhaustiva, de la literatura chilena entre el año 70 y el 90. Lo que voy a hacer es transmitir unas cuantas reflexiones parciales y más o menos personales.
Voy a comenzar refiriéndome a algo que dijo Alfonso Calderón: esta idea de que el escritor de la época inmediatamente anterior al año 70 era una especie de invitado a la mesa del pellejo de la literatura y del mundo oficial. Yo conocí algo esa mesa del pellejo y por eso me pareció interesante la expresión de Alfonso. Me parece que se puede decir, quizá, que en el año 70, con la llegada al poder de la Unidad Popular, entra una cierta estética literaria al poder. A mí me parece que es la del Canto General, de Neruda, la estética de esa poesía épica y social.
Hay también manifestaciones paralelas en el mundo de la pintura, ya que llega al poder una estética que es de alguna manera heredera del muralismo mexicano. Entra la pintura de acción, la pintura de las Brigadas Ramona Parra, por ejemplo. Y es bien curioso, porque, a mi juicio, allí hay una primera contradicción: cuando entre la estética del Neruda del Canto General al poder, ya el propio Neruda estará haciendo otras cosas, habrá adoptado otra estética. Yo diría que en ese momento, en el país cultural, en el país real chileno, hay un interés muy grande por la antipoesía de Parra.
La antipoesía de Nicanor Parra se está imponiendo en la escena. También se está produciendo una revisión importante de Huidobro que continúa hoy, pero es ya de ese tiempo. Hay un Huidobro revisado y releído.
Hay un interés por la poesía de Enrique Lihn y otros más. Y hay un interés por la poesía del otro Neruda, hay una atención por la poesía del Neruda de Residencia en la Tierra, por ejemplo. Por otra parte, Neruda, a partir de Estravagario, a partir del año 57 está haciendo un tipo de poesía que a mi juicio, curiosamente desemboca en los límites de la antipoesía. Hay una asimilación o lectura de Parra por Neruda, tardía, que produce poesía como Estravagario. En seguida, en Estravagario, hay una relectura por Neruda de su poesía de juventud. Hay una recuperación de Residencia en la Tierra, de sus temas, de sus escenarios, del mundo del Extremo Oriente, en Estravagario, en Memorial de Isla Negra yen todos sus últimos libros. De modo que hay un desfase entre la estética oficial y la de la poesía y la literatura reales. La estética oficial aparece en el discurso político, en diversas manifestaciones del discurso político. Es un hecho curioso y paradójico, por ejemplo, que los escritores cubanos, cuando acusan a Neruda en una carta célebre del año 66, le dicen lo siguiente: le dicen que ha traicionado al Neruda de la época del Canto General. El Neruda de la época del Canto General que combatía a González Videla ha sido traicionado por un Neruda que ahora se reúne con el presidente Belaúnde del Perú, que es un equivalente a González Videla. Entonces se preguntan qué habría pensado ese Neruda de este Neruda de 1966, cómo habría visto a un poeta que se reúne con González Videla, quien es el equivalente exacto del presidente Belaúnde de ese momento.
En seguida, me parece bastante notorio que a partir del año 73 -de una manera muy fuerte, digamos- la literatura nuestra empieza a ser revisión y relectura de textos. Pongo un caso: Los sermones y prédicas del Cristo de Elqui. Son una lectura por un poeta que tiene una vena doble, culta y popular, de una especie de poeta popular, un poco monotemático, delirante, con elementos humorísticos, que era el Cristo de Elqui, un santón que recorría los pueblos de Chile leyendo sus poemas, que repartía en volantes de colores en los años 40. Nicanor Parra relee la poesía popular del Cristo de Elqui y de muchos otros y la incorpora a esta especie de discurso político, ambiguo, alusivo, con un sentido que siempre se escapa, pero que tiene que ver con la situación de represión que se vive en Chile, que es Sermones y prédicas del Cristo de Elqui. En seguida, un libro como Purgatorio, de Raúl Zurita, es relectura de Dante, es apropiación libre y aplicada a un contexto actual y chileno de la Comedia y es una apropiación en que la re lectura resulta completamente alusiva a situaciones reales. Zurita evita comenzar con el Infierno, porque considera que el infierno para el poeta es el silencio total. El silencio total lo conoció él como preso político en los primeros tiempos de la dictadura. Sobre eso no escribe. Infierno para el poeta es la no expresión, y por lo tanto no puede haber expresión del infierno en esta versión. El purgatorio es un lugar donde se sufre tortura, se sufre, pero se tiene la certeza de que al final del camino va a haber una salida y esa es la situación, metafórica o alegóricamente aludida con toda claridad, del Chile durante la dictadura.
En seguida, como la tradición poética y la tradición democrática juntas van a posibilitar una salida de la dictadura, en Purgatorio, además de haber relectura de la Comedia, hay relectura de Neruda, de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, etc.
Yo diría que la transformación cualitativa que se produce después del golpe militar en Chile se manifiesta en un escritor como José Donoso, que pasa de escribir sus novelas anteriores a escribir Casa de Campo. Casa de Campo es una novela en la que existen los mismos elementos de todas las novelas anteriores de Donoso. Es una novela en la que existen los niños, existe la casa grande, existe el mundo de la servidumbre, los allegados a la casa, el mundo de los mayores. Existe este espacio viejo, más o menos señorial, en decadencia, en una relativa ruina, pero todos esos elementos que antes estaban usados en una forma que hasta cierto punto era realista, aun cuando tocara lo onírico en El obsceno pájaro de la noche, todo eso está utilizado a partir del año 73 y sobre todo en Casa de Campo, de una manera que es ya metafórica, alegórica. La casa es Chile. El espacio de esa casa en ese jardín y en ese campo de los alrededores es el espacio del país. Los niños son los revolucionarios. Naturalmente que estos símbolos, estas equivalencias no son transparentes, siempre hay márgenes de ambigüedad y el sentido siempre escapa, porque en las novelas siempre ocurre así. Pero, digamos, hasta cierto punto esa novela puede leerse como alegoría. Los mayores son los representantes del orden, de la disciplina económica, etc. Los niños representan una especie de revolución alegre, pero imprevisora, desordenada, generosa. Y el mayordomo, que es el personaje uniformado de la servidumbre, alude al general Pinochet. Es una lectura que se puede hacer muy claramente en una novela así.
Yo —perdónenme que hable en forma personal, pero de algo puede servir la experiencia de un escritor cuando se trata de reflexiones sobre estos temas— creo que lo que escribí a partir del golpe de alguna manera es metafórico y alegórico. En El anfitrión hay evidentemente relectura de una cantidad de textos, relectura del tema del Fausto en sus diversas versiones y utilización alegórica de ese tema para aplicarlo a una realidad chilena. Pero lo que quisiera señalar es que esa re lectura conduce en este texto a un uso en una clave que se podría llamar clave degradada, o quizá clave criolla. Hay una serie de elementos de las leyendas populares, sobre todo las referidas al diablo, que yo introduje en esa novela y que están en forma disimulada a lo largo del texto. Por ejemplo, el hecho de que Mefistófeles en esa novela cambie de vestido, de disfraz, corresponde a la tradición chilena: el diablo, cuando se viste de huaso, usa una sola espuela en el pie izquierdo, eso forma parte de la tradición criolla sobre el diablo.
Hago una relectura, como escritor, como autor de este libro, de Goethe, de Marlowe, de Thomas Man y de muchos otros. Pero también hago una lectura de Estanislao del Campo: Fausto a la criolla y apropiación de la leyenda.
Sigo con mis relecturas. Los dos personajes en una especie de máquina imaginaria entran por un sanatorio a Chile. Este lugar, muy parecido al antiguo «Open Door», es un sitio donde convivían locos con personajes en tratamiento alcohólico y con personas que sufrían toda clase de deterioros. En la novela, los personajes que conviven en ese lugar son, entre otros: Faustino, el Fausto en clave criolla, el diablo, y el Loco Estero, personaje principal de la novela de Blest Gana de ese título. ¿Por qué el Loco Estero? No creo que sea algo arbitrario. El Loco Estero, de Alberto Blest Gana, una novela de comienzo de siglo, es claramente alusivo a la situación del disidente de hoy: el de la dictadura de Pinochet y el disidente de todas partes, de todas las dictaduras contemporáneas, que es acusado de loco y encerrado. La utilización de la psiquiatría como arma de represión está claramente anunciada en ese texto, que transcurre en una época anterior, sin embargo, a los comienzos modernos de la psiquiatría. El Loco Estero era un oficial liberal que había combatido en las guerras civiles de los comienzos de la independencia y que había regresado derrotado. Su hermana, conservadora y amante del Jefe de la policía del régimen de Portales (o sea, un contexto conservador portaliano comparable en muchos aspectos al contexto de la dictadura de Pinochet), decide, para quedarse con unas parcelas suyas que producían limones, declararlo loco, para lo cual cuenta con la complicidad del jefe de la policía, y lo encierra en una jaula en el jardín del fondo de su casa. Entonces, claro, ese loco es un disidente moderno. La relectura de esa vieja novela en el Chile de hoy está llena de vigencia y sentido. Podría ser un texto teatral o una obra cinematográfica del Chile de hoy perfectamente.
La tercera observación para mí es la siguiente: yo creo que hacia los años 80 sobre todo se empieza a notar en la prosa narrativa chilena la aparición de la segunda vanguardia dentro de nuestra prosa. Yo tengo la tendencia a creer —no sé si estoy equivocado o no— que la crítica no ha destacado la existencia de un cuerpo de prosa narrativa de vanguardia que se produjo en Chile en los años 20 ó 30 y que se encuentra, por ejemplo, en las novelas de Vicente Huidobro. También en la obra de Juan Emar y la de nuestros surrealistas, que en algunos casos fueron casi mejores escritores en prosa que en poesía: la obra de Braulio Arenas, la de Eduardo Anguita en prosa. En un margen aparece María Luisa Bombal: margen más o menos libre. Creo notar que en los años 80 surge un interesante conjunto de escritores nuevos relacionados de algún modo con esa vanguardia en Chile y fuera de Chile -con un Huidobro, un Juan Emar, un José Lezama Lima, y creo que los escritores anteriores empezamos a cambiar, empezamos a ser menos miméticos, menos sumisos a la realidad, en los años 80.
Empieza a aparecer, a mi juicio, un segundo brote de vanguardia, una segunda vanguardia en la prosa narrativa en Chile. Creo que Nelly Richard está hablando en alguna forma de esto en su intervención.
Estoy convencido de que la crítica oficial chilena no percibe bien este fenómeno. Quizá la crítica chilena que se hace en las universidades norteamericanas o en otros lados lo percibe mejor. Pero la oficial chilena no lo percibe. Y con respecto a ese punto de la crítica oficial chilena quiero decir lo siguiente: creo que así como hay una estética literaria del gobierno de la Unidad Popular, estética, desde luego, limitada y algo anacrónica ya en ese tiempo, en el gobierno de la dictadura hay una mezcla de recelos, de suspicacia frente a la literatura y de indiferencia profunda. Hoy ha terminado, quizás, la suspicacia, pero no ha terminado completamente la indiferencia: es un hecho del momento actual.
Una de las cosas que ocurren en el momento actual —y de alguna manera son consecuencia de la debilidad de la crítica que se practica en Chile, de los espacios reducidos que hay en Chile para la crítica, es una sumisión a los criterios externos en la estimación literaria chilena de hoy. Nosotros, en Chile, hace 50 años, podíamos consagrar a un autor, aunque probablemente ese autor después necesitara salir a publicar en el exterior, etc. Pero nosotros consagramos al Neruda de 20 años. Eso se produjo por algún mecanismo de la sociedad chilena: entre la burguesía ilustrada que lo leyó, y la clase media que comenzaba a leer, y la universidad, y el premio de la Federación de Estudiantes, y Alone y Pedro Prado que escribían en los diarios.
Hoy día, en este momento, el cuerpo cultural chileno es incapaz de consagrar, incapaz de convencer al público chileno de que conviene, interesa leer determinadas cosas. Sólo la consagración desde fuera convence.
Por ejemplo, cuando se habla de Neruda, se menciona siempre su Premio Nobel, como si lo único importante que le hubiera sucedido a Neruda en su vida hubiera sido recibir el Premio Nobel. Se habla a menudo de los dos premio Nobel, Neruda y Mistral... y, cuando se planea un parque, se dice en qué parte del parque vamos a poner el monumento a Neruda y dónde vamos a poner el monumento a la Mistral. ¿Y por qué? Porque quince ancianos académicos se reunieron un buen día en Estocolmo y acordaron darles el Premio Nobel. Esto es lo mismo que si en España se le diera prioridad a José Echegaray, que sacó el Premio Nobel, sobre Valle Inclán, que no lo sacó. Es como si en Francia se le diera más importancia a Sally Prudhomme, que obtuvo el Premio Nobel a comienzos de siglo, que a Marcel Proust, que no lo recibió. Felizmente tuvimos suerte, porque no se lo dieron a personas que prefiero no nombrar y se lo dieron a Neruda y a Gabriela Mistral. Pero es una injusticia impresionante para Vicente Huidobro. Es una injusticia para el conjunto de la poesía chilena. Porque Chile es un país de poetas desde mucho antes de Neruda. Yo veo esa debilidad. Veo que siempre es un factor exterior el que determina la situación crítica en el Chile de hoy.
Frente a esto, hay un núcleo de creatividad interesante en la poesía chilena de hoy, que se desarrolla, que crece. Y aquí está Diamela Eltit y otros autores de Chile que son importantes y que empiezan a penetrar en el público y a tener lectores.
No pierdo el optimismo, creo que la nueva escritura —la de los jóvenes y la de los viejos— se va a desarrollar, se va a terminar por imponer, pero a veces la actitud monotemática y sumisa, ingenua, de los representantes de nuestra cultura oficial, me parece verdaderamente abrumadora.
Imagen superior: "Amanecer en Santiago", de Samy Benmayor. (1986)
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Jorge Edwards | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
La relectura creativa.
Por Jorge Edwards.
Publicado en Hispanoamerica en sus textos: ciclo de conferencias (1992. A Coruña).
Eva Valcárcel (ed.).
Universidade da Coruña 1993.