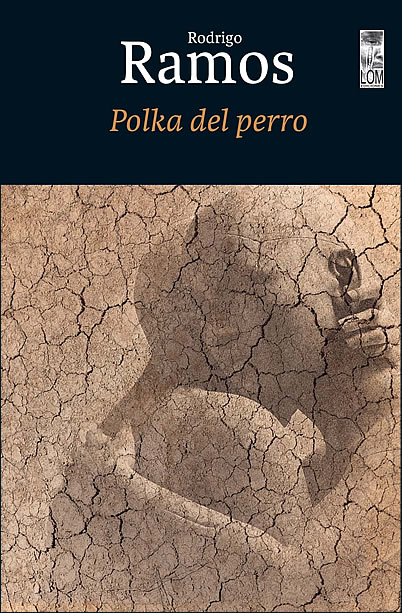Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Rodrigo Ramos Bañados | Juan Ignacio Colil | Autores |
“Polka del perro”: Pisagua, una historia insumergible
Rodrigo Ramos Bañado. LOM Ediciones, 2023. 138 páginas
Por Juan Ignacio Colil
Publicado en El Mostrador, 6 de julio 2024
Tweet .. . . . . . ... .. .. ..
“Polka del perro” (Lom Ediciones, 131 p, 2023). Es la última novela de Rodrigo Ramos, quien ya ha publicado varias obras como “Ciudad berraca” y “Alto hospicio”. “Polka del perro” nos lleva tras el rastro de un prisionero político de la dictadura, pero también es una novela que nos habla de las relaciones imposibles, de los quiebres entra las generaciones, de la distancia para entender lo sucedido y las dificultades para reconstruir una historia simple. También es una novela que nos habla de Iquique, de Pisagua y de su extensa historia cargada de muertos.
Fernando es un joven periodista que trabaja en un diario en Iquique que está naufragando producto de los vaivenes del mercado, al mismo tiempo la relación con su padre tiene sus oleadas. Nos situamos en el año 2001. Su padre fue un antiguo militante del MIR que sufrió la persecución de la dictadura y que desempeñó un papel clave: estaba a cargo de hacer los documentos para falsificar identidades y de esa forma ayudar a moverse dentro y fuera de Chile a otros militantes perseguidos.
La relación entre ellos no es fluida, el tiempo, la distancia, han hechos sus marcas. En esas conversaciones surge la figura de Olmos; un prisionero político que estuvo en Pisagua y del cual se cuenta que pudo salvar con vida una vez que fue arrojado desde un helicóptero hacia el océano; es esta historia la que comenzará a rastrear Fernando, buceando (para continuar con las figuras náuticas) en las profundidades de las historias escondidas y así verá la luz una serie de personajes.
Entre ellos, el viejo fiscal militar que terminó muriendo abandonado en la calle, el periodista adicto a la dictadura que se puso al servicio de los militares para “blanquear” la historia; el gitano Nikolic que recorría la costa; don Alonso, el viejo periodista que enfrentó la tortura; Greco, un hijo de Olmos que no sabe mucho y sólo está centrado en él y en el fútbol; y el mismísimo Olmos, a quien conocemos por lo que cuentan los demás y también en una escena final, familiar y triste, como diría Soriano. Su figura y su leyenda va siendo armada por fragmentos a partir de los recuerdos de otros; y es así como Olmos es quizás diferente para cada uno.
La microhistoria de Olmos sirve para ver el Chile de esos años, desde el Golpe de Estado en adelante, el carácter heroico de algunos, lo deleznable de otros, como una rueda que gira y gira y asistimos a los mismos quiebres y aparecen personajes similares, quizás los momentos álgidos de la historia desnudan las intenciones.
Otro elemento destacable de esta novela es su escritura cuidada. Son 51 breves capítulos que van desde un párrafo hasta un par de páginas. Cada uno de ellos es una unidad que va hacia el pasado, o vuelve al presente del 2001, se centra en un personaje, en un episodio. Por ejemplo el capítulo 50 que lo leí varias veces: “Antes, el cortejo salió de la casa de don Alonso rumbo al cementerio. Antes, la vecina que reclamaba a Silvia por las escandalosas pesadillas de don Alonso con el campo de concentración, calificó al hombre de bueno y pidió disculpas. Antes, la viuda, sollozando, dio la orden para que sacaran el cajón ocre de la casa. Antes, hubo palabras de despedidas, cuál más emotiva que la otra…” (p.127)
La mención a Isla Podestá y al buzo iquiqueño que descubrió los cuerpos de algunas víctimas de la dictadura, nos llevan a conectarnos con otras novelas que nos hablan de la historia oculta de Iquique. Quizás son solo conjeturas mías, que ando viendo claves secretas en todas partes.
El índice del libro también merece una mención; porque cada capítulo tiene por nombre la frase que lo inaugura, entonces si uno lo lee completo, aparece como un poema con sus saltos y su propio ritmo.
“Polka del perro” es una novela de la cual se entra y se sale por varias partes, pero siempre llega a la historia torcida y escondida de las últimas décadas, escondida apenas por una inocente melodía de piano.
Campo de concentración en Pisagua
Extracto de "Polka del perro" seleccionado por su autor
En CINE Y LITERATURA, 29 de diciembre 2023
Un día, don Alonso me invitó a tomar el té a su casa. Quería hablar de los reportajes de Pisagua. Me dijo que en su comedor se sentía más cómodo para recordar. Vivía en el segundo piso de una vieja casa de madera, en la calle Patricio Lynch. Después de varios minutos de tocar el timbre me abrió la puerta. «El timbre está malo», se excusó con simpatía, después que le conté que tenía el reloj atrasado.Me dio un abrazo y subimos por una frágil escalera que crujía a cada paso. El piso de madera de la casa se hundía a cada pisada. Un gordo de 100 kilos pasaría en banda al primer piso, donde había un garaje. Ignoro por qué razón vivía en una casa a punto de derrumbarse.
Sobre un mantel floreado, había panes partidos por la mitad con queso y jamón, un queque, dos tazas grandes y el termo con agua caliente en el medio. En la tetera había preparado té con hierba luisa. Puso un disco de Inti Illimani en la tornamesa. Me respondió que la máquina de bordar Husqvarna pertenecía a Silvia, su esposa.
Nos sentamos.
Hablamos sobre la supervivencia del diario, el tema que nos preocupaba en ese momento. Le respondí que de todos modos encontraría algún trabajo de periodista en Iquique y que si no, viviría feliz en Lima o más al norte. «No tengo ni pareja ni hijos», le dije, con una sonrisa jactanciosa deformando mi rostro.
La conversación tomó una vía distinta cuando le conté que era hijo de un exiliado. Con el propósito de generar confianza, cuando hablaba con alguien de izquierda, casi siempre contaba que era hijo de un exiliado. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dio un abrazo, como si yo realmente hubiera sufrido por la ausencia de mi padre.
No preguntó quién era él, ni dónde había estado detenido, ni a qué partido político pertenecía. Sí, don Alonso dedujo que yo debía ser de un tipo de la izquierda más resentida.
Le acepté una copa de vino. Luego fueron dos copas. A la tercera copa, él trajo una caja de vino. No acostumbraba a beber vino en caja, pero había que hacerlo, porque notaba el entusiasmo triste de don Alonso por recordar.
Hablábamos de Iquique, antes de 1973. Don Alonso recordó las disputas entre periodistas. Le pregunté por el «Perro» González. El nombre del reportero derivó en el campo de concentración de Pisagua. Entendí que para una parte de Iquique, la figura del «Perro» solo retrotraía el calvario de Pisagua. Así era y así sería, para desgracia del «Perro».
No le hacía bien a don Alonso recordar Pisagua. En un momento, se levantó rápido de la silla y partió al baño. Silvia apareció de improviso en la escena. Me hizo un gesto de saludo con una mano y se puso a escuchar detrás de la puerta, como si el baño fuera un tórax y ella una médico con estetoscopio. La mujer había surgido de una habitación donde al parecer tejía, por un palillo que portaba en la mano. Entendí que había escuchado con atención la conversación. Era gruesa, como una esquimal con abrigo, y de marcados rasgos indígenas. Don Alonso abrió la puerta y ella lo abrazó con cariño.
«¡Basta!», exclamó Silvia. Proyecté a don Alonso encerrado horas en el baño, llorando como un niño.
Luego don Alonso me presentó a Silvia. Nos saludamos con un beso en la mejilla. Él le había dicho a Silvia que no tocaría el tema de la tortura. La mujer inspiró y exhaló aire con aparatosidad, en señal de no estar segura de lo que diría su marido y cómo podría afectarle esto. Parecía cansada de la inestabilidad emocional de don Alonso. Ella vivía con él. Y, a fin de cuentas, se había bancado los dramas de alguien que no había superado la tortura.
Noté que a don Alonso le entristecía avanzar en los recuerdos. Les pedí permiso para anotar en mi libreta. Me confesó que él y otros prisioneros fueron sometidos a humillaciones sexuales, pero don Alonso se frenó ante el «¡basta!» de Silvia, poniendo punto final al diálogo. No insistí. Su esposa me miró fijo. Sentí como si supiera mi intención ególatra de la historia. No era yo quien había soportado la tristeza de don Alonso. La posición de Silvia podía ser la de no hablar de ciertos temas, pero don Alonso parecía ahogado, como queriendo hablar y sacarse de la memoria aquellos recuerdos. Me había elegido.
No acepté otra copa de vino. El rechazo denotó mi molestia. Él, en ese momento, parecía un niño acongojado. Me voy, dije con vehemencia.
Le di un beso en la frente a don Alonso, que parecía aguantar el llanto. Me despedí con un beso en la mejilla de Silvia. Ella, silente, me siguió con la mirada hasta la puerta. Don Alonso ni siquiera me dijo chao. Debíamos conversar en otro momento. Solos, por supuesto.
Ni siquiera dos vasos de Jack Daniels, que bebí en la terraza de un bar de calle Baquedano, me aplacaron la curiosidad sobre el origen del daño recibido por don Alonso. El sollozo del hombre se me quedó grabado por varios días como una opereta lastimera.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Rodrigo Ramos Bañados | A Archivo Juan Ignacio Colil | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
“Polka del perro”: Pisagua, una historia insumergible
Rodrigo Ramos Bañado. LOM Ediciones, 2023. 138 páginas
Por Juan Ignacio Colil
Publicado en El Mostrador, 6 de julio 2024