Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Jorge
Teillier | Eduardo Llanos Melussa | Autores |
SOBRE
EL POEMA
"UN DESCONOCIDO SILBA EN EL BOSQUE", DE JORGE TEILLIER
Por
Eduardo Llanos Melussa
Artículo
publicado en Mesa redonda, Universidad Central, Santiago, Nº 2, 2003,
pp. 69-73. Reproducido en Luna de locos,
Revista de poesía, Pereira,
Colombia, nº 9, noviembre 2003, pp. 34-38.
La
esfericidad de la poesía teillierana queda particularmente de manifiesto
en varios niveles sucesivos: en la cohesión de cada poema; en la coherencia
de cada poemario; en la continuidad entre su primer poemario y los siguientes;
en la consistencia que se puede apreciar entre su poesía, su prosa crítica
y sus esporádicas incursiones en el cuento; finalmente, entre la congruencia
de su escritura y su vida real, entre literatura y existencia.
En esta
ocasión procuraré mantenerme en el primer nivel. Habiendo ya comentado
con cierto detalle varios poemas, ahora me detendré en "Un desconocido
silba en el bosque", de Poemas del país de nunca jamás
(1963). Helo aquí:
Un
desconocido silba en el bosque.
Los patios se llenan de niebla.
El padre
lee un cuento de hadas
y el hermano muerto escucha tras la puerta.
Se
apaga en la ventana
la bujía que nos señalaba el camino.
No
hallábamos la hora de volver a casa,
pero nos detenemos sin saber dónde
ir
cuando un desconocido silba en el bosque.
Detrás de nuestros
párpados surge el invierno
trayendo una nieve que no es de este mundo
y
que borra nuestras huellas y las huellas del sol
cuando un desconocido silba
en el bosque.
Debíamos decir que ya no nos esperen,
pero hemos
cambiado de lenguaje
y nadie podrá comprender a los que oímos
a
un desconocido silbar en el bosque.
Como muchos poemas de Teillier, éste también ofrece una circularidad
en espiral: comienza y termina con dos versos casi iguales, y además en
las estrofas intermedias se repite una variante que equivale a un ritornello.
El poema es relativamente breve, pues consta de diecisiete versos y cuatro estrofas
de cuatro versos cada una, a excepción de la segunda, que tiene cinco.
La primera estrofa presenta esa típica fusión teillierana
entre mundo y trasmundo: "Un desconocido silba en el bosque. / Los patios
se llenan de niebla. / El padre lee un cuento de hadas / y el hermano muerto escucha
tras la puerta." En este contexto predominantemente auditivo (un desconocido
silba, el padre lee en voz alta, el hermano escucha detrás
de la puerta), hay al menos cuatro matices que nos evocan una escena más
bien imaginaria o fantasmática: el ambiente es boscoso, hay niebla, se
lee un cuento de hadas y el hermano escucha a pesar de estar muerto. Todos esos
elementos crean una atmósfera envolvente y sugestiva.
Un aspecto
clave es la perspectiva desde la cual el poema está escrito: afirmando
que el hermano escucha tras la puerta, el hablante parece situarse al interior
de la casa, a medio camino entre el padre vivo y el hermano muerto. Pero inmediatamente
después (versos quinto y sexto) sobreviene un cambio: "Se apaga en
la ventana / la bujía que nos señalaba el camino." Así,
ahora el hablante es alguien que mira la ventana desde fuera de la casa. Sin embargo,
ese desplazamiento del punto de vista no impide que se mantenga una suerte de
coherencia fílmica. En efecto, a la manera de un guión cinematográfico
que hilvanara escenas mediante algún elemento común, esa "puerta"
del cuarto verso (fin de la estrofa primera o "escena uno") se conecta
con la "ventana" del quinto verso (inicio de la estrofa segunda o "escena
dos"). Además, esta segunda estrofa (la única de cinco versos)
introduce otro cambio: la perspectiva del yo implícito (apenas visible
en el estilo casi narrativo de la primera estrofa) es reemplazada ahora por un
'nosotros' implícito, que nos hace imaginar cierta vaga compañía
para el hablante. El lector no podrá precisar si la primera persona del
plural obedece a que el hablante está ahora acompañado por su pareja,
o si más bien está recordando escenas compartidas con su hermano
mientras estaba vivo; incluso se podría asumir que ese 'nosotros' involucra
a cada lector, transformándolo en acompañante del poeta. Y así
como la niebla del segundo verso nublaba la visión del patio, ahora una
bujía se apaga, haciéndose menos visible el entorno y el camino,
justo cuando los sujetos del poema no hallaban "la hora de volver a casa".
En la tercera estrofa el hablante no sólo sigue difuminándose
en el plural, sino además parece compartir la mente de los otros, o al
menos puede saber qué pasa por ellas: "Detrás de nuestros párpados
surge el invierno...". Según el sentido común, lo que cada
uno experimenta "detrás de los párpados" es un acto de
la memoria o de la imaginación y, por tanto, no debería ser perceptible
para nadie. Pero estamos ante un poeta vívidamente sintonizado tanto con
el entorno como con el alma de los otros, con lo visible y lo invisible, con lo
real y lo trans-real. En efecto, a la niebla ya mencionada se agrega esta vez
"una nieve que no es de este mundo", y su efecto es también desorientador,
pues "borra nuestras huellas y las huellas del sol". Así, pues,
con mayor razón ya no se sabe dónde ir "cuando un desconocido
silba en el bosque".
Dada la dinámica inclusiva y en expansión
que el poema pone en marcha, a estas alturas los propios lectores podríamos
estar incluidos como parte de ese 'nosotros' que ahora ha terminado por instalar
su realidad evanescente al final del poema. Y ocurre que la última estrofa
se decanta hacia una metanoia, una transformación psicológica profunda
que nos incluye y nos eleva: también nosotros tendríamos que avisar
que ya no nos esperen, pues durante la lectura hemos perdido igualmente el camino
y el lenguaje habituales.
De modo que esa senda extraviada y ese lenguaje
perdido son quizás las señales de un tránsito hacia una zona
de realidad y de experiencia nuevas, aparentemente inefables o incomunicables:
"y nadie podrá comprender a los que oímos / a un desconocido
silbar en el bosque". 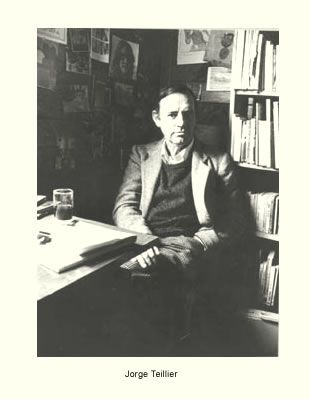 Ese
"nadie" es más bien una hipérbole, pues quizás
sí lo comprendemos, en la medida en que leyendo el poema percibimos que
su autor es vocero de una vivencia a la que cada uno de nosotros puede ser llamado.
Ese
"nadie" es más bien una hipérbole, pues quizás
sí lo comprendemos, en la medida en que leyendo el poema percibimos que
su autor es vocero de una vivencia a la que cada uno de nosotros puede ser llamado.
Ese
sentimiento es nuevo y a la vez antiquísimo, ya que tiene algo de religioso.
De hecho, aquel desconocido silbando en el bosque bien podría ser Dios
mismo. Sin embargo, tampoco asistimos a la exaltación de un alma que versifica
sus cuitas privadas con Dios, en una suerte de éxtasis solitario y vertical.
Lejos de eso, aquí estamos ante un poeta que se comunica de modo horizontal
con sus semejantes y que asume una voz plural, adoptando un 'nosotros' que parece
acomodarle y fluir espontáneamente. La naturalidad de esa fluidez es casi
literal, pues el poeta logra armonía consigo mismo precisamente por estar
abierto en tres direcciones: hacia "arriba", con una divinidad intuida
y que no necesita ser invocada o siquiera mencionada, pues lo abarca todo con
la sutil penetración de su silbido; hacia "los lados", en contacto
vivo con sus familiares inmediatos (vivos o muertos) y los demás congéneres,
hermanados por la condición compartida de errantes que en la niebla buscan
el verdadero camino; finalmente, hacia "abajo", en dirección
a una naturaleza que el hombre quisiera subordinar, pero que en realidad lo rebasa
y lo acuna.
No es de extrañar que los elementos naturales que aparecen
en el poema compartan cierta vaguedad similar a la del propio hablante. Así
como éste se mueve entre un yo individual y el no-yo colectivo,
entre su condición de criatura natural (un animal entre otros) y su condición
de persona (es decir, un hacedor de cultura alejado de la naturaleza), así
también el bosque podría ser natural (como de hecho abundan en el
sur de Chile) o artificial (el cultivo forestal es también común
en esa zona). De ese modo, se nos remitiría a Dios en el primer caso y
al hombre en el segundo.
De manera similar, la niebla es agua en estado
intermedio, entre líquido y gaseoso, mientras por su parte la nieve no
es ni completamente líquida ni completamente sólida. Por otro lado,
aparte de su proximidad en el plano del significado, las palabras 'niebla' y 'nieve'
tienen también semejanzas "materiales": desde luego, ambos vocablos
son sustantivos femeninos, de acentuación grave, bisílabos y, por
si fuera poco, también comparten los tres fonemas de la primera sílaba:
nie-. Agreguemos todavía una casualidad curiosa: el vocablo latino
silva, que origina en castellano la palabra selva, significa simplemente
bosque.
Como ya he explicado en otra ocasión(1),
la poesía de Teillier es fronteriza y transicional. Bajo su aparente inmovilidad,
oculta un dinamismo profundo, símbolo de una religiosidad natural o espontánea
que, al margen de todo confesionalismo y a mucha distancia de los fundamentalismos
sectarios, se ofrece como un puente colgante para pasar siquiera por segundos
a esa otra orilla de la que nos ha hablado Octavio Paz. Y creo que ése
es el secreto de la fascinación que ejerce sobre tantos lectores: a todos
y cada uno de ellos les ofrece implícitamente la promesa de acercarlos
a una dimensión arquetípicamente poética, donde un lirismo
genuino ennoblece la existencia y nos religa al mismo tiempo con lo celestial,
la comunidad y la naturaleza, todo envuelto por una atmósfera sencillamente
sagrada y sagradamente sencilla.
Eduardo Llanos Melussa
(febrero 2001).
NOTAS
(1) "Jorge
Teillier, poeta fronterizo". Prólogo a Los dominios perdidos,
antología poética de Teillier, selección de Erwin Díaz.
Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1992 [62002], pp. 9-15.