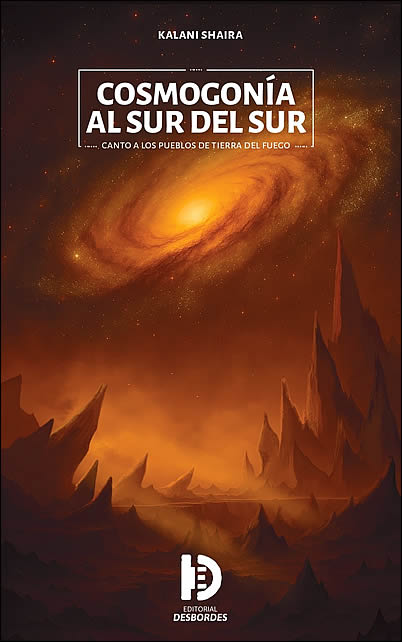Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |
Presentación del libro: Cosmogonía al sur del mundo. Canto a los pueblos
de Tierra del Fuego (Kalani Shaira)
Por Valeria Gallardo Abello
Tweet ... . . . . . . ... .. .. ..
Nombre de la Ponencia:
Cosmogonía al Sur del Sur: ciclo vital y tensiones fundacionales en la poesía de Kalani Shaira.Este libro comienza con un gesto fundamental: la gratitud. Los agradecimientos no son un mero protocolo editorial, sino el reconocimiento de que la palabra poética siempre es colectiva, siempre se debe a otros. Esa disposición inicial abre la puerta a un texto donde lo íntimo se enlaza con lo comunitario, y donde la poesía busca rescatar voces, cosmovisiones y memorias de un territorio extremo y sagrado: Tierra del Fuego.
Kalani Shaira
En términos muy generales, la primera característica que destaca en esta obra es su riqueza léxica. El autor oscila entre registros cultos (“cosmogonía”, “axis mundi”, “alboradas”, “premoniciones”) y voces ancestrales heredadas de la tradición selk’nam (“Kenos”, “Howenh”, “Xalpen”, “Klóketen”).
En el poema Antepasados se lee:
“Encendieron los primeros fuegos
y esculpieron las eternas piedras,
inventandocantos, maniobrandoloselementos”
Este mestizaje lingüístico produce un efecto doble: por un lado, solemniza el discurso y lo acerca al tono de las antiguas narraciones míticas; por otro, mantiene la marca de identidad territorial, recuperando palabras que anclan al lector en la tradición oral de los pueblos fueguinos.Aquí, la acumulación de verbos da fuerza rítmica y sitúa al lector en un escenario de origen, donde el lenguaje mismo parece estar naciendo.
El libro se organiza en torno a grandes tópicos universales, enraizados en el contexto austral:
- La creación y los orígenes (En el comienzo del tiempo).
- La espiritualidad sin templos ni mercaderes, en diálogo con Temáukel, “el de allá arriba” (Espiritualidad).
- El individuo y la comunidad, en tensión con el Hain y los cantos de iniciación (Klóketen).
- La lucha entre fuerzas opuestas, como en El Sur contra el Norte, donde la geografía se convierte en mito.El tópico de la resistencia cultural es central. En Manifiesto, el hablante reclama el poder creador de la palabra contra “elmaterialismodelascosas,/laacumulaciónsinhorizonte/ perdiendo espiritualidad sencilla”
La poesía es resistencia frente a un mundo que olvida su raíz espiritual.
El uso figurativo se despliega con gran intensidad, predominando:
- Metáforas telúricas y volcánicas: “tectónica de pura pasión”, “golpeo, golpeo, golpeo, / ronco tras las conciencias”
- Personificación de la naturaleza: la Tierra, el viento, el mar aparecen con voz propia, casi como personajes míticos.
- Imágenes cósmicas: el firmamento, las estrellas y los eclipses se integran a la vida cotidiana de los pueblos fueguinos, mostrando la unión entre lo humano y lo universal.En el poema Tierra de los Fuegos se dice:
“Qué importan las grandes ciudades
si por contemplar tus amaneceres
estoy en el mundo”
El verso instala una metáfora poderosa: el sentido de la existencia no está en la modernidad urbana, sino en la contemplación humilde de la naturaleza.El mensaje de este libro es claro: recuperar la cosmogonía austral como herencia viva. No es arqueología literaria ni simple evocación romántica, sino un acto de continuidad: el autor se sabe transmisor de un relato coral que viene de los ancestros y que debe llegar a las generaciones futuras.
En Cantos, las mujeres alzan la voz para acompañar a sus hijos en la ceremonia del Hain:
“Y vuelven a cantar con la vista en lo alto
pactando con la Natura un poder
para traer a la tierra la claridad del nuevo día.”
Aquí se cruzan memoria, rito y esperanza. El canto femenino se convierte en símbolo de resistencia, ternura y permanencia.La obra Cosmogonía al Sur del Sur. Canto a los pueblos de Tierra del Fuego, de Kalani Shaira, nos sitúa desde su título en un territorio simbólico y originario.
La palabra “cosmogonía” alude a los relatos de creación del mundo, a la narración de cómo surge la vida y cómo se organiza el universo. El añadido “al sur del sur” enfatiza la radicalidad geográfica de Tierra del Fuego, no solo como un extremo del planeta, sino como un centro espiritual desde el cual repensar la existencia. Estamos, entonces, frente a un libro que no se limita a la estética, sino que propone una visión del cosmos y del ser humano desde la palabra poética.
El texto se abre con un poema programático titulado Manifiesto. Desde su primera línea, la voz lírica asume un rol creador y desafiante. El poeta proclama:
“¡he aquí mi verdad! (…) ¡he aquí mi creación!”.
Estas exclamaciones revelan que la poesía no es concebida como ornamento, sino como un acto de fundación. El “manifiesto” es género de frontera: proclama principios, establece un camino y convoca. Aquí cumple la función de instaurar la poesía como fuerza que rivaliza con los dioses, como una declaración de autonomía de la palabra frente al poder divino. En ese gesto inicial, la escritura adquiere el estatuto de acto sagrado.
El poema Manifiesto se presenta como una declaración de principios poéticos y vitales. La voz lírica afirma que para escribir es necesario sentir profundamente, experimentar la vida con intensidad, rebelarse incluso contra los dioses. En otros versos reitera:
“Cuánto se debe sentir para escribir un poema
que con emoción profunda diga
‘he aquí mi verdad’
se evidencia que la poesía no es un ejercicio formal, sino un acto de entrega existencial. El texto alterna entre la exaltación y la melancolía, construyendo un yo poético que se define en la rebeldía y en la creación consciente de sí mismo.Su insistencia en imágenes cósmicas y corporales:
“golpeo, golpeo, golpeo”o,
“la sangre roja de puro ardor del corazón”,
refuerza el carácter visceral de la escritura. La poesía aparece así como fuego interior, como pulsión vital que desafía lo divino y lo humano.A partir de allí, el poemario se despliega como un ciclo vital. Tras la afirmación inaugural del yo poético, la obra conduce al lector hacia la memoria de los ancestros y la contemplación del territorio.
En Huellas, el hablante se adentra en una tierra marcada por lo desconocido, afirmando: “la velada tierra atiborrada de fantasmagorías confusas, inciertas de mitologías por descubrir”. El poema señala el tránsito por un espacio cargado de mitos y memorias ocultas, donde la palabra poética se convierte en medio de revelación.
En Huellas, el tono cambia hacia una contemplación de la memoria y el paisaje. El yo lírico se presenta
“desnudo, como infante en las praderas de colinas nevadas”,
lo que transmite una sensación de inocencia y pureza frente a la inmensidad del territorio austral. Aquí las huellas simbolizan el rastro humano que atraviesa milenios y estaciones, inscribiéndose en la tierra y en el tiempo. La evocación de “pilares dóricos, ritual y palpitación celeste” sugiere que toda huella humana es también signo cultural, que entrelaza mitología, naturaleza y pertenencia. El poema nos recuerda que cada paso es memoria, y que el paisaje patagónico es un archivo vivo de mitologías aún por descubrir.
En los poemas intermedios, la cosmogonía se expande hacia el enfrentamiento de fuerzas cósmicas y culturales.
El poema Tierra de los Fuegos es una afirmación identitaria y territorial. La voz lírica se distancia de “las ciudades y metrópolis beligerantes” para reencontrarse con la calma de la naturaleza, con “el aroma del pasto húmedo y el murmullo del oleaje”. Tierra del Fuego es narrada como un lugar de origen, testigo de antiguas migraciones y trabajos colectivos: “visteis caminar a la humanidad en antiguos tiempos”. La obra rescata así la memoria de las familias, carpinteros y navegantes que habitaron la isla, vinculando la existencia individual con la continuidad de una comunidad. El cierre, con versos como
“Qué importan los ruidos metálicos de las ciudades
si por contemplar tu oscuridad
y la luz de tus estrellas
estoy en el mundo”,
reafirma que la verdadera existencia se encuentra en la comunión con el territorio y no en la acumulación urbana.En el poema En el Comienzo del Tiempo la voz poética retoma la cosmogonía selk’nam. Se nombra a Temáukel y a Kenos, figuras fundacionales que modelan el mundo y establecen la conducta tribal. La narración alterna entre lo mítico y lo humano, mostrando cómo los dioses se encarnan en arcilla, en cuerpos envejecidos, en genitales que evidencian la vulnerabilidad de la carne. Versos como “estas tierras serán vuestras y las llamarán Kár-hubin-ká” inscriben la pertenencia territorial como un mandato ancestral. El poema no solo recuerda un mito, sino que lo reactualiza como memoria de un pueblo desaparecido, cuya visión de la vida y la muerte resiste aún en el canto y la palabra.
Por otro lado, los versos del poema Antepasados continúan esta línea de memoria. La voz lírica convoca a “losprimerosantepasados”que aprendieron a caminar, a encender fuego, a tallar piedras. En su evocación, los cuerpos —“ojos negros”, “cabellos encanecidos”— se convierten en portadores de memoria. El poema describe cómo los cantos y los hechiceros eran parte del proceso de aprendizaje, marcando la importancia de la oralidad y el ritual en la transmisión cultural. En su cierre, se sugiere que antes de que la muerte fuera nombrada, ya existía la transformación en estrella, como signo de continuidad cósmica. De este modo, los antepasados no son figuras fosilizadas, sino presencias vivas que sostienen la identidad y la historia.
En El alma, el más allá y la muerte se desarrolla una visión distinta a la occidental. El poema recuerda que para los selk’nam la muerte era tránsito y no condena: “volviendo al origen de la vida, al caldo primordial”. No existía una ley externa ni un castigo divino, sino una moral interior que cada quien cultivaba en conciencia. Mientras los muertos aceptaban su destino con serenidad, los vivos respondían con dolor desgarrador, “rasgando sus propios cuerpos, aullando, gimiendo”. El poema convierte la muerte en continuidad cósmica: los espíritus se transforman en estrellas, guías luminosas que resguardan el conocimiento ancestral.
Espiritualidad ofrece como poema una reflexión crítica sobre la diferencia entre la religiosidad ancestral y la religión institucionalizada. “No hizo falta templos, oficios religiosos o ídolos de estatuillas comercializadas”, dice la voz lírica, subrayando que lo sagrado se encontraba en la conciencia y en la palabra oral. Frente a las sotanas y crucifijos del rito dominical, la espiritualidad selk’nam se sustentaba en proverbios, cantos y rogativas comunitarias. El poema eleva la tradición oral como fuerza viva que transmite la sabiduría de los ancestros, recordando que la espiritualidad auténtica no requiere mediaciones mercantiles ni jerárquicas.
En el poema el El Individuo se reflexiona sobre la moral y la responsabilidad personal. La conciencia aparece iluminada por Temáukel, pero sin imposición externa: “el libre albedrío es de orden primordial”. El poema destaca la laboriosidad de los selk’nam, quienes trabajaban para que a ninguna familia le faltara alimento. Sin embargo, también señala las tensiones de género. Aun así, el poema matiza, subrayando que la comunidad no imponía sanciones absolutas: la ética se fundaba en el honor, la palabra y el respeto. El cierre, al afirmar que ya no habrá una comunidad como esa en el “sur del sur”, introduce la dimensión crítica de la desaparición cultural.
El título El Sur contra el Norte es explícito en su antagonismo. Allí, el sur aparece como tierra húmeda y fecunda, mientras el norte organiza la contienda con “explosiones galácticas y estelares tormentas”. La geografía se transforma en símbolo: el sur representa resistencia y espiritualidad, el norte encarna dominio y materialismo. Este contraste no se resuelve de manera simple, sino que marca la tensión permanente que estructura la experiencia humana.
El Sur contra el Norte adquiere un tono épico y mítico. El Sur aparece como tierra fértil y resistente, nacida “del olor de la lluvia lenta”, mientras que el Norte se describe como contienda, apropiación y poder acaparador. La oposición no es solo geográfica, sino cultural e histórica: representa la tensión entre periferia y centro, entre resistencia y dominación. La figura de Waukelnáma, hija del Norte, introduce un eje amoroso que simboliza tanto intercambio como conflicto, ya que el Sur debe rescatar lo que le pertenece. Versos como “plantar desobediencia a los septentrionales acaparadores del universo” expresan con claridad la dimensión política y cultural de esta poesía.
Del mismo modo, Luna y Sol recrea un mito de amor, violencia y persecución. La mujer Luna es herida, obligada a escapar, mientras el Sol la persigue eternamente. El texto lo expresa con fuerza: “el rostro de la mujer Luna logrando escaparse a los cielos nocturnos, saliendo tras ella persiguiéndola por toda la eternidad”. La poesía convierte la tragedia cósmica en relato explicativo de un orden quebrado, donde el dolor ancestral se inscribe en el movimiento de los astros.
En Luna y Sol se recupera un mito de género. Se narra la época del matriarcado, cuando las mujeres dictaban la ley y dirigían los ritos, y su violenta caída bajo el dominio masculino. El Sol persigue a la Luna eternamente, símbolo de la supremacía patriarcal. Sin embargo, la resistencia femenina persiste en el eclipse: cuando la Luna se tiñe de rojo, el cielo recuerda la sangre y la venganza de las ancestras. El poema convierte un fenómeno astronómico en signo de memoria y denuncia, mostrando cómo la cosmogonía selk’nam daba sentido al cosmos a partir de las tensiones sociales y de género.
El recorrido alcanza un momento crucial en el poema Klóketen, que remite a la ceremonia de iniciación selk’nam. Aquí se describe el paso de los jóvenes a la adultez, el tránsito de la inocencia a la responsabilidad comunitaria. El relato del Hain muestra cómo los espíritus que atemorizan a los iniciados terminan siendo desenmascarados: “el espíritu del So’orte puso tregua (…) y se entregó a ser descubierto, siendo desenmascarado religiosamente”. La revelación enseña que el mito no radica en la literalidad de la creencia, sino en su capacidad de transmitir valores y ordenar la vida social. La poesía, al recuperar este rito, reactualiza una tradición que la modernidad ha intentado silenciar.
En Klóketen se desarrolla con detalle el rito de iniciación. Los jóvenes enfrentan a los espíritus, soportan el miedo y reciben luego la enseñanza de los mayores. La voz lírica transmite las palabras sentenciosas que guían su vida adulta: “Domina los instintos, controla las debilidades y tus vicios. Ama tu familia, defiende tu honor”.
El poema combina tensión ritual, dureza física y ternura comunitaria, como en los versos: “Ahora que ya son hombres —les dijo, con el cariño profundo de un padre— deberán saber por sí mismos las obligaciones”. Así, la poesía preserva la función pedagógica de la ceremonia, mostrando cómo el tránsito a la adultez era también un tránsito ético.
Hacia el final, el ciclo vital se completa con Muerte y resurrección, donde se narra el descenso al inframundo, la violencia de Xalpen y el retorno de los hombres a la vida gracias a Olim. El pasaje en que “les devolvió uno a uno el enfriado aliento” muestra la circularidad de la existencia: la muerte no es un final absoluto, sino una etapa de tránsito hacia un nuevo comienzo. La muerte no es condena ni desaparición, sino retorno al origen y transformación en otra forma de existencia. El poema opone oscuridad y claridad, noche y día, para mostrar que todo fin implica un nuevo comienzo. En su tono casi litúrgico, los versos recuerdan que los muertos no se pierden, sino que renacen en la naturaleza y en el cosmos. La resurrección se presenta como ley natural, como resistencia cultural frente al exterminio, y como esperanza de continuidad para la comunidad.
Finalmente, en Cantos, la voz se vuelve coral, la voz femenina aparece como protagonista del rito. Las mujeres entonan melodías para sostener a los jóvenes en el rito de paso, devolviendo la palabra a la colectividad “las mujeres renuevan sus melodías para que sus hijos no desfallezcan, caigan vencidos, por el ritual de iniciación”. El canto no es simple acompañamiento, sino fuerza espiritual que protege y resguarda, que conecta el rito humano con los ciclos cósmicos. El sol, la aurora y la oscuridad se entrelazan con la voz femenina, mostrando que la oralidad es tanto memoria como resistencia. En este poema, la poesía se convierte en homenaje a la resiliencia de las mujeres, guardianas de la continuidad cultural y espiritual.
Entonces el ciclo vital concluye, lo que comenzó como un manifiesto individual concluye como canto comunitario. El círculo se cierra: la voz poética ya no pertenece a un solo sujeto, sino a la comunidad entera.
Podemos afirmar que la obra de Kalani Shaira está atravesada por antagonismos que fundan su arquitectura simbólica: sur y norte, sol y luna, muerte y resurrección. Estos pares no son opuestos irreconciliables, sino fuerzas complementarias que sostienen el equilibrio del mundo. El poemario enseña que la vida se organiza en tensión y que la poesía tiene el poder de ritualizar esa contradicción, transformándola en conocimiento y en memoria.
En conclusión, Cosmogonía al Sur del Sur se ofrece al lector como mucho más que un conjunto de poemas. Es un itinerario espiritual y cultural, un canto que articula la memoria ancestral con una crítica a la modernidad devastadora, y al mismo tiempo una invitación a participar de un rito poético. Presentar esta obra significa reconocer su valor estético y ético, pero también su potencia como mediación entre pasado y presente.
Leer este libro es sumergirse en una cosmovisión que nos devuelve a la raíz de lo humano. Es aceptar la invitación a cantar, a crear y a fundar mundos desde la palabra. Y es, sobre todo, valorar el trabajo de un poeta que nos recuerda que, en el sur más extremo, donde el silencio y el viento se encuentran, la poesía sigue siendo un modo de resistencia, de memoria y de esperanza.
Con este libro, Kalani Shaira nos recuerda que la poesía no es un lujo, sino una forma de cuidar la memoria y de sembrar futuro. Su léxico rico, sus imágenes telúricas y sus cantos cósmicos nos invitan a reconocernos como parte de un relato mayor: el de un territorio que sigue vivo en sus mitos, en su gente y en sus palabras.
Podemos cerrar con la voz del propio autor en Manifiesto:
“Hoy venimos a cantar
guardando al futuro
la cosmogonía austral”
Ese canto, lanzado desde el fin del mundo, no es sólo de los pueblos originarios, ni sólo del poeta: es un canto que nos pertenece a todos quienes habitamos este tiempo y este suelo.
Muchas gracias.
___________________________________
Kalani Shaira (Silvio Reyes Rolla), poeta, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1989. De profesión sociólogo, egresado de la UAHC. Vive en la región de Magallanes desde 2016, fundando el Instituto Patagónico de Estudios Culturales, a través del cual ha desarrollado diversos proyectos artísticos y culturales, como documentales sonoros, divulgación de relatos míticos magallánicos, obras escénicas, realizaciones audiovisuales y poesía musicalizada, destacándose entre ellos la película “Corazón de Escarcha” y sus discos poéticos “Al Sur del Sur” musicalizado por Rafael Cheuquelaf, “Cantos de Rebeldía” musicalizado por Vladimir Dubó, y “Guerrilla Cultural” utilizando composiciones musicales varias. Es autor del poemario “Con(tras)humante”, publicado por Editorial Desbordes en 2021. Hoy en día reside en la ciudad de Porvenir, en la isla de Tierra del Fuego.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Presentación del libro: Cosmogonía al sur del mundo. Canto a los pueblos de Tierra del Fuego, de Kalani Shaira.
Por Valeria Gallardo Abello.