Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Matías
Ayala | Felipe Cussen | Autores |
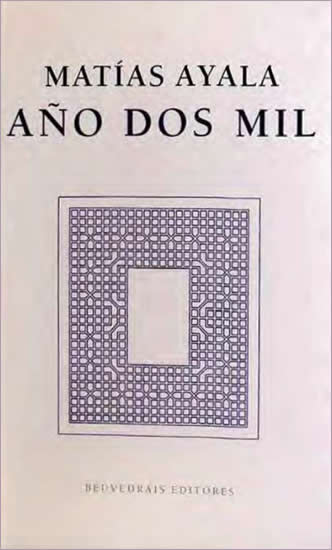
Año
dos mil de Matías Ayala
Presentación
de Felipe Cussen
1. Cuando
tuve la oportunidad de leer Año dos mil de Matías Ayala,
cometí el error de comentárselo sin que él me lo hubiera
pedido, y decirle que me había gustado. Ahora resulta que estoy presentando
su libro.
2. Cuando me pidió que presentara su libro, le pregunté
si no le molestaría que lo hiciera mediante enumeraciones, como les gusta
tanto a los críticos jóvenes. No le pregunté, sin embargo,
si le molestaría
que finalizara mi presentación como también lo hacen los críticos
jóvenes, diciendo: “ESO”.
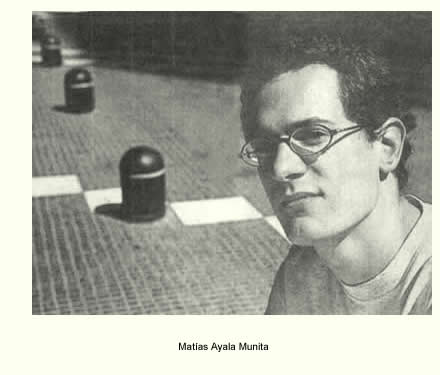 3. Para emprender la tarea decido huir
en muchas direcciones a la vez, pero me quedo sólo con partidas falsas.
3. Para emprender la tarea decido huir
en muchas direcciones a la vez, pero me quedo sólo con partidas falsas.
4.
Creo incluso que mi presencia es prescindible, porque este libro se presenta solo:
“AÑO DOS MIL es el segundo libro de poesía de Matías Ayala
(1973). En estas páginas, la experiencia poética nace del cruce
-físico, azaroso o conjetural- entre la vida privada y la pública.
El vehículo para lograr este encuentro puede ser la literatura, la política
y los medios; la memoria, la historia y la ciudad de Santiago; la distancia crítica,
el descentramiento y la especulación.”
5. Vuelvo hacia la portada.
¿Qué es? ¿Un mapa? ¿Un laberinto? ¿El marco
de un espejo, donde el marco adornado ocupa más espacio que el rostro reflejado?
¿O un marco de fotos al que le quitaron la foto porque no reconocía
su imagen cuando niño?
6. Volviendo a hojear Año dos mil,
al menos puedo dar una rápida descripción del contenido: aquí
hay poemas narrativos, poemas inspirados en personajes, recuentos biográficos,
traducciones, reescrituras, variaciones, epígrafes y copiosas notas al
final del libro. Se recurre a formas tradicionales: elegías, églogas,
écfrasis, estribillos y epitafios, todas con E.
7. También
hay farándula intertextual: este libro es un cocktail de celebridades.
Hay personajes ficticios, como Orfeo y Eurídice, filósofos y escritores,
como Platón, Santo Tomás, Montaigne, Sor Juana, Calderón,
Pound, Brecht, Vallejo, Pacheco, Hahn y Lihn, y también muchos personajes
históricos: Colón, Robespierre, Napoleón, O'Higgins, Andrés
Bello, Pinochet, Pinochet y Pinochet. También hay invitados más
populares, como Los Prisioneros y Armando Manzanero, que salen de los otros medios
de lectura a los que recurre Matías Ayala: los periódicos, las páginas
web y la televisión.
Al escribir me pregunto: ¿cuántos
escritores famosos estarán presentes en este lanzamiento?
8. Citas
citables. Subrayo esos momentos en que la voz desnuda las inseguridades de la
expresión: "Tampoco yo me atreví a mencionarlo", "Dieron
a entender justo lo contrario", "Me refiero a eso, a exactamente eso
/ que no puede decir, ¿entiende?", "para qué / entrar
en detalles innecesarios".
9. ¿Cuál es el sonido de estos
versos? Todos están muy pulidos, no hay disonancias; las repeticiones y
variaciones estimulan la movilidad mientras que las aliteraciones y paronomasias
aportan fluidez. Son poemas bien terminados: no se podría mover una palabra
sin que se cayeran las otras.
10. Si tuviera que presentar este libro, elegiría
el último poema:
“Habitación
para turistas”
Como en un cuadro de Edward Hopper
a través
de la ventana se divisa una pieza
y en esa pieza, apenas decorada,
se ve
al autor pensando en los muertos.
Sentado frente a un escritorio,
sostiene
su cabeza en la mano izquierda
y las imágenes del televisor recién
apagado
aún vibran en su mente.
Y escucha los golpes del segundero
a las 2 AM.
En un mundo de cosas frías -por unos instantes-
cree
ser un óleo sobre tela en un país extranjero.
Entonces, escribe
un texto demasiado pequeño
para ser leído desde acá.
Se
olvida más tarde, tarde se duerme
cuando nos encontramos ya en otra
sala.
11. Pienso en los lectores
como unos turistas que pasan de una página a otra sin alcanzar a leer la
letra chica del contrato. Pero ahora me he visto obligado (con gusto) a volver.
12. Siguiendo con el turismo, también pienso en la recurrente obsesión
por la ciudad, que en estos poemas se recorre muchas veces de manera extrañada,
o bien se imagina idílica o apocalíptica: es el campo abierto para
las proyecciones.
13. Veamos qué dice el autor. En una entrevista
otorgada a mi diario favorito, Matías hablaba de la distancia para tratar
el contenido biográfico:
“Quise probar la posibilidad de un sujeto
en esos cruces temporales y sociales, y para lograrlo tuvo que haber un cierto
distanciamiento biográfico y una mirada más bien alusiva, fría.”
A
mí me llamó la atención, por más enmascarado que estuviera,
cuán expuesto se encontraba el sujeto de este libro.
Quizás
allí haya un problema de perspectivas, porque Ayala me asegura que es “post-sujeto”.
Yo me considero, en cambio, sujeto, aún pasmado en mi inmemorial condición
de sujeto. Por eso me interesa la emotividad que traspasa las comillas de la palabra
sujeto.
14. Para informarme más, leo su primer libro, Escafandra,
editado en 1998. Allí se observa un tono más lúdico, pero
teñido por la conciencia de la vanidad del gesto de publicar un libro.
Al igual que en éste, los paisajes son urbanos, y recurre a la ironía
en el juego de ocultar su identidad:
Mi
mundo secreto
sigue intocable
a pesar de mi nombre
multiplicado
en las tapas
y la aparente sinceridad
que suelo usar
en ciertos
momentos.
Ya antes del año
dos mil era un “post-sujeto”.
15. Para no enredarme más, prefiero
incluir algunos documentos testimoniales. Esto fue lo que le comenté la
primera vez por mail:
"está interesante lo de mezclar traducciones,
reescrituras, ejercicios de estilo, citas y las notas con poemas más "biográficos",
todo al mismo nivel, así como la combinación de referencias cultas
con otras más pop. También es evidente que la escritura está
muy cuidada, y aunque no tengo una oreja muy privilegiada para esto, se nota que
hay una preocupación rítmica. Aunque igual no me siento tan cercano
a este tipo de escritura, en el sentido que ando con otras inquietudes en la cabeza,
me gustaron particularmente algunos poemas (como "Fotografías",
"La elección", "Cuento de invierno" o "Habitación
para turistas") que, además de estar impecablemente resueltos, transmiten
la idea de fugacidad con muchísima intensidad."
Matías
me comentó de vuelta sobre la estrategia de incluir las traducciones y
reescrituras, y me habla de la dificultad en estructurar el orden del libro. Le
respondí:
"me parece una buena estrategia esa combinación
que haces de lo original y lo más ajeno, pienso también en otros
poetas, como Alberto Girri, que incluyen sus traducciones en sus antologías
de poesía, igual es una opción que puede ser polémica. Creo
que el libro se sostiene bastante bien en el tono, nunca se desvía demasiado
(tampoco con las traducciones), quizás el orden podría haber sido
distinto, pero me imagino que te preocupaste de que cuando habían varios
poemas de un tipo, apareciera otro para quebrarlo, etc."
16. En muchos
momentos de este libro se insiste en la vanidad de retórica, llegando a
la comparación con un predicador televisivo mediante la metáfora
de Huidobro: "ambos somos deportistas del lenguaje".
Me parece
interesante el modo en que, a pesar de criticarlas, asume las herramientas de
la retórica no para decir más, sino menos, quizás para ocultarse,
quizás para apurar nuestro paso a la próxima página, o quizás
para acentuar la sensación de fugacidad de las mismas palabras.
Me
pregunto cuál será el verdadero propósito de estos usos retóricos.
A
mí también me interesa la retórica, especialmente las preguntas
retóricas.
17. Final retórico:
Ha llegado el momento
de volver sobre un par de versos de Escafandra, que dicen: “Como tú aprendo
/ a callar esta tarde”.
Decido hacerle caso.
ESO.

AÑO DOS MIL
Cuando niños mis hermanos y primos
jugábamos a este juego: si alguien
era hallado enseñando el trasero
o en una posición demasiado obvia
(recogiendo algo del suelo, por ejemplo)
se lo pateaba en el culo bien fuerte,
o no tanto también, como mostrando
clemencia, y acto seguido se decía:
"patada no vale hasta el año dos mil",
endosando la venganza a un futuro
lejano, eximiéndose, así, de alguna
represalia. En esos veranos todos
nos pegábamos mucho. Por esa época
además, me acuerdo haber pensado:
"la cantidad de golpes que nos vamos
a dar el año nuevo del 2000 ",
pero después fuimos perdiendo esta
costumbre salvaje y mientras crecíamos
y la fecha fatídica se acercaba
supe que nadie se iba a acordar.
Tampoco yo me atreví a mencionarlo.