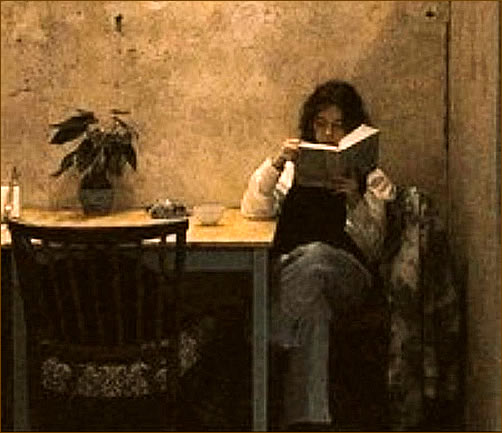Proyecto Patrimonio - 2025 | index | María Inés Zaldivar | Autores |
Cómo abordar un texto literario:
REFLEXIÓN PERSONAL A PARTIR DE “EL PROCESO DE LECTURA:
UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO” DE WOLFGANG ISER
Por María Inés Zaldivar
Pontificia Universidad Católica de Chile
Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA, N°38, diciembre 2022
Tweet .. . . . . . . .. .. .. .. ..
Tomando en cuenta los tres vértices del triángulo conformado por texto, autor y lector, los que considero vértices centrales para abordar analíticamente cualquier texto literario, no cabe duda que el énfasis de la Teoría de la Recepción está en el ángulo que corresponde al receptor, tal como su nombre lo indica. Y si continuamos hablando en términos geométricos, podría decirse también que la recta que une los vértices texto-lector es el camino más corto entre ambos puntos y el más transitado por esta teoría. Específicamente, dicha aproximación consiste en estudiar el proceso de lectura sin limitarlo solo al autor y a la obra, sino suponiendo una participación activa del lector o la lectora. Wolfgang Iser es uno de los estudiosos del tema y reflexionaré a continuación acerca de uno de sus textos.
Para Iser toda obra literaria es una virtualidad latente que surge de la interacción entre el texto y la imaginación de quien lo lee, que da pie a un conjunto de posibilidades de sentido las que, sin la presencia de una recepción activa, no llega a concretarse; sin este acto de lectura el texto como tal resultaría deficiente. Según sus planteamientos la obra literaria se explicita, se hace acto y sentido en la convergencia entre dos de los vértices de este triángulo pues es en la relación entre obra y receptor donde se produce la concretización (Konkretisation) de esta virtualidad. A su vez este proceso es dinámico ya que, a partir de la virtualidad que encierra desencadena un fluir de variadas relaciones en su interior: semejanzas, diferencias, oposiciones, paralelismos; y, al mismo tiempo de desencadenar este fluir de asociaciones textuales, produce en el receptor un fluir de ideas, sentimientos, emociones, preguntas, dudas, afinidades o rechazos del lector respecto del texto.
Por otra parte, esta concretización además de dinámica es dialéctica ya que no solo el texto es cuestionado por el lector, sino que también el texto cuestiona al receptor. Según su propuesta, todo texto tiene gaps, vacíos o blancos por llenar –Gerald Prince habla de interludios–, y estos espacios (imaginarios, por supuesto) son los que el receptor completa a través del acto de la lectura, y para hacerlo recurre a su yo. Motivado por estos vacíos de carácter meramente virtual recurre a sus sentimientos, a sus ideas, a sus emociones, a su historia. Se (re)visa, se lee y (re)lee para darle al texto y darse a sí mismo alguna respuesta que devele la parte no formulada del texto. Es por ello que toda obra demanda de la co-laboración del receptor para su concretización.
Se desprenden consecuencias fundamentales de esta interacción: por una parte, se estimula la imaginación del receptor y esta lo lleva a colaborar como co-autor para llenar estos espacios de lo “no escrito”, lo que en otras palabras se podría enunciar como que el receptor (re)escribe el texto. Por otra parte, esta participación activa en la producción de la obra es la que le daría al lector y la lectora la posibilidad del goce, del placer de la lectura. A su vez, la experiencia de la lectura produce una modificación tanto en el texto como en el lector. El receptor, no solo produce un significado del texto a través de su lectura, sino que también se descubre a sí mismo. Se conoce más, se (des)cubre, se (de)vela como persona que piensa, que siente, que se emociona, que acepta, que disfruta o que rechaza. Y es a través de ese proceso dinámico y dialéctico que, por qué no decirlo, también un buen crítico literario, puede llegar a “formular lo no formulado”, tanto para el texto como para sí mismo.
Lo dicho anteriormente nos lleva a otro aspecto importante: la concepción de múltiples posibilidades de lectura para una obra literaria. Según la propuesta de Iser toda obra es un texto polisémico que tiene una gran variedad de sentidos posibles, tantos sentidos como lecturas puedan hacerse de dicho texto. Lecturas diversas de una misma obra, no solo entre una y otra persona, sino que se extiende a las diversas lecturas que de ese mismo texto pueda realizar un mismo individuo. Cada lectura se convierte en un acto diferente, lleno de posibilidades de sentido que dependerá de la circunstancia en que el sujeto lector realice el proceso de concretización de la virtualidad latente que encierra ese texto literario. Al mismo tiempo plantea que en este juego dialéctico texto-lector estamos ante una experiencia de lectura situada que es temporal, en la que el receptor progresivamente se va descubriendo a sí mismo. Es a través del tiempo que se va produciendo el significado de los textos literarios, y este significado no entraña meramente el descubrimiento de lo no formulado en un momento fijo, preciso, sino también entraña la posibilidad de que podamos formularnos a nosotros mismos y descubrir hoy en el texto lo que en el pasado había parecido eludir nuestra conciencia.
Finalmente, el autor basa esta relación entre texto y receptor en tres aspectos fundamentales: “el proceso de anticipación y retrospección, el consecuente despliegue del texto como acontecimiento vivo, y la impresión resultante de realidad” (48). Será entonces esta experiencia de lectura interactiva que busca la coherencia, la que incitará al lector a pasearse por el pasado por el presente y por el futuro de la obra literaria, como también por su propio pasado su presente y su futuro, ingresando así al mundo de la ficción como fruto de esta relación dialéctica entre su experiencia personal y la del texto.
¿Y qué piensa esta lectora acerca del texto leído de Wolfgang Iser? ¿Qué proceso dinámico y dialéctico ha desencadenado en mí esta lectura? En primer lugar, me lleva a comparar las diversas posibilidades de concepciones teóricas que existen acerca de lo que es un texto literario. Señalo aquí tres referencias que me parecen importantes. Por una parte, tenemos la visión de la Nueva Crítica centrada en uno de los vértices del triángulo mencionado al inicio de estas palabras. En esta visión la obra se concibe como un cuerpo orgánico, autosuficiente, no contaminado ni por el autor, ni por el lector, ni por el contexto. Obra literaria concebida como un tesoro guardado, como una estructura construida por un lenguaje con tensiones (tensive language), paradojal, que tiene dentro de sí misma todo el sistema de referencias necesarias para descubrir el significado, él único posible, como planteaba Cleanth Brook por el año 1947. Significado descubierto por no sé qué vidente, sabio o profeta. Por otra parte, otro punto de referencia que surge también en mi percepción del texto literario es el de los Estudios Culturales que, en el otro extremo, para buscar el significado de una obra literaria, privilegia el vértice contexto en el que se sitúa un texto determinado. Es así como dentro de las temáticas que trabajan los estudios culturales importan especialmente las categorías sociales, políticas, económicas, religiosas, en definitiva, todo lo relacionado con la cultura. En oposición total a la Nueva Crítica, los Estudios Culturales abren el texto, lo contaminan radicalmente con el mundo exterior y lo convierten en un objeto cultural. Y, por último, recojo la Teoría de la Recepción que a través de una postura más democrática hace participar activamente tanto al texto como al lector en la tarea de la apreciación estética de un texto literario.
En líneas generales, por mi parte pienso que el significado de un texto surge de un proceso dialógico, no solo entre dos vértices sino en los tres vértices del triángulo conformado por autor, obra y receptor, y todos ellos a su vez ubicados dentro de un contexto específico. Y para desarrollar este ejercicio de análisis crítico me interesa poner como ejemplo lo que sucede con la poesía, porque desde mi individualidad como lectora es lo que me resulta más interesante y placentero.
Todo texto poético es una creación construida por el autor o la autora que, en sí misma, como creación, es un todo, un objeto de arte como diría la Nueva Crítica, pero, al mismo tiempo, paradojalmente percibo la obra literaria y específicamente todo poema como un artefacto cultural y por lo mismo situado. Es un objeto de arte y un artefacto cultural que lleva inscrito tanto a su creador –una persona dotada de conciencia como también de un área compleja que incluye el inconsciente de esa subjetividad–, como al contexto en el que fue creado lo que, dicho de otro modo, lleva inscrito una ideología en términos de Althusser, o un tipo de discurso como diría Foucault. Pero sucede que una vez creado ese poema este ya no será patrimonio ni de su creador ni del contexto específico que lo vio nacer. Quizás el símil con la relación padre o madre e hijo/a, pueda servir. Por una parte, el poema es un hijo/a de la o el poeta que lleva su sello, su marca, sus rasgos, pero una vez que nace, que es dado a luz, ya no le pertenece. Pasa a convertirse en un ser que, aunque vinculado para siempre con su progenitor (a), se pasea por el mundo como otro.
Por otro lado, el paisaje (contexto, ideología, discurso, o como quiera llamarse), que ve ese hijo ya crecido, autónomo, ya no es el mismo, y las personas con las que se relaciona tampoco son las mismas. Ahora bien, según la teoría de la recepción, y en este caso específico, según Wolfgang Iser, este poema significaría, tendría sentido y sería dado a luz nuevamente cada vez que un lector o lectora se aproximara a él y a través de su lectura lo hiciese revivir. Cada vez que el receptor a través del acto de la lectura originase la concretización de la virtualidad latente del texto. O bien, como dice Hans Robert Jauss, la significación de ese poema estaría determinada por el hori- zonte de expectativas sincrónico en que se sitúa el lector o la lectora y el horizonte de expectativas diacrónico en que se sitúa ese poema. Incorporo la percepción de Jauss ya que me parece que aporta un importante elemento dentro del análisis, el contexto histórico pues, como decía anteriormente, creo que todo buen poema es también un artefacto cultural inscrito, es decir, un objeto de arte que lleva dentro de sí el contexto que lo vio nacer y el contexto del presente en que es apreciado.
Entiendo un artefacto cultural inscrito en la línea de lo que plantea Edward Said en The World, the Text, and the Critic. Este aborda el problema de la interrelación entre la producción y la recepción centrando su análisis en el texto y su vinculación con el mundo (léase contexto) y con la recepción (léase la crítica) de dicho texto. Said critica la concepción del texto como un “algo” que está en el aire, suspendido hasta que un lector lo actualice y lo haga presente a través de una lectura crítica. Said critica la concepción de una pura virtualidad latente fuera del mundo que existe solo con la presencia de un receptor. Según su propuesta, –propuesta que me parece tremenda- mente fértil y esclarecedora–, los textos tienen vida, significado y presencia (poder diría Foucault), no solo mediante el proceso de lectura de un lector determinado. Los textos están en el mundo e influyen en él de variadas maneras. Pensemos, por ejemplo, en la influencia del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento en su momento, o para irnos a extremos, examinemos la influencia en el mundo de la Biblia o del Corán. Tanto es así, que a veces un texto es dejado fuera de circulación por peligroso o da- ñino para el orden establecido. Traigamos a la memoria la existencia de un índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica durante varios siglos o, más recientemente, bajo algunas dictaduras militares en América del Sur –en Chile, precisamente en 1973– el fusilamiento o encarcelamiento de algunos jóvenes por portar libros con títulos sospechosos como La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, o el libro de arte titulado Cubismo. Está claro que este último libro no fue leído por el militar que cometió dicho atropello. De haberlo hecho, probablemente se habría dado cuenta que se trataba de un libro de pintura vanguardista y no una apología a la revolución cubana -esto lo digo porque puedo dar fe de ello. Si los textos estuviesen muertos, sin vida ¿a qué tanta preocupación por la pervivencia de ciertos libros? Demasiadas experiencias existen en todo el mundo del intento por eliminar su contenido a través de quemas masivas que pretenden extirpar su influencia en el tejido social.
De lo anterior se deriva, dice Said, que el acto de lectura no es el acto privado, ya que el lector (en este caso el crítico), también vive estas implicaciones y estas se reflejan en su capacidad de difusión como receptor. Por otra parte, los textos son objetos en el mundo, artefactos en circulación que tienen un lugar ya sea en el estante de la biblioteca, en la tienda del librero, en la mesa de noche, como también en la oficina del censurador, escondido, quemado. Dicho brevemente en otras palabras: todo texto solicita, por sí mismo, por su sola presencia –física, incluso–, una atención del mundo.
Me parece que el aporte de Said amplía radicalmente la concepción de lo que es un texto y por ende la idea de textualidad. Siguiendo la línea de Foucault lo trans- forma, de un artefacto u objeto inerte, inofensivo y pasivo que espera a un lector que lo resucite, en un cuerpo vivo, actuante, que es fuente de poder. El texto puede ser la construcción del discurso cultural que nos domina, puede ser la máscara que encubre las relaciones de poder entre dominador y dominado, puede ser la afirmación de un yo, o de una institucionalidad, puede ser todas estas cosas, pero no puede ser un ente neutro, inocente.
Me parece que las ideas de texto y textualidad de Said, aunque aparezcan como contradictorias, no anulan las percepciones de la relación obra-lector planteadas por Iser dentro de la Teoría de la Recepción sino, por el contrario, las enriquecen. Pienso que Iser al incorporar tan vivamente al lector o la lectora, al asumirlo/a como una totalidad que piensa, siente, acepta o rechaza, está dejando la puerta abierta para introducirnos más profundamente en él o ella y descubrir que hay todo un mundo inexplorado en su persona; tal como en el texto, hay también una importante subjetividad en juego: la del autor. Esta relación entre subjetividades, la del autor inscrito en el texto y la del receptor, deja un amplio y enriquecedor espacio para el estudio psicoanalítico de la obra literaria que me parece una importante vía de acceso textual, pero que por ahora solo enuncio.
Al terminar esta reflexión quisiera decir que la mayor virtud que encuentro en los planteamientos de Iser es la apertura y flexibilidad en su apreciación del fenómeno estético. Al plantear un texto polisemántico, al validar una lectura teñida, no aséptica, al respetar la individualidad del lector o la lectora e incorporar su mundo personal, está ensanchando caminos, está facilitando el acceso al texto literario y promoviendo su goce. Es así también como estos blancos o gaps pueden ser llenados no solo con la experiencia del lector o la lectora en términos personales afectivos, sino también con las diferentes posturas críticas que asuma ese lector en su totalidad de persona. Esos blancos se pueden llenar con aportes de otras posturas críticas tales como los estudios culturales, como veíamos recién, la semiótica, el psicoanálisis, las teorías de género, la ecocrítica u otros. En este sentido, no me parece que la postura de Iser sea excluyente, sino más bien aglutinadora porque, en definitiva, más que solo entregar un conjunto de principios teóricos acerca de cómo enfrentar un texto literario, pienso que lo que él propone es una actitud para leer, para mirar y para gozar el arte donde todos somos protagonistas.
__________________________________________
BIBLIOGRAFÍA—Brooks, Cleanth. “The Language of Paradox”. En: The Well Wrought Urn, Studies in the Structure of Poetry. Orlando, Austin, San Diego, New York, London: A Harvest Book Hacourt, Inc.
—Foulcault, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI Editores, 1980.
—Iser, Wolfgang. “El proceso de lectura: un enfoque fenomenológico”. En: Para leer al lector. Manuel Alcides Jofré y Mónica Blanco (eds.). Traducción de Juan Vargas Duarte. Santiago: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1988: 29-51.
—Jauss, Hans Robert. “Experiencia estética y hermenéutica literaria”. En busca del texto. Teoría de la recepción literaria. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1987: 73-87.
—Prince, Gerald. “Notes on the Text as Reader”. En: The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. Edited by Susan Rubin Suleiman & Inge Crosman. Princeton University Press, 2014: 225-240.
—Said, Edward. The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo María Inés Zaldivar | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Cómo abordar un texto literario:
REFLEXIÓN PERSONAL A PARTIR DE “EL PROCESO DE LECTURA:
UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO” DE WOLFGANG ISER
Por María Inés Zaldivar
Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA, N°38, diciembre 2022