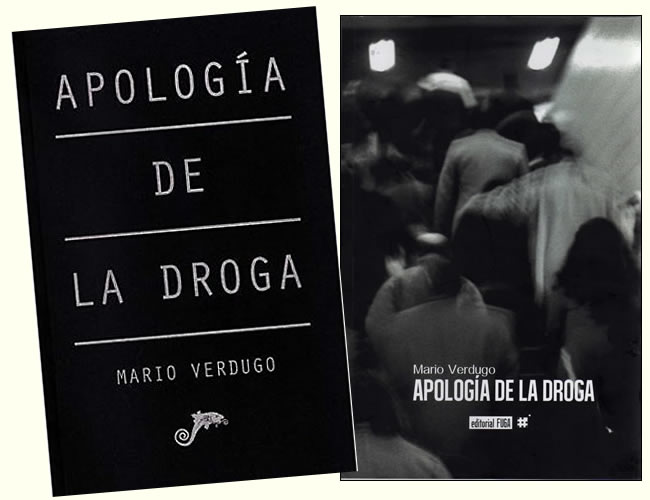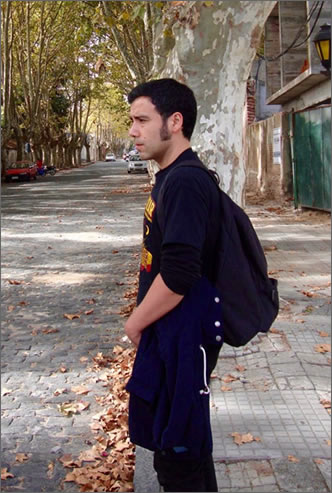Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Mario Verdugo | Autores |
Precisiones al concepto de literatura emergente a partir
de "Apología de la droga" de Mario Verdugo
Por Claudio Guillermo Godoy Arenas[1] / Iván Pérez Daniel[2]
Publicado en Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades,
marzo de 2024, vol. 13, n° 30
Tweet ... . . . . . .. .. .. .. ..
Resumen
A partir del análisis del poemario Apología de la droga de Mario Verdugo, se intenta en el presente artículo señalar un modo de constitución de lo que denominaremos literatura emergente, entendida como discurso estético crítico que apertura tensiones discursivas entre estratos periféricos y centrales de un sistema literario, en nuestro caso, el sistema poético chileno. Para ello revisamos los usos mayoritarios dados en los estudios literarios a la categoría “emergente”, con miras a precisar sus límites y contornos en pos de una redefinición que, planteamos, permite ampliar las posibilidades analíticas del concepto. Nuestro fundamento se encuentra en los postulados sistémicos de Williams y Even-Zohar, principalmente.
Palabras clave Literatura emergente; sistema literario; canon; Mario Verdugo.
El poeta y académico Mario Verdugo (Talca, 1975) ha publicado los siguientes libros de poemas: La novela terrígena (Pequeño dios Editores, 2011), Apología de la droga (Fuga, 2012; Libros del pez espiral, 2014, segunda edición), Canciones gringas (Inubicalistas, 2013, Luma Foundation, Suiza, segunda edición, 2016), Miss poesías (Alquimia Ediciones, 2014), la antología Música esdrújula. Grandes éxitos de Pedro Antonio González (Alquimia Ediciones, 2015), Las parejas hétero del siglo veinte (La Liga de la Justicia, 2017), robert smithson y robert smith (Ediciones Overol, 2017), la plaquette Absolutamente moderno (Stomias Boa, Guadalajara, 2017); y los libros de ensayo Arresten al santiaguino! Biblioteca de autores regionales (Overol, 2018), y Curepto es mi concepto. Ensayos sobre literatura y territorio (Overol, 2022).
Mario Verdugo
Nos interesa destacar, primero, la cantidad de títulos publicados en un corto periodo de tiempo en diversas editoriales independientes. Segundo, un posicionamiento crítico, rápido y particular del autor y su obra en el escenario más bien tradicional y conservador del sistema literario chileno, lo que se evidencia en las publicaciones y reediciones señaladas, y en una pequeña, pero creciente valoración crítica de sus textos –de la que casi no participa la Academia–, que abunda en comentarios elogiosos y lecturas que destacan la frescura, irreverencia, dominio del lenguaje y conocimiento profundo de la tradición poética nacional que asoma en ellos. En tercer lugar, la constatación de que tras la originalidad e irreverencia de cada uno de los libros señalados existe una propuesta estética definida, crítica y coherente, que permite situar el ejercicio escritural de Verdugo como manifestación de lo que denominamos literatura emergente, situación de la que damos cuenta en el presente estudio a partir del análisis de uno de sus libros. Por último, consignamos el hecho de que, a pesar de compartir rango etario con los poetas pertenecientes a la generación de los años 90 del siglo pasado, Los Náufragos, y fechas de publicación de sus obras con los poetas de la generación del 2000, Los Novísimos, promociones reconocidas por la crítica literaria y académica como estratos y modelos centrales del sistema poético chileno actual,[3] el trabajo de Verdugo no aparece vinculado a ellos en ningún sentido. Lo señalado es uno, entre otros, de los aspectos contextuales que nos permite describir la obra del poeta en cuestión como manifestación de literatura emergente en los términos que a continuación se desarrollan.
Apología de la Droga (Editorial Fuga, 2012)[4] es el segundo poemario publicado por Mario Verdugo. En él se presenta una propuesta estético-crítica que, amparada en los procedimientos escriturales que la constituyen, plantea una discusión metaliteraria respecto de los procesos e instancias de configuración del sistema poético de Chile. En tal sentido, en esta obra se escenifica especular e irónicamente las tensiones entre los modelos y discursos hegemónicos y periféricos que conforman el canon de dicho sistema, en una propuesta que cuestiona sus fundamentos, al tiempo que genera el intersticio que soporta la posibilidad de proponer un canon alternativo.
Pensamos que a partir del análisis de los tópicos y procedimientos formales que la obra presenta, sumados a la consideración de elementos y factores contextuales que son parte de su proceso de materialización, podemos describir su condición de obra emergente desde una perspectiva que busca precisar los rasgos de la categoría en cuestión con miras a expandir sus usos y posibilidades epistémicas para el análisis literario.
Nuestra propuesta requiere una breve revisión de la genealogía del concepto de literatura emergente y sus usos principales en los estudios literarios hasta el momento presente –la que no pretende dar por zanjada la discusión al respecto– y supone una perspectiva sistémica que se erige a partir de las ideas y categorías de análisis cultural de Raymond Williams, las que extrapoladas al ámbito literario nos permiten precisar los contornos y alcances pragmáticos de la emergencia. Complementamos nuestra postura con la noción de polisistemas de Itamar Even-Zohar, cuyas categorías nos permiten describir las relaciones y tensiones discursivas entre centro y periferia de un sistema literario dado, el sistema poético chileno en nuestro caso, las que resultan del encuentro en un mismo espacio de concepciones estéticas y axiológicas opuestas o divergentes. Del cruce entre los requerimientos y concepciones señalados resulta un marco epistémico que actúa como fundamento para la redefinición conceptual y categorial que proponemos.
Como complemento de lo anterior y en relación con los agentes e instancias discursivos que determinan los procesos canonizadores del sistema poético chileno, seguimos a Iván Carrasco, quien establece dos categorías para la descripción de tales procesos:
Los criterios de canonización son los sistemas axiológicos o valóricos, expresos o subyacentes, de carácter científico, teórico o ideológico, que fundan los actos de desambiguación o interpretación de textos singulares y les atribuyen sentidos determinados; estos conjuntos categoriales realzan rasgos formales, semánticos, artísticos, tipos genéricos, y los ubican en lugares específicos de la historia y la cultura con el fin de atribuirles un valor específico en la historia del arte.
Por otro lado, los juicios canonizantes son los enunciados críticos que proponen sentidos o interpretaciones particulares de intención canonizadora, implícita o manifestada, a un texto literario, a la obra de un autor, a un conjunto o serie mayor (generación, género, tendencia), que agregan una valoración o estimación de calidad en relación con los demás escritores y textos del o de los sistemas de referencia. (141)
Tanto los criterios como los juicios que propone Carrasco como categorías para la descripción de los modos de constitución del canon resultan apropiados para nuestros fines, en tanto permiten la descripción del sistema poético chileno y la medida en que la obra de Verdugo se inserta en él y articula tensiones con los modelos y repertorios que le preceden, con lo que se amplía la base teórica que sustenta nuestro análisis.
Literatura emergente
Es posible observar cierta vaguedad en el uso del término emergente en el campo de los estudios literarios, utilizado generalmente en su sentido más común, es decir, como aparición de un fenómeno particular en el curso lineal de un proceso, vinculado con y definido por su dimensión de temporalidad finita. A pesar de su reiterado uso durante el último tiempo, aún no han sido precisados con claridad sus características, sus límites ni sus distinciones fundamentales.
Desarrollado como literatura emergente, proviene de la tradición anglosajona –emergency, emerging literature– y uno de los teóricos que más influyó en su consolidación fue Wlad Godzich:
Las literaturas emergentes no han de ser consideradas como literaturas en un estadio de desarrollo en cierto modo inferior al de las totalmente desarrolladas o emergidas –nuestra propia versión disciplinar del subdesarrollo o de las literaturas en desarrollo, si se desea, atendiendo a las ideologías tercermundistas– sino más bien como literaturas que no pueden ser cabalmente entendidas en el marco de la concepción hegemónica de la literatura que ha dominado nuestra disciplina. De acuerdo con ésta, las literaturas emergentes incluirán obras de las minorías raciales y étnicas en países como Estados Unidos; la literatura de mujeres en países como Italia, Francia, o Australia; y buena parte de las obras procedentes de África, Asia, y América Latina, incluyendo el Caribe. (340)
Desde este punto de vista, la literatura emergente se puede entender como ejercicio escritural surgido a contrapelo de las ideas y valores hegemónicos que definen y sustentan la literatura canónica en un sistema dado, pudiendo por ello ser comprendida como formas inmaduras o no logradas respecto a los modelos y repertorios hegemónicos –canonizados– de dicho sistema, cuestión no poco frecuente que Godzich rechaza. Asimismo, al vincular la noción de emergencia con la función de representatividad de minorías étnicas, raciales o de género, las palabras del autor circunscriben a la literatura emergente en una clara dimensión política, cuyas repercusiones no están consideradas en su estudio, con lo que reduce los alcances y posibilidades analíticas del concepto.
Como otra arista para la discusión aparece la propuesta de Claudio Guillén, quien plantea una perspectiva en la que el concepto es considerado como fase evolutiva en los procesos de nacionalización literaria, es decir, como periodo en el surgimiento de las literaturas nacionales. Más que desentrañar el modo y las relaciones entre los elementos del sistema y su forma de operar en él, Guillén plantea un enfoque de alcances sociopolíticos que pretende aquilatar la influencia de las literaturas emergentes –desde su perspectiva– en la conformación histórica de las literaturas nacionales (1-23).
En los estudios literarios realizados en nuestro país, el término emergente suele aparecer utilizado en su sentido más común, es decir, como surgimiento de un fenómeno particular en el curso lineal de un proceso previamente definido.[5] Tales usos vinculan lo emergente tanto con la dimensión temporal –momento de su aparición en el sistema–, como con el carácter novel o iniciático de un autor y de su obra frecuentemente asociados al criterio epocal de “juventud” en una suerte de juicio valorativo impreciso.
Nos detenemos en el planteamiento de Máximo González Sáez, quien en su texto Claves para entender la literatura emergente de fin de siglo, intenta establecer criterios para definir la literatura emergente tomando como base el contexto de producción y las características de las obras de una serie de poetas chilenos de fines del siglo XX. Sitúa la discusión inicial en las características del proceso de globalización vivido a fines del siglo pasado en nuestro país, mas su conceptualización es vaga y no logra la rigurosidad teórica ni metodológica necesaria para tal fin. Algo similar ocurre con su acercamiento al concepto de emergencia para el que no considera su discusión teórica y, por el contrario, lo asocia indistintamente a términos como “lo alternativo”, “lo marginal” y “la escritura desde el borde”, sin hacerse cargo de las distinciones existentes entre dichos conceptos.
A pesar de las deficiencias metodológicas descritas, se hace necesario destacar su propuesta de criterios para la caracterización de lo que propone como literatura emergente, puesto que si bien consideramos que yerra en términos metodológicos, acierta en este punto:
Con este contexto, el énfasis que empecé a asignarle desde mi primera aproximación al fenómeno literario nuevo, permite a este estudio distanciarlo de todo lo realizado hasta ahora, sobre todo porque no se escatima en exponer que la nueva literatura emergente es también literatura alternativa, literatura de los márgenes y lo es por características bien definidas:
a) Las obras literarias que se editan, en su gran mayoría, son financiadas por los propios autores en sellos independientes, opción que el poeta o escritor elige y no ve como transitoria.
b) Existe propuesta escritural siempre al margen del discurso literario comercial.
c) Apuesta por ubicarse en el campo no oficial de la circulación literaria.
d) Opción por una distribución informal y la creación de un mercado paralelo de lectores.
e) Temáticas contestatarias; principalmente preocupadas de dar cuenta de lo que no escribe la literatura de dominio público.
f) Se observa inclusión de la literatura gay, la crónica soterrada-marginal y la poesía que recicla los fragmentos de lo soterrado. (9-10)Pensamos que algunas de las características planteadas por González para definir la literatura emergente se acercan bastante a nuestra perspectiva para la descripción del fenómeno estudiado, por lo que pueden ser perfectamente utilizadas para acercarnos a una redefinición conceptual en el sentido ya señalado.
Para finalizar esta breve, y en ningún caso definitiva revisión del concepto que nos ocupa, nos detenemos en la propuesta de Rodríguez et al., quienes plantean una conceptualización acotada para la categoría en cuestión:
De ahí que establezcamos como categoría cero para la literatura emergente aquella que cumple solo con dos condiciones básicas:
1. Autoeditada o editada en imprentas alternativas o no especializadas.
2. De circulación marginal, sin acceso a los circuitos comerciales.
En estricto rigor, solo las anotadas constituyen las categorías definitorias, pues la circulación marginal no significa que los repertorios temáticos sean expresión de la marginalidad o se constituyan en artefactos literarios contrarios al canon. (6)Considerando la breve revisión anterior –que no pretende ser exhaustiva ni definitiva–, pensamos que una mayor precisión epistémica del concepto es posible cuando se lo utiliza en términos de Williams, para quien lo emergente se presenta en toda sociedad en forma de nuevas prácticas, valores y relaciones que se crean y recrean continuamente, los que en constante tensión representan a aquellos discursos y prácticas divergentes o contrarios a los hegemónicos. Dichos valores y prácticas surgen, según Williams, de dos maneras: como lo alternativo y como oposición. Las prácticas emergentes alternativas presentan muchas más posibilidades de integrarse al centro del sistema, mientras que aquellas que emergen como oposición se mantienen permanentemente en los márgenes del mismo (145-47).
Postulamos que la proposición sistémica de análisis cultural planteada por Williams puede ser extrapolada al campo literario y, en nuestro caso particular, usada como marco de referencia en el análisis del poemario Apología de la droga, de Mario Verdugo, obra que presenta características que, descritas en su conjunto, nos permiten aproximarnos a una redefinición del concepto “emergente” para su aplicación en los estudios literarios, según lo expresado en los párrafos anteriores.
Subyace en la presente propuesta de lectura la consideración del ejercicio literario como parte de un sistema mayor que lo acoge y delimita y, como complemento a las ideas de Williams, recurrimos a Even-Zohar y su noción de polisistema[6] anclada a su concepción de los sistemas semióticos entendidos como estructuras abiertas y heterogéneas:
Rara vez es, por tanto, un monosistema, sino que se trata necesariamente de un polisistema: un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas, que usa diferentes opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos miembros son interdependientes. (10)
En esta concepción, el polisistema literario constituye una estructura holística, dinámica y heterogénea, parte del sistema mayor de la cultura, y es a partir de las relaciones discursivas entre el centro canonizado y la periferia que lo configuran que se articula un espacio o estrato en el que interactúa un repertorio de modelos literarios cuyo efecto es descrito como actividades primarias, aquellas que generan procesos de evolución y, secundarias, aquellas que contribuyen a la conservación del sistema: “El repertorio se concibe aquí; como el agregado de leyes y elementos (ya sean los modelos aislados, ligados o totales) que rigen la producción de textos” (17).
Dicho repertorio se puede describir como la suma de los medios y objetos literarios y simbólicos que en una determinada cultura definen una tradición. A partir de esta formulación se analizará los modos y relaciones que se establecen entre el texto que nos ocupa y el sistema en el que se inserta.
Entendemos la literatura emergente, a partir de las posturas descritas, como una práctica escritural en diálogo crítico con el centro canonizado de un sistema literario determinado, que surge desde los márgenes y se vale de procedimientos literarios diversos para discutir, criticar y replantear los modos y mecanismos formales –y la institucionalidad– que participan y son parte constitutiva del canon y de las corrientes hegemónicas que lo sostienen y validan en dicho sistema. Su definición, planteamos, no pasa por el aspecto temporal, el momento en que surge en un sistema dado una(s) obra(s) determinada(s), que caracteriza los usos hasta ahora revisados, sino por su cualidad de propiedad inherente a todo sistema, de oposición discursiva y axiológica esencial para la concreción sistémica, en tanto factor de equilibrio de las relaciones y tensiones dinámicas que lo constituyen.
En el terreno de la literatura la cualidad emergente es asumida conscientemente por los autores y define tanto el carácter estético-crítico de su obra, como la forma y el escenario de su distribución, con lo que de paso se diseña su posición en el sistema literario del que forma parte y frente al que se posiciona, concepción que intentamos desarrollar en el presente estudio.
Apología de la DrogaLa primera edición del texto fue publicada por Editorial Fuga (Santiago, 2012), con un tiraje de 200 ejemplares. Editorial Fuga es creada en el año 2007 y sus editores Arturo Ledezma, Ángela Barraza y Cristián Gómez, plantean: “Somos una editorial que siempre está probando nuevos formatos de publicación. Si quieres publicar sabemos cómo hacerlo” (http://editorialfuga.blogspot.com/).
En su catálogo alternan la publicación de poetas y escritores noveles junto a otros de mayor trayectoria en el sistema literario chileno. Asimismo, han editado autores argentinos, peruanos, cubanos, etc. Otros títulos de su catálogo: Chilean Poetry (2007) de Rodrigo Arroyo; Fosa común (2009) de Felipe Ruiz; El universo menos el sol (2009) de Sergio Madrid; Chagas (2010) de Ivonne Coñuecar; Transtierros (2010) de Maurizio Medo; El remoto país imposible (2010, coedición con Las dos Fridas) de Damaris Calderón; Aguas de Te Aroha (2011) de Enrique Bacci; Hotel Babel (2012) de Mario Arteca; Virtú (2012) de Roger Santiváñez, entre otros.
La segunda edición de Apología de la droga –trescientos ejemplares– fue lanzada el año 2014 bajo el sello Libros del Pez Espiral. Dicha editorial fue creada en diciembre del año 2013 y abarca diversos géneros tales como: “Música chilena, narrativa joven chilena, poemarios inéditos y reediciones de libros indispensables, propuestas gráficas, literatura infantil, adolescente y juvenil, y una recién iniciada colección de ensayos”. Una de sus características principales es la preocupación por el diseño, visualidad y materialidad de cada uno de sus libros, aspecto cuidado en cada obra por el editor Daniel Madrid. A la fecha cuenta con más de setenta títulos publicados.
Las dos editoriales en cuestión se declaran como editorial independiente, denominación genérica bajo la que se agrupa una diversa gama de empresas editoriales que en un par de décadas han logrado diversificar y expandir la industria editorial chilena, y cuya elección, por parte del autor, da cuenta de una preferencia en cuanto a comprensión y diseño cabal –edición, distribución, espacio– de su trabajo:
La producción independiente constituye un sector heterogéneo, cuya diferenciación se expresa principalmente en los modos distintos en que los grandes y medianos editores independientes, los pequeños editores y los microeditores comprenden y realizan su actividad cultural. No solo en el tamaño y contenido de sus catálogos, sino también en sus formas de organización colectiva y en sus demandas políticas y económicas. Todos estos rasgos le otorgan su significado a la independencia editorial y al rol del editor. (Fuentes et al. 5-6)
Dichas editoriales desarrollan una labor heterogénea y al mismo tiempo específica que las diferencia y caracteriza dentro del campo cultural y que además supone una toma de postura clara respecto de su labor y posición periférica en el sistema. Lo anterior es conocido y compartido por Verdugo y en ello es posible visualizar un modo de asumir el trabajo poético, su diseño integral, una trayectoria y un espacio en el sistema literario al que se desea acceder:
La edición es también una práctica privilegiada para observar las alianzas, tensiones y disputas que se producen al interior de los campos culturales. En un espacio en que la participación de los grandes conglomerados industriales es dominante, el estudio de la edición independiente permite observar las estrategias de sus agentes para instalar proyectos culturales alternativos y, a su vez, las acciones a través de las cuales logran posicionarse como actores culturales y políticos importantes. (Fuentes et. al. 5)
A pesar de que los alcances propuestos para las editoriales en cuestión no permiten precisar con exactitud el lugar que ocupan en el sistema literario chileno –situación que se aleja de nuestro objetivo–, nos parece que dan cuenta de una clara opción del autor por publicar sus obras en pequeñas editoriales o, “editoriales independientes”, que participan de un circuito de producción en pequeña escala, con una distribución acotada y dirigida a públicos minoritarios y específicos, lo que en nuestro caso constituye uno más entre otros procedimientos que configuran un discurso poético y lo sitúan en el sistema literario como elemento emergente.
Tal como señala Geisse, respecto de Apología de la droga, el título del libro es “la primera broma del autor”, ya que su contenido nada tiene que ver con psicotrópicos o drogas de ninguna clase. Clave de lectura, su elección parece más bien solazarse en el gesto irónico permanente, en el “engaño” premeditado, en la burla o en el aparente sinsentido, procedimientos esenciales para construir la propuesta estética subyacente.
La ironía, entendida según los planteamientos de Hutcheon, se erige como componente estructural de la obra en los niveles semántico y pragmático a la vez: “En un texto que se quiere irónico, el acto de lectura tiene que ser dirigido más allá del texto (como unidad semántica o sintáctica) hacia un desciframiento de la intención evaluativa, por lo tanto irónica, del autor…” (175). En tal perspectiva, el sentido irónico del texto se completa en el acto de lectura condicionado al reconocimiento del marco contextual –y los supuestos que lo articulan– por parte del sujeto lector, lo que en nuestro caso permite leer la obra como el despliegue de un acercamiento metaliterario crítico e irónico a la tradición poética chilena y a las instancias y procesos canonizadores que la sostienen.
En sentido análogo, Rodríguez y Bagué resaltan el rol principal que asume la ironía en la configuración de la dimensión estética del pensamiento posmoderno a partir de los efectos que apertura el despliegue de sus mecanismos:
La ironía y el humor, como instrumentos estéticos, desempeñan un papel decisivo en la configuración del pensamiento (pos)moderno: frente al relativismo gnoseológico y al declive de las certezas, la ironía se presenta como una respuesta refleja, ya que permite expresar el distanciamiento, la frustración de las expectativas, la oscilación entre apariencia y realidad o el cuestionamiento de las convenciones literarias. (412)
Complemento del indicio irónico desplegado desde el título, el volumen inicia con un epígrafe que cita a Erwin Panofsky, teórico del arte cuya obra es fundamental en los estudios de estética del siglo XX: “Ya está dicho: una superficie esférica no puede ser desarrollada sobre un plano” (Verdugo 5).
El epígrafe, que describe la imposibilidad de un determinado desarrollo físico, una debilidad epistemológica, nos sitúa directamente en la discusión respecto de la manera en que el modo de conocimiento puede modificar la comprensión de la realidad y, por lo tanto, la realidad, cuestión que asoma como central en el poemario y se erige como uno de los mecanismos de discusión respecto de los modelos canonizados en nuestro sistema poético.
El texto se estructura en cinco apartados. En orden secuencial aparecen los “inéditos de pedro nolasco cruz”, los “inéditos de arturo torres rioseco”, los “inéditos de misael correa pastene”, los “inéditos de marino muñoz lagos” y, finalmente, los “inéditos de roque esteban scarpa”. Es el simulacro de una antología de poemas inéditos de cada uno de los autores señalados, los que son presentados por un mismo sujeto poético que se enmascara tras el nombre de cada uno de ellos. La falsa atribución es el procedimiento utilizado para articular el cuestionamiento al canon desde las posiciones secundarias que en el sistema representan los escritores a quienes se atribuyen los discursos poéticos. Dicho procedimiento se erige como uno de los mecanismos de discusión respecto de los modelos canonizados en nuestro sistema: la presentación fictiva de la obra inédita de cinco poetas menores que tematiza a los poetas mayores del canon nacional siembra inmediatamente una duda razonable respecto de la categoría y el lugar de los mismos en la tradición poética chilena y por ello instaura la posibilidad de construir un nuevo canon.
Se abre el volumen con los “inéditos de pedro nolasco cruz”, quien fuera un escritor y crítico, emparentado con la aristocracia criolla, nacido en el pueblo de Molina, en la región del Maule, y que llegó a ser considerado como el Sainte Beuve chileno:[7] “Como decía huidobro la vida se parece a un pasamontañas./ Como decía parra la vida se parece a un pasamontañas./ Como decía neruda la vida se parece a un pasamontañas./ La vida se parece a un pasamontañas, a decir de mistral”. (9)
En esta primera secuencia de versos se aprecia el tono irónico utilizado por el sujeto poético para discutir la tradición lírica chilena, expresada a través de los nombres íconos del canon, quienes aparecen minimizados nominalmente a partir del recurso gráfico de las minúsculas, e igualados ontológicamente mediante el sinsentido que resulta de los versos. Tal apertura funciona de forma simultánea como toma de postura, declaración de intención, invitación al juego, burla iconoclasta y discusión crítica sobre nuestro sistema poético y su constitución.
En la segunda secuencia de versos el tono es similar, aunque el objeto de la ironía se desplaza esta vez hacia un ámbito distinto. El sujeto aborda el paradigma evolutivo –modelo basal de acceso a la realidad en las ciencias biológicas– cuando habla de Humberto Díaz Casanueva, y su opuesto, la regresión involutiva, cuando se refiere a Enrique Gómez Correa, ambos considerados poetas mayores en la tradición lírica de Chile: “Según díaz-casanueva, el hombre nace,/ crece, se desarrolla, se vuelve fascista/ y muere./ Según gómez correa,/ el hombre se descompone y regresa de la tumba, para predicar la inexorabilidad del fascismo” (9). Evolución e involución funcionan irónicamente como cuestionamiento a un paradigma epistemológico fundamental en el desarrollo de la racionalidad moderna, al tiempo que instalan el tema de fondo de dicha secuencia mediante el sin sentido de la relación tópico-autor expresada en los versos. Complemento a la postura crítica que desliza la primera serie de versos, ya comentada, surge acá la vinculación entre poetas consagrados y fascismo como nuevo frente de discusión –ironía, burla, absurdo de por medio– de la constitución del linaje poético en Chile.
En los versos comentados se relativiza y desacraliza el valor de autores consustanciales a la tradición lírica chilena. Sus nombres minimizados gráficamente y luego asociados a temas intrascendentes, en algunos casos, o decididamente polémicos, en otros, pero sobretodo claramente ajenos a su obra poética, configuran un espacio de dudas y cuestionamientos respecto de la enunciación y de su objeto, simultáneamente. En esa zona límbica se establecen, entonces, los primeros indicios críticos dirigidos al sistema de la poesía chilena.
En la cuarta serie de versos del apartado se establece por primera vez una marca temporal que permite conjeturar el tiempo de la enunciación, pero que a la vez abre un espacio de duda consistente. La mención al escritor Roberto Bolaño[8] en estos versos, aunque vaga, se puede asociar con el cuestionamiento de la institución literaria, al tiempo que deviene intertexto inmediato para el poemario, y constituye, además, una clave de lectura encubierta: “Todo esto lo reconoció más tarde roberto bolaño/ al escribir que los poetas menores sufren como animales de laboratorio” (10).
La referencia señalada apunta en tres direcciones: actúa como marco y respaldo del ejercicio literario crítico que se postula en la obra, como modelo de procedimiento textual que estructura el poemario –La literatura Nazi en América es claro intertexto–, y como paradoja temporal que conduce al espacio de la duda: Pedro Nolasco Cruz murió en 1939, mientras que Roberto Bolaño nació en 1952.
Dicho lo anterior, es el cruce entre ficción y realidad que se establece al enmascarar al sujeto poético tras el nombre de cinco escritores que forman parte de la tradición literaria chilena, a quienes se presenta por medio de discursos poéticos apócrifos, el mecanismo que posibilita, en este caso, el cuestionamiento metaliterario respecto de los modos de constitución del canon y de los efectos que produce el proceso de canonización sobre el ejercicio literario.
En el segundo apartado del texto, intitulado: “inéditos de arturo torres rioseco”, nombre de quien fuera poeta y crítico literario, nacido en Talca en 1897, motivo y tono se mantienen, aunque cobra protagonismo como procedimiento crítico el recurso retórico de la aliteración construido a partir de pequeñas secuencias de versos organizados en una estructura sintáctica –atributo y nombre– que mediante pequeñas variaciones léxicas genera un ritmo ágil y un imaginario insólito:
Como las entelequias de ernesto silva román,/ también urgidas e innecesarias,/ las propiedades de silva lazo,/ las colecciones de silva endeiza,/ los honorarios de silva ossa,/ el patrimonio de silva castro … cruchaga rimaba siglos con años, alcayaga rimaba días con horas;/ munizaga los amparaba a ambos en su revista,/ pues a juicio de munizaga,/ todo se podía rimar. (17-19)
En los versos citados se releva el plano sintáctico, y los procedimientos de suyo propios, por sobre el plano semántico en cuanto lugar de sentido, mecanismo que entrega indicios respecto de la concepción poética –lúdica y transgresora– que subyace en y articula el poemario.
La discusión metaliteraria respecto de los modelos, estratos y tensiones que configuran el sistema poético chileno se complementa en el apartado tercero titulado: “inéditos de misael correa pastene”, mediante la voz atribuida a quien fuera periodista, director de varios periódicos, novelista y crítico. Se presentan aquí las ideas, los lugares y el papel desempeñado por diversos poetas reconocidos en la tradición lírica chilena. Zeller, Rafide, Rojas, Millán, Jiménez, etc., son parafraseados y situados mediante sus ideas y deseos frustrados respecto de su propia obra. Se nutre este apartado, además, de episodios acontecidos en el ambiente literario local y que paradojalmente son utilizados en su propia desmitificación:
En opinión de carlos keller, / retomando las ideas de ludwig zeller, / la mejor manera de escribir una página/ era escribir otra página: una página distinta/ y mucho más horrorosa … Salía préndez a la calle,/ rodeado por una banda de maleantes:/ versiones, más bien, del mismo préndez;/ algunas montándose a su espalda,/ algunas tironeando de sus mangas./ Parecía tratarse a veces,/ de todo un cortejo de mellizos,/ en el que préndez rebuscaba/ a neftalí, a nicanor y a nicomedes. (23-26)
A través de los versos se enjuicia. También se ironiza sobre la “elevada” categoría del ejercicio poético. Autores consagrados y otros no tanto son puestos en un mismo nivel. La relevancia, ya comentada, que adquiere el plano sintáctico por sobre el semántico en cuanto lugar de sentido del poema, deviene procedimiento que tematiza los fundamentos compositivos de la obra, el estatuto del autor y del lector, entre otros. Concepción de la poesía, historia literaria local y constitución del canon son puestos en diálogo a partir de una mirada irónica que los cuestiona.
El cuarto apartado representa un cambio radical respecto del tono utilizado en la reconstitución canónica esbozada en los tres anteriores: en él se presentan los “inéditos de marino muñoz lagos”, quien fuera poeta y crítico, Premio Municipal de Literatura de Punta Arenas y Premio a la Crítica Literaria otorgado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Predomina en este apartado un tono grave y apocalíptico que marca un cambio radical en el escrutinio valórico propuesto:
En aquellos años de ruina, hernández/ anotaba sobre el pellejo de las vacas muertas, / mientras gutiérrez, en cambio, / lo hacía encima de la espalda infectada, / purulenta y ennegrecida de su primogénito. / La escasez obligó a Figueroa / a sustituir la tinta por el hollín, / o por la sangre que manaba/ a borbotones de su mujer. (28)
El ejercicio crítico se radicaliza en función del contexto propuesto para dar paso a la discusión sobre la ontología del ejercicio poético y los límites que le son propios. Concepciones, actitudes y valores inherentes a la poesía, presentados mediante la experiencia de los poetas, son relevados a un primer plano. Horror y consagración constituyen la pregunta vital a que se debe responder. La poesía como fin último, el ejercicio sagrado, metafísica y tradición lírica emergen como condición y requerimiento. Con ello se establece un contrapunto fundamental: si antes la poesía fue campo de batalla para la figuración en el canon y la exposición del ego, ahora es espacio que reclama el sacrificio máximo:
Sin comida, sin techo, sin bares,/ sin ganas y sin papel,/ a bascuñán le quedó el consuelo/ de que su decadencia coincidiera/ con la decadencia mundial … Bajo cuatro tablas radioactivas/ martínez hablaba aún/ de su amor y de sus libros./ No es extraño por lo tanto/ que las bestias purulentas/ terminaran por devorárselo… Ahora que sólo era posible/ rimar ruinas con roñas/ pedro prado mascullaba./ pedro prado mascullaba/ ahora que su amor se perdía/ entre eczemas, muermos y babazas. (28-32)
Surge la pregunta fundamental y esencial sobre la poesía, pregunta que, en consonancia con su importancia, asume un tono grave, aunque paradojalmente se instala en el peor escenario posible; la tierra se ha vuelto un infierno y la poesía un suplicio. Poetas castigados y en situación límite hacen frente a la barbarie amparándose en la escritura: “Provisto de harina, de sal, de levadura,/ barquero era el único en kilómetros/ que conservaba una cierta calma/ y también la ritualidad” (30). En medio del horror sólo algunos pueden seguir adelante, mientras que otros claudican o son devorados por la “bestia purulenta”.
Los “inéditos de roque esteban scarpa” constituyen el quinto apartado, la serie que cierra el libro. Scarpa fue un conocido escritor, académico y crítico literario, nacido en Punta Arenas, que desarrolló lo fundamental de su carrera en Santiago de Chile. Su rol como crítico significa una importante presencia en los discursos constituyentes del canon literario chileno del siglo XX. Su obra literaria, en cambio, es de menor envergadura.
En consonancia con su figuración en el espacio de la crítica literaria chilena, su voz es la encargada de dar fin a la revisión de los autores que conforman el canon lírico nacional desarrollada en el poemario. En un escenario en que persisten secuelas del apartado anterior, en el que algunos poetas quedaron “atrapados” y fueron “consumidos o devorados”, surge un nuevo espacio para la reconstrucción de la cartografía poética local. Es el momento de la cuenta final, del reconocimiento a aquellos pocos que lograron erigir una obra redentora:
A mediados de la década, y todavía sin visa americana,/ y a pesar de que su gloria ya no era inminente,/ max jara lo hizo… Cuando dos cuencas vacías lo acechaban,/ y una garra lo cogía por el cuello;/ cuando el aire abandonaba sus pulmones,/ en el clímax de una vida de miseria,/ óscar castro lo hizo … Ante una potente luz verdosa, y a demasiada distancia/ de la rampa de lanzamiento; ante lo que parecía anunciar/ una espeluznante invasión; con las comunicaciones cortadas/ y sin cartuchos de reserva, juan florit lo hizo. (38-39)
En las series de versos que cierran el poemario se destaca a los escritores que superan las pruebas que supone el escenario apocalíptico que enmarca los últimos apartados del texto. Max Jara, Óscar Castro, Juan Florit, entre otros, conforman un pequeño grupo de sobrevivientes signados por el sujeto poético mediante la locución “lo hizo”, en un gesto que refiere a su obra la que tras el escrutinio desplegado en el texto, emerge revalorada.
ConclusionesLa intención crítica desplegada en el poemario se articula, principalmente, mediante el recurso de la ironía que resulta de un proceso compositivo que releva el plano sintáctico de la obra y sus procedimientos los que se erigen como soporte estructural y lugar de construcción del sentido del texto. Lo anterior es reafirmado por los intertextos y su importancia en cuanto modelos para la discusión planteada respecto de los repertorios y estratos literarios tematizados en la obra, sus características, y las tensiones discursivas que activan al interior del sistema. A partir de lo anterior, es plausible plantear que además del aporte que significa retomar la discusión crítica respecto de los mecanismos, instancias e instituciones que discursivamente configuran el sistema de valores y relaciones que constituyen el canon literario nacional, asoma en la obra de Verdugo una mirada que apunta a valorar, también a rescatar y situar, el ejercicio literario realizado desde un espacio que, respecto de nuestro sistema literario, es claramente marginal: la provincia. Los escritores que estructuran los cinco apartados del texto son provincianos; los poetas redimidos en la valoración fictiva desplegada en el poemario son provincianos.
Verdugo juega con el conocimiento libresco y profundo de la tradición poética nacional, cuestiona la historia literaria que nos han contado y los procedimientos que la configuran, se ríe de la pompa y el aura de la institución. Al mismo tiempo nos presenta una concepción del ejercicio poético que funciona como postura crítica, como toma de posición en y frente al sistema literario del que forma parte, como poesía que se articula desde el margen, espacio desde el que discute el canon.
La ironía y los procedimientos sintácticos de composición se constituyen como factor central en el juego subversivo desplegado, en tanto se articulan pragmática y semánticamente como eje estructural del poemario. El sinsentido semántico que de ellos se desprende y que es empleado consistentemente en los versos logra provocar un extrañamiento que se acopla de manera efectiva al procedimiento irónico comentado. Así también tanto los epígrafes como los intertextos, y los modelos discursivos que actualizan, contribuyen en la articulación de todos los niveles de significación de la obra en una propuesta estética emergente que proyecta su eficacia prefigurando un modo de decodificación que incorpora las estrategias que han de ser puestas en juego por el lector.
De esta manera, Verdugo construye un canon alternativo utilizado para socavar las bases discursivas hegemónicas del sistema poético chileno. Ello mediante la revisión sarcástica del papel de escritores y críticos en la canonización de autores y voces autoriales y su influencia en el proceso de constitución de cánones literarios a través del tiempo. Al mismo tiempo se explora la tensión dinámica de la interacción político-discursiva entre esas figuras y la díada autor-obra, como también el papel de los agentes editoriales y otros actores en la red de discursos constitutivos de la dinámica literaria, lo que se evidencia en el modo de producción y de distribución elegidos para esta –y sus otras obras–, y que redunda en un circuito alternativo que se construye a partir de ideas y valores divergentes respecto del centro canónico del sistema los que son compartidos por sus actores –editores, escritores, lectores–.
Finalmente, en consideración a los procedimientos textuales y extratextuales ya discutidos los que en su conjunto configuran, singularizan y posicionan de modo único, particular y crítico al poemario de Verdugo en un sistema mayor del que forma parte, proponemos que el texto Apología de la droga, representa cabalmente una manera, entre muchas posibles, de constitución de lo que denominamos literatura emergente en el sistema poético chileno.
________________________
Notas[1] Doctorando en Ciencias Humanas (Universidad de Talca), Magíster en Literatura Chilena e Hispanoamericana (Universidad de Chile), Profesor de Literatura chilena e hispanoamericana; Metodología de la investigación (Universidad Católica del Maule, Talca, Chile).
Contacto: cgodoyaster@gmail.com[2] Profesor Asistente Literatura Latinoamericana. Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, Universidad de Talca. Contacto:
iperez@utalca.cl[3] Diversos estudios sobre la poesía chilena actual dan cuenta de los rasgos esenciales de la producción poética de las últimas décadas en el esfuerzo por describir las líneas de tensión y de continuidad que a través del tiempo en ellas se proyectan. Importantes, entre otros, son los textos de Francisca Lange (2006). Diecinueve: Poetas chilenos de los 90. Santiago: J. C. Sáenz Editor. De Benoit Santini (2022). Poetas chilenos jóvenes del siglo XXI. Emergencia, reconocimiento y nuevos discursos. Santiago: Ediciones UC. De Magda Sepúlveda (2010). “El territorio y el testigo en la poesía chilena de la Transición”. Estudios Filológicos 45: 79-92.
[4] En el presente artículo se utiliza la segunda edición deltexto, publicada el 2014 por Libros del pez espiral. Todas las referencias corresponden a dicha edición.
[5] Ver, entre otros: Rojas, Waldo. (2006). Emergencia y trayectorias de una generación: los poetas del sesenta en Chile. Taller de letras n° 38: 141-163. Santiago: PUC.; Gutiérrez, Julián. (2016). Poesía chilena de fin de siglo XX: configuración de la emergencia Pos-87. Nueva revista del Pacífico, (64). https://dx.doi.org/10.4067/S0719- 51762016000100001. Hoefler, Walter. (2012). Presuntas re-apariciones: poesía chilena. Poemas 1973-2010. La Serena: Editorial Universidad de La Serena.
[6] La noción de polisistema fue desarrollada por Itamar Even–Zohar, quien la publicó originalmente en Poetics Today, 1979, bajo el título “Polysystem Theory”. Para el presente trabajo se utiliza el texto Polisistemas de Cultura, publicado en 2017 por la Universidad de Tel Aviv.
[7] Escritor y crítico francés reconocido en su tiempo, siglo XIX, por su método de exégesis literaria consistente en explicar la obra literaria a partir de la experiencia de vida del autor.
[8] En La literatura nazi en América (Seix Barral, 1996), Bolaño discute los márgenes constitutivos de los géneros literarios tradicionales mediante la composición de un texto híbrido que ha sido leído por la crítica como novela, como antología biográfica, como enciclopedia literaria, etc. En él presenta semblanzas biográficas de escritores y poetas de América relacionados de diversas maneras con el nazismo. Todos sus personajes son ficticios y obviamente sus biografías también lo son. Es precisamente el hecho de cruzar el carácter fictivo de la literatura con el atributo de veracidad que constituye al género biografía, el mecanismo que posibilita la discusión metaliteraria planteada en el texto respecto de la mecanicidad con que son aceptados y replicados los límites genéricos establecidos institucionalmente para el ejercicio y valoración de la obra literaria.
________________________
Obras citadas—Bolaño, Roberto. La literatura nazi en América. Barcelona, De Bolsillo, 2017.
—Carrasco, Iván. “Procesos de canonización de la literatura chilena”. Revista Chilena de Literatura. Noviembre, n° 73, 2008, pp. 139-161.
—Even-Zohar, Itamar. Polisistemas de Cultura. Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, 2017.
—Fuentes, Lorena et al. La edición independiente en Chile. Estudio e historia de la pequeña industria 2009-2014. Santiago, Cooperativa de Editores La Furia, 2015.
—Geisse, Cristián. “Como un babuino llamado por extraterrestres a interpretar el lenguaje humano. Apología de la droga de Mario Verdugo”. 2013, www.letras.mysite.com/mve140213.html.
—Godzich, Wlad. “Literaturas emergentes y literatura comparada”. Teoría literaria y crítica de la cultura. Traducido por Josep-Vicent Gavaldá, Madrid, Ediciones Cátedra, 1998, pp. 320-341.
—González, Máximo. Claves para entender la literatura emergente de fin de siglo. Santiago, UTEM, 1999.
—Guillén, Claudio. “Emerging literatures: critical questionings of a historical concept”, Emerging Literature, editado por Reingard Nethersole, Berna, Peter Lang, 1990, pp. 1-23.
—Gutiérrez, Julián. “Poesía chilena de fin de siglo XX: configuración de la emergencia pos-87”. Nueva Revista del Pacífico, n° 64, 2016, pp. 6-26, https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-51762016000100001.
—Hoefler, Walter. Presuntas re-apariciones: poesía chilena. Poemas 1973-2010. La Serena, Editorial Universidad de La Serena, 2012.
—Hutcheon, Linda. “Ironía, sátira y parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”. De la ironía a lo grotesco. Editado por Hernán Silva, México, Universidad Autónoma Metropolitana Itzapalapa, 1992, pp. 173-193.
—Rodríguez, José et al. “Literatura emergente del sur de Chile en el siglo XXI. Aproximación a sus repertorios e interrelaciones sistémicas”. Revista Chilena de Literatura. Noviembre, vol. 102, 2020, pp. 531-549.
—Rodríguez, Susana y Bagué, Luis. “Verso y reverso”. Bulletin hispanique, 2012,
http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/1925.
—Rojas, Waldo. “Emergencia y trayectorias de una generación: los poetas del sesenta en Chile”. Taller de letras, n° 38, 2006, pp. 141-163.
—Sepúlveda, Magda. “El territorio y el testigo en la poesía chilena de la Transición”. Estudios filológicos, n° 45, 2010, pp. 79-92,
https://dx.doi.org/10.4067/S0071- 17132010000100007.
—Simunovic, Horacio. “Discurso, poder e institucionalidad: canon, cánones y canonización. El caso Bolaño desde una perspectiva diacrónica”. Logos. Revista de lingüística, filosofía y literatura, vol. 25, n° 1, 2015, pp. 35-52.
—Verdugo, Mario. Apología de la droga. Santiago, Libros del pez espiral, 2014.
—Williams, Raymond. Marxismo y literatura, Buenos Aires, Las cuarenta, 2009.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Mario Verdugo | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Precisiones al concepto de literatura emergente a partir de "Apología de la droga" de Mario Verdugo
Por Claudio Guillermo Godoy Arenas / Iván Pérez Daniel.
Publicado en Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades, marzo de 2024, vol. 13, n° 30