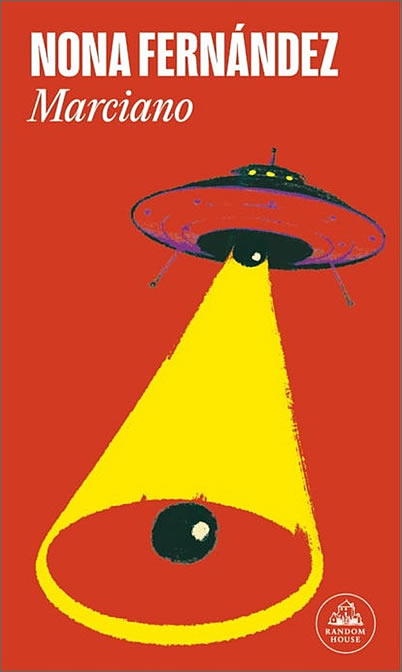Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Nona Fernández | Marcelo Ortiz Lara | Autores |
Una superproducción
"Marciano" (Penguin Random House, 2025) de Nona Fernández
Por Marcelo Ortiz Lara
Tweet ... . . . .. . .. .. .. .. ..
Militante, voluntarioso y empedernido. Recibió instrucción militar en Cuba, participó del único atentado perpetrado contra Augusto Pinochet, se convirtió en uno de los miembros más importantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y colaboró, junto a otros compañeros frentistas, del homicidio del senador Jaime Guzmán. Confesó ser el autor intelectual del asesinato de Luis Fontaine, director de la DICOMCAR y de Roberto Fuentes Morrison, miembro importante del Comando Conjunto y de la CNI. Condenado a cadena perpetua, protagonizó (luego de tres años de presidio) uno de los momentos más alucinantes de la historia reciente de Chile: colgado a un helicóptero, se fugó junto a tres frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Volvió a Cuba, tuvo diferencias con Fidel Castro y se marchó de la isla. Fue parte de las FARC y secuestró en Brasil a un importante empresario local, lo que le valió una condena de 30 años de presidio y un régimen de reclusión de extremo aislamiento.
Nona Fernández
El hombre en cuestión es Mauricio Hernández Norambuena, pero le decían comandante Ramiro. En épocas de superproducciones en plataformas digitales, centradas en historias de asesinos en serie, narcotraficantes y futuros apocalípticos, una vida de la talla de Mauricio Hernández constituye una fuente inagotable de capítulos y temporadas. De hecho, llama poderosamente la atención que aún no tengamos una serie basada en su historia de vida.
Lo que sí hay, en cambio, es una novela. Marciano (Penguin Random House, 2025) de Nona Fernández tiene como protagonista precisamente a este hombre. Si vale aclarar que estamos en presencia de un texto con altas dosis de ficción, también es preciso mencionar que esta novela se escribió a razón un fracaso: la de una serie (con Pedro Pascal en el elenco) que no llegó a puerto. Fernández, encargada del guion, encontró en todos esos papeles de anotaciones (que ya no tenían mucho sentido) un material disponible para elaborar un texto literario. Aprovechó el permiso de gendarmería para visitar al ex frentista en la cárcel y lo frecuentó hasta obtener lo necesario para contar una historia.
Tal vez sea esta la razón por la que Marciano sigue ese impulso: la espectacularidad. Muy pocos podrían flanquear la seducción por narrar una historia tan singular sin el azúcar de los grandes acontecimientos, sin el vértigo de una prosa que por momentos imita un capítulo de serie. Marciano no logra escapar a eso, lo que confirma un desplazamiento en la obra de Fernández que comienza con una fuerte centralidad en el lenguaje (Mapocho, 2002), continúa con textos cuyas historias no descuidan la densidad escritural (Fuenzalida, 2012; La dimensión desconocida, 2016) y llega hasta la actualidad, con un texto centrado en la peripecia y un uso del lenguaje transparente y efectista.
No podría ser de otra forma: la escritura, aquí, es la herramienta por la cual se cuentan las anécdotas. Y como herramienta, tributa de la trama y la peripecia. Por momentos, incluso, se lee una escritura periodística, carente de recursos literarios, que son salvados únicamente por pasajes que muestran destellos de una vocación narrativa concienzuda, propia de una obra que hace no tantos años se preocupaba por la elaboración escritural.
Ese afán por la espectacularidad de la historia hace que Nona Fernández tome ciertas decisiones. Por ejemplo, la de terminar muchos de los pasajes de la novela (en general, aquellos donde convoca a otras voces para hablar de Mauricio H. N) con frases sentenciosas, enigmáticas, de una o dos líneas, cuya función es la de dejar en vilo al lector: “Yo no respondí en ese momento, pero mi decisión ya estaba tomada”; “Estábamos despidiéndonos de la vida real, pero no lo sabíamos”; “Ramiro. Desde entonces todos me dijeron así”. Una estrategia que logra el efecto esperado, que hace de la lectura una cuestión adictiva, pero que, al mismo tiempo, no la distancia demasiado de ciertos productos culturales pensados para el consumo rápido.
También tributa del espectáculo el perfil de sabio que adquiere Mauricio Hernández Norambuena. Si la propia novela se encarga de aclarar (tanto en la primera página como en su estructura, que toma la forma de una conversación) que esos encuentros entre la escritora y el ex frentista existieron realmente, en su traspaso hacia el plano intratextual y ficcional (narradora y personaje, respectivamente) se vislumbra una mirada un tanto encandilada hacia el protagonista. Así entonces, se vuelve difícil encontrar grietas en él. Todo es coherencia en el personaje principal, todo es consecuencia política.
Una aclaración necesaria: no se trata de verificar la correspondencia del personaje respecto a su homólogo en la realidad; Mauricio Hernández podría ser, perfectamente, así como se perfila en la novela (sabio y coherente, incluso cuando se muestra dubitativo). El problema emerge en el plano ficcional: un protagonista de esas características, por más transparente e intrépido que se muestre, por más coherente que sea en su praxis política, no deja de ser un personaje paradójicamente plano y unidimensional.
La novela toma un vuelco cuando entra en escena Carla Pellegrin. El diálogo que se genera entre la voz de la narradora, la voz de Mauricio y Carla, signados por la muerte infame del hermano de esta última, es por lejos lo más logrado de la novela. El texto adquiere un tamiz espectral y complejo; las conversaciones pareciera que nunca se cierran por completo, que nunca dicen lo que quieren decir, y el presente del relato se ve acechado por un pasado cuya carga doblega aún las espaldas de los personajes. Este es el momento más interesante desde un punto de vista político, en comparación al resto de la novela, pues trae a discusión la permanente fricción entre memoria y presente, donde el presente no puede desentenderse de la carga del pasado, pero, a la vez, en su intento por traer a nosotros los recuerdos de vidas silenciadas por los grandes relatos, presenta dificultades al momento de precisar esas evocaciones, propia de la experiencia moderna y contemporánea. Es una relación enteramente contradictoria, irresuelta, y que confirma aquello que Walter Benjamin fundamentó a partir de dos textos capitales en esta materia: El narrador y Tesis sobre la historia.
Estos momentos constituyen, para mí, una novela en sí misma. Una novela dentro de una novela. Pareciera que es aquí donde el carácter político del texto literario asume sus desafíos mayores, alejados de la espectacularidad de los acontecimientos y la exposición directa de un argumento. El resto de la novela, asume sin mayor problema las consecuencias que implica ceder a una historia tan singular y extraordinaria: la subordinación de la lengua y las formas literarias.
septiembre, 2025
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Nona Fernández | A Archivo Marcelo Ortiz Lara | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Una superproducción
"Marciano" (Penguin Random House, 2025) de Nona Fernández
Por Marcelo Ortiz Lara