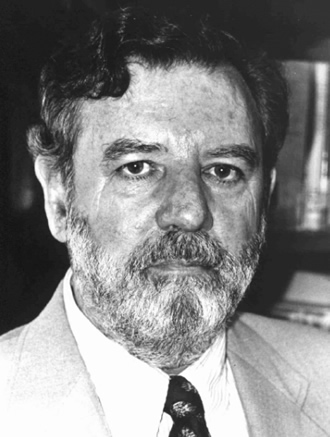Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Óscar Hahn | Autores |
Trayectoria del cuento fantástico hispanoamericano
Por Oscar Hahn
University of lowa
Publicado en Mester, Vol. XIX, N°2 (Fall, 1990)
Tweet .. .. .. .. ..
Cuando en octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó en tierras de América, fue recibido con gran alborozo y veneración por los isleños, que creyeron ver en él a un enviado celestial. Realizados los ritos de posesión en nombre de Dios y de la Corona española, procedió a congraciarse con los indígenas, repartiéndoles vidrios de colores para su solaz y deslumbramiento. Casi quinientos años después, los descendientes de esos remotos americanos decidieron retribuir la gentileza del Almirante y entregaron al público internacional otros vidrios de colores para su solaz y deslumbramiento: el "realismo mágico". Es decir, ese tipo de relato que transforma los prodigios y maravillas en fenómenos cotidianos y que pone a la misma altura, digamos, la levitación y el cepillado de dientes, los viajes de ultratumba y las excursiones al campo.[1]
No puedo terciar aquí en la discusión teórica acerca de las fronteras que separan al "realismo mágico" de direcciones afines como la narrativa fantástica propiamente tal, el relato con elementos surrealistas o lo "real maravilloso" de Alejo Carpentier. La denominación "literatura fantástica" tiene en esta nota un sentido amplio y abarcador, que incluye a las especies mencionadas, en el bien entendido de que en ellas es altamente significativa la presencia de sucesos insólitos que cuestionan a los diversos códigos de lo real.
Óscar Hahn
Para Tzvetan Todorov lo fantástico se caracteriza por una percepción ambigua de acontecimientos aparentemente sobrenaturales. Enfrentados a esos hechos, el narrador, los personajes y el lector son incapaces de discernir si representan una ruptura de las leyes del mundo objetivo o si pueden explicarse mediante la razón. Optar por la primera alternativa ubicaría a la obra en un género vecino: el género maravilloso; optar por la segunda, en el género extraño. Pero la incertidumbre, la vacilación oscilante entre las dos explicaciones posibles, nos arrastra al ámbito de lo fantástico puro. Julio Cortázar, por su parte, dice que "lo verdaderamente fantástico no reside tanto en las estrechas circunstancias narradas como en su resonancia de pulsación, de latido sobrecogedor de un corazón ajeno al nuestro, de un orden que puede usarnos en cualquier momento para uno de sus mosaicos" (1968:43). Y agrega en otro ensayo: "Sólo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico, pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias en las cuales se ha insertado" (1969:35). Para Irene Bessière lo fantástico no es un género literario sino que supone una lógica narrativa que refleja las transformaciones culturales de la razón y de lo imaginario comunitario. E Irlemar Chiampi sostiene que lo fantástico es básicamente "un modo de producir en el lector una inquietud física (miedo y otras variantes), a través de una inquietud intelectual (duda)", en tanto que el "realismo mágico" (que ella prefiere denominar "realismo maravilloso") provoca más bien un efecto de encantamiento. En el "realismo mágico" ya no hay ni vacilación, ni miedo ni duda, y los prodigios se convierten en ingredientes naturales de la realidad, excluyéndose toda problematización de lo insólito. Los cuentos de Gabriel García Márquez son ejemplos privilegiados de esa modalidad; pero dada la condición evanescente e inestable que poseen las variadas actualizaciones de la literatura fantástica, siempre habrá textos que algunos clasificarán en una categoría y otros en otra.
Lo que sí es claro es que el prestigio alcanzado por la narrativa hispanoamericana de los últimos años debe no poco a los componentes fantásticos o maravillosos de sus relatos, cualquiera que sea el rótulo que se les quiera asignar. Como los célebres "tiempos" del jardín de senderos borgiano, los motivos insólitos que los rigen se aproximan, se bifurcan o se cortan en cada texto, e incluso se trasladan de obra en obra. Las ficciones de Jorge Luis Borges y de Cortázar, los combates de Carpentier contra la cronología lineal, las incursiones de Carlos Fuentes en los dominios de lo extraño, las estancias de Juan Rulfo en el mundo de los muertos, las prestidigitaciones de García Márquez y las invenciones ilusorias de Adolfo Bioy Casares son, en mayor o menor grado, conocidas por legiones de lectores. Sin embargo, el cuento fantástico de Hispanoamérica no empieza con estos maestros del género sino que se inscribe en una tradición continental que se remonta por lo menos hasta el "Gaspar Blondín", del ecuatoriano Juan Montalvo, fechado por su autor en 1858. "Gaspar Blondín" paga fuerte tributo a las convenciones del Romanticismo vigente por esos años: ambiente tétrico, protagonista ligado a la vida de ultratumba y elementos demoníacos con connotaciones eróticas. De ahí en adelante, nuevos cultores de lo incierto se irán sumando en el siglo XIX a la corriente inaugurada con el Romanticismo, evidenciando de paso las limitaciones estéticas propias de una literatura en desarrollo y las imprecisiones de una forma narrativa que en sus comienzos vacila entre el cuento literario y el cuadro de costumbres. En otros cuentos románticos el elogio de lo trascendente también se revela a través de asuntos relacionados con el más allá y con lo diabólico, a lo que se suma la preocupación por el tema de la inspiración artística. El Romanticismo cubre gran parte del siglo XIX y se eclipsa en la última década. Ocasionalmente reaparece en las obras de la generación modernista, que fusiona elementos de distintas escuelas y movimientos. Durante el Naturalismo hay un auge de las ideas positivistas. Los hechos insólitos son presentados como productos de la ciencia y dan pie a debates intelectuales sobre lo inmanente y lo trascendente, sobre lo racional y lo irracional, de los cuales siempre resulta victoriosa la razón. El personaje predilecto de los naturalistas (particularmente de la generación argentina de 1882) es el científico, que se enfrenta a los hechos extraños ubicándolos primero en el plano de lo verificable; pero como la certidumbre atenta contra lo fantástico puro, en la mayoría de esos relatos se dejan resquicios que permiten la entrada de elementos conflictivos.
Un progreso cualitativo apreciable en el desarrollo de la narrativa fantástica se vislumbra desde los últimos años del siglo XIX con la publicación de algunos cuentos de Rubén Darío y de Leopoldo Lugones en Buenos Aires; entre ellos, "El caso de la señorita Amelia" y "Verónica", del poeta nicaragüense, y los cuentos de Lugones que entre 1897 y 1899 aparecieron en los diarios El Tiempo y La Tribuna y que después fueron perfeccionados y recogidos en Las fuerzas extrañas (pdf). La mayoría de las obras estimables, anteriores a la eclosión borgiana, se escriben en las primeras décadas del siglo XX; es decir, en la zona de vigencia de las generaciones modernista y mundonovista. La nueva sensibilidad se patentiza en la incorporación de motivos originales y en la reelaboración de los motivos proporcionados por la tradición.
La apertura amplia hacia lo fantástico o hacia lo maravilloso es la consecuencia natural, tanto de la inclinación de los modernistas y sus seguidores a sobrevalorar la fantasía y a elogiar los llamados frutos puros de la imaginación, como del magnetismo que las doctrinas ocultistas y esotéricas ejercían en ellos. Agréguense la atracción de origen romántico por lo ultraterreno, la revaloración de lo sobrenatural religioso y la incorporación de la ciencia a un orden trascendente —todo esto, ya como exacerbación del materialismo positivista, ya como reacción contra sus excesos— y se tendrá una imagen adecuada de las fuerzas que gobernaban sus obras. A este canon plural pertenece "La granja blanca" (pdf) de Clemente Palma, cuento que adolece de un cierto romanticismo rezagado que se desliza inexorablemente hacia la truculencia; pero sus preguntas inquietantes sobre nuestra condición de sombras que ilustramos las pesadillas de un eterno durmiente, ya poseen un moderno aire borgiano. A su vez, "La lluvia de fuego",(pdf) de Lugones, opera con lo sobrenatural religioso, curiosamente entreverado con elementos provenientes del hedonismo decadentista de fines de siglo, aunque sus descripciones apocalípticas parecen visiones de la Hiroshima nuclear; en tanto que "Un fenómeno inexplicable"(pdf) emplea un lenguaje afincado en el positivismo cientificista, justamente para probar, mediante el método experimental, que lo sobrenatural existe; lo que desde luego representa un atentado contra los fundamentos del positivismo.
Varios de los cuentos fantásticos (o afines a esta dirección) publicados entre 1905 y 1934 anticipan elementos y motivos frecuentes en la narrativa actual. Merecen por ello el calificativo de "precursores"; siempre y cuando asignemos a este vocablo el significado propuesto por T. S. Eliot en Points of View (pdf) y retomado por Jorge Luis Borges en "Kafka y sus precursores": "En el vocabulario crítico" — dice Borges — "la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro" (140).
En este sentido, "Un fenómeno inexplicable" y "La granja blanca" son cuentos precursores, en cuanto se fundan en el motivo de las proyecciones. El motivo se caracteriza por la aparición de seres irreales, fantasmagóricos, análogos a las imágenes de los espejos o de los sueños. Son el producto de la mente de un hombre o de un dios o la elaboración de una máquina; es decir, meras proyecciones; entes que desprendidos del productor e interpolados en la realidad logran una existencia autónoma. Los fenómenos psíquicos de la ilusión y de la alucinación — puramente internos — nada tienen que ver con este motivo, que exige la presencia objetiva de los seres ficticios en el espacio de la realidad exterior. El personaje ilusorio es una proyección de Dios en "La última visita del caballero enfermo" del italiano Giovanni Papini; es la corporización de los celos en la narración de Bioy Casares "En memoria de Paulina" (pdf); y es (son) el reflejo de una máquina en la novela de Bioy La invención de Morel, que es al mismo tiempo la más triste historia de amor. Procedimientos semejantes se encuentran muchos años antes en "El vampiro" (pdf), de Horacio Quiroga, y en la novela de Clemente Palma XYZ. Nótese también que cuando el inglés de "Un fenómeno inexplicable" comenta determinados hechos insólitos, enfatiza que "las apariciones son autónomas". La misma frase es empleada por Borges para traducir cierto pasaje de Novalis. "El mejor hechicero" — dice — "sería el que se hechizara hasta el punto de tomar sus fantasmagorías por apariciones autónomas". Es por lo demás lo que ocurre en "Las ruinas circulares"(pdf) y, con anterioridad, en "La granja blanca".
En "El ángel caído", de Amado Nervo, se presenta el motivo del visitante insólito. Este puede ser desde el principio una aparición sobrenatural o, en otras variantes, un personaje rutinario cuya naturaleza perturbadora se va evidenciando a medida que transcurre el relato. El motivo figura tempranamente en "Gaspar Blondín" cuando el protagonista, que supuestamente había sido ahorcado por sus fechorías, irrumpe en medio del estupefacto grupo de personas que están escuchando su historia. A veces lo ajeno se intuye, pero es ambiguo e indeterminable y poco a poco va contaminando el mundo de la obra. O el visitante —que con su presencia ha quebrado todo el sistema de relaciones entre los hombres— desaparece sin que se devele su verdadera naturaleza. "Casa tomada"(pdf), de Cortázar, y "La lluvia", de Arturo Uslar Pietri, ilustran estas últimas variantes, mientras que en "El ángel caído" se trata expresamente de un visitante celestial. El cuento de Nervo, que se mueve en una atmósfera muy cercana al "realismo mágico", se anticipa a uno muy posterior de García Márquez, "Un señor muy viejo con unas alas enormes"(pdf), que desarrolla prácticamente la misma línea argumental. Pero cuando el colombiano escribe su historia, ya ha pasado mucha agua —y mucha sangre— bajo los puentes de Latinoamérica, lo que ha alterado su visión simbólica de la realidad; y el ángel bello de Nervo, "de plumas gigantescas, nunca vistas, de ave del Paraíso, de quetzal heráldico y de quimera", es sustituido en el relato de García Márquez por un mito degradado: "Le quedaban unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca" y "sus alas de gallinazo grande, sucias y desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal".
Las dificultades para discernir los límites entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo imaginario, y la alucinante posibilidad de que esas fronteras hayan sido desmanteladas, alimentan los avatares e incertidumbres de los protagonistas de "Mencia", de Amado Nervo, y de "El síncope blanco", de Horacio Quiroga. Muchos años después, "La noche boca arriba", de Julio Cortázar, parecerá un reflejo invertido de "Mencia". En esta misma línea evanescente se inscribe también el cuento más breve del mundo: "El dinosaurio", de Augusto Monterroso, que sólo consta de siete palabras. Como todas las cosas de la vida, hasta el sueño tiene su anverso de lucidez agobiante; tal revés puede vislumbrarse en otro cuento muy corto: "En el insomnio", del cubano Virgilio Piñera. De Amado Nervo, conocido como poeta modernista, pero que probablemente acabará por perdurar gracias a sus textos fantásticos, son también "El país en que la lluvia era luminosa", "Cien años de sueño" y "La serpiente que se muerde la cola". Este último no sólo prefigura en forma cuasi ensayística una de las preocupaciones centrales de Borges —el tema del eterno retorno— , sino que se funda en las mismas ideas que Borges privilegia en sus notas "La doctrina de los ciclos"(pdf) y "El tiempo circular", incluidas en Historia de la eternidad(pdf). Un caso semejante al de Amado Nervo es el del argentino Leopoldo Lugones. Buscó la gloria en los diversos afanes de la poesía en verso y la encontró sin esperarla —quizás sin saberlo— en esa obra maestra que es Las fuerzas extrañas(pdf), la única expresamente concebida en el período, e impecablemente ejecutada, como libro de cuentos fantásticos. Entre las doce historias que la componen sobresalen, además de las ya señaladas, "Viola Acherontia"(pdf), sobre el cultivo de la flor de la muerte; la fantasía zoológica "Yzur"(pdf), y "Los caballos de Abdera"(pdf), basada en mitos primitivos.
La permanencia en una dimensión secreta, enmarcada por el mundo real y sujeta a una temporalidad ajena a nuestra cronología, es el tema de "La cena", de Alfonso Reyes. La prueba aducida por el narrador para demostrar su estancia en ese otro orden es eco de una idea de Coleridge que Borges cita en estos términos: "Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano... entonces qué?"
La estratagema temporal de "La cena" se conecta también con el enxiemplo de "Don lllán, el mágico de Toledo", del Infante Juan Manuel, y se pierde en el pasado más remoto. Hacia el futuro, "La cena" se refleja en la novela Aura (pdf) de Carlos Fuentes, particularmente en lo que atañe al dibujo de las tres únicas figuras y a la fantasmal atmósfera que las rodea. Incluso "El milagro secreto" de Borges ofrece analogías con el cuento de Reyes. Y no sólo en lo que se refiere al tratamiento del tiempo; piénsese en el protagonista del drama Los enemigos, inserto adentro de "El milagro secreto", y en su experiencia circular. O en el personaje de "Tren"(pdf), de Santiago Dabove, donde el tiempo de la imaginación se funde y se confunde con el tiempo de la realidad. Todo esto no pone ni quita nada. Lo que prueba una vez más que el concepto vanguardista de originalidad, con el sentido de origen primero exento de pasado, no es sino una forma de amnesia literaria.
Otro cuento precursor, "El espectro"(pdf), de Horacio Quiroga, despliega el motivo de los mundos comunicantes, que se funda en las siguientes premisas. La realidad es el marco de los orbes ficticios y autónomos creados por la fotografía, las narraciones, la pintura, las películas cinematográficas, las imaginaciones, la televisión, los espejos. En nuestra vida cotidiana las personas reales y los personajes ficticios no pueden compartir sus mundos: están recíprocamente incomunicados. El personaje Don Quijote no puede aparecer en persona ante nosotros; a una persona real no le es dado entrar literalmente en el cosmos de Don Quijote. En el quiebre de estas imposibilidades se basa el fenómeno literario que denomino motivo de los mundos comunicantes. (Medio siglo más tarde Woody Allen utilizará artificios iguales en su película La rosa púrpura del Cairo.) En "El espectro", uno de los personajes que constituyen un triángulo amoroso emprende la travesía de mundo a mundo con el fin de realizar un crimen pasional. Un cuento posterior, "Continuidad de los parques"(pdf) de Julio Cortázar, se sustenta en premisas similares. Pero más que difuminar los límites entre lo real y lo imaginario, a Quiroga le interesa el motivo gótico del muerto que regresa del más allá para vengarse. El éxito de Edgar Allan Poe con los temas de horror fúnebre es un estímulo permanente para los escritores de la época. Cortázar, en cambio, junto con borrar completamente las barreras entre realidad y ficción hasta el punto de hacer intercambiables esas categorías, ofrece una impecable ilustración del rol del lector y de sus relaciones con el texto.
Un tema recurrente en la literatura universal es el de la creación de seres artificiales, conocido también con el nombre de motivo del gólem. El gólem más antiguo es Adán, que fue hecho de barro y al cual se le dio vida mediante el soplo divino. A partir del siglo XVIII los gólem mecánicos empezaron a llamarse autómatas y después robots; y en el siglo XX se afiliaron al campo de la cibernética y de la ingeniería biológica. Quizás el gólem más famoso es el monstruo Frankenstein, originado en la novela homónima de Mary Shelley. En el ámbito hispanoamericano, el médico argentino E. L. Holmberg publicó en 1879 el cuento "Horacio Kalibang o los autómatas"(pdf), donde se juega con la posibilidad de que todos los seres supuestamente humanos configurados allí no sean sino robots. Párrafo aparte merece el hecho de que, una vez fabricado el gólem, hay que vivificarlo de algún modo. Frankenstein, como se sabe, es animado mediante cargas de energía eléctrica. Uno de los métodos más crueles que cabe imaginar se presenta en "El hombre artificial"(pdf), de Horacio Quiroga. El gólem es vivificado por la energía que produce el sufrimiento de seres humanos torturados en una camilla. La obra maestra sobre el tema es "Las ruinas circulares", de Borges: en ella el gólem es moldeado con "la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños" y el relato acaba siendo toda una parábola sobre la vanidad humana. También lo es, y ahora explícitamente desde el mismo título, el cuento de Juan José Arreóla "Parábola del trueque", interesante variación del motivo del gólem, con moraleja, tácita, como corresponde al fabulador de Confabularlo(pdf).
La edad de oro de la literatura fantástica hispanoamericana se inicia con la impresión de algunos cuentos de Borges en la revista Sur de Buenos Aires. En mayo de 1940 aparece "Tlón, Uqbar, Orbis Tertius"(pdf), esa alucinante utopía fundada en el idealismo de Berkeley que hace palidecer a las del Renacimiento, y en diciembre del mismo año "Las ruinas circulares". Ambos textos fueron recogidos después en El jardín de senderos que se bifurcan (1941), libro que en 1944 pasa a ser uno de los apartados de Ficciones y que junto con El Aleph(pdf) constituyen obras maestras, ya no sólo de la narrativa hispanoamericana sino de la literatura universal. Curiosamente, en el verano de 1932 había visto la luz también en Sur el ensayo de Borges "El arte narrativo y la magia", donde teoriza sobre la literatura fantástica, y cuyo alcance no fue apreciado sino hasta la década de los setenta. Otros hitos del privilegiado año 1940 son la publicación de la novela de Adolfo Bioy Casares La invención de Morel y de la influyente Antología de la literatura fantástica, compilada por Borges, Bioy y Silvina Ocampo, que permite vislumbrar el tipo de lecturas que los tres habían venido realizando en otros idiomas. Entre los hispanoamericanos el volumen incluye "Las islas nuevas"(pdf), de María Luisa Bombal, cuyas dos únicas novelas son descritas como "fantásticas"; "Ser polvo", de Santiago Dabove; "Tantalia"(pdf), de Macedónio Fernández; "Los caballos de Abdera"(pdf), de Leopoldo Lugones; "La noche repetida"(pdf), de Manuel Peyrou; "El destino es chambón"(pdf), de Pilar de Lusarreta y Arturo Cancela, y "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius".
Las décadas siguientes continúan contemplando el enriquecimiento de la narrativa fantástica del continente. El decenio de los cincuenta asiste deslumbrado al nacimiento de otro de los maestros de la narrativa contemporánea: Julio Cortázar. Bestiario (pdf) (1951), Final del juego(pdf) (1956 y 1964) y Las armas secretas (pdf) (1959) contienen la mayor parte de los cuentos que hoy en día han alcanzado la categoría de clásicos, tales como "Casa tomada", donde flota el tabú del incesto, "La noche boca arriba", cuyo anverso es su reverso, y "Axolotl", que desarrolla el motivo del doble de una manera enteramente remozada mediante la técnica del cambio de punto de vista. Otras actualizaciones del tema lo habían llenado de ricas sugerencias en "Un fenómeno inexplicable", de Lugones, en "La cena", de Reyes, y en "Doblaje", de Julio Ramón Ribeyro. "Axolotl" puede incorporarse también al manual de zoología fantástica, según la formulación de Borges, junto con "Juan Darién" de Quiroga, "El pájaro verde"(pdf) de Juan Emar y la espectral mariposa de "La red"(pdf), de Silvina Ocampo.
En Guerra del tiempo (pdf) (1958), de Alejo Carpentier, donde la temporalidad retroactiva de "Viaje a la semilla"(pdf) nos lleva de la tumba a la cuna y de ahí a la otra muerte, asistimos al desmantelamiento de todas las cronologías, dentro de su poética de lo "real maravilloso" propuesta en el prólogo a El reino de este mundo (pdf) (1949). "Lo maravilloso" — escribe Carpentier — "comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro)". Y añade: "Por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontologia, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la Revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está lejos aún de haber agotado su caudal de mitologías". Veintidós años antes, en su "Proemio" a El pueblo maravilloso,(pdf) el chileno Francisco Contreras había dicho sobre las comunidades latinoamericanas: "Tienen la intuición muy despierta de lo maravilloso, esto es, el don de encontrar vínculos más o menos figurados con lo desconocido, lo misterioso, lo infinito". Para coronar con esta declaración: "Nuestra mitología es, pues, elemento esencial, precioso de nuestro espíritu colectivo".[2] En este orden de cosas, la revaloración de las civilizaciones precolombinas de América también ha dado sus frutos en el árbol de lo fantástico. "Chac Mool"(pdf), de Carlos Fuentes, "La culpa es de los tlaxcaltecas"(pdf), de Elena Garro, y "La noche boca arriba", de Cortázar, se sustentan en esa relectura. Rulfo, por su parte, había derribado todas las murallas que separan a los vivientes y a los difuntos en el fantasmagórico Pedro Páramo (1955), asimilando brillantemente las mitologías populares y la cultura funeraria de México.
Culmina todo este acopio de prodigios y encantamientos en la opera magna del "realismo mágico" y una de las grandes novelas de cualquier tiempo: Cien años de soledad (1967), de García Márquez, de cuya estética surgen en 1972 los cuentos de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada,(pdf) que maravillan al lector a partir de propuestas como "Un señor muy viejo con unas alas enormes", o "El último viaje del buque fantasma", relato quebrantador de todas las reglas de tratamiento del tema tradicional señalado en el título, al hacer que lo sobrenatural penetre violentamente en la realidad, y a pleno día, para estupor de los incrédulos. El mismo tema reaparece en 1971 en "Cuando salí de la Habana, válgame Dios", de José Emilio Pacheco, pero esta vez desde la perspectiva de los pasajeros del barco, que al llegar a su destino descubren atónitos su verdadera condición. "Viejas como el miedo" — dice Bioy Casares — "las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas: están en el Zendavesta, en la Biblia, en Homero, en Las mil y una noches. Tal vez los primeros especialistas en el género fueron los chinos". Sean buques, sean "gentes", sean cosa indeterminada, la narrativa hispanoamericana suele retornar de modo renovado a esa antigua tradición, tan visitada durante el Romanticismo. Ahí están el desencarnado de "La lluvia de fuego"(pdf), el triángulo de sombras de "El espectro", los asombrados piratas de "Lo secreto", de María Luisa Rombal, la vengativa hermana de "La galera", de Mújica Láinez, y el incomunicado protagonista de "El fantasma", de Anderson Imbert, historia que parece ilustrar la frase de Unamuno "La muerte es la suprema soledad".
En repetidas ocasiones la literatura fantástica ha sido acusada de "escapista". Vale decir, de emprender una fuga de la realidad "real" para refugiarse en el cómodo ámbito de lo puramente fantasioso. Tal acusación no sólo es injusta, sino que además es signo de un prejuicio positivista que impide al crítico entender las motivaciones profundamente contestatarias de la mejor literatura fantástica, dirigidas a poner en crisis ciertos órdenes establecidos, de una manera sutil y radical. Binomios contradictorios aparentemente irreductibles, del tipo vida/muerte, sueño/vigilia, locura/ cordura, real/irreal, subjetivo/objetivo, o son neutralizados o son entreverados en un verdadero proceso dialéctico de transfiguración destinado a revelar que la realidad no es ni tan inmóvil, ni tan plana, ni tan única. A este respecto, Cortázar alguna vez afirmó (1974) que sus cuentos fantásticos no tienen nada de escapistas, porque "se oponen a los estereotipos fáciles, a las ideas recibidas, a todos esos itinerarios sobre rieles de viejísimos y caducos sistemas".[3]
Al incursionar en estas rápidas notas por los aledaños de la intertextualidad, he querido, entre otras cosas, develar parcialmente el proceso de creación de precursores al que aluden Eliot y Borges, y establecer al mismo tiempo un diálogo de textos, registrando los motivos insólitos recurrentes. Las funciones que esos motivos cumplen en los cuentos modernistas y posmodernistas son por cierto distintas a las que ejercen en los relatos actuales. Absorbidos y transformados por los textos posteriores, responden a otra idea de la literatura, a otra cosmovisión y a otros influjos superestructurales, y generan por tanto diferentes modalidades de escritura. Rindiendo tributo a la vocación de esta narrativa de ser el reino de lo contradictorio y de lo incierto, puede decirse, en suma, que nada nuevo y todo nuevo hay bajo el sol de la literatura fantástica.
_________________________________
Notas[1] La critica especializada sostiene que Arturo Uslar Pietri fue el primero en aplicar a la literatura hispanoamericana la denominación "realismo mágico" (que procede de Franz Roh) en su libro Letras y hombres de Venezuela (1948). No se ha mencionado, sin embargo, que aún antes, en Españoles de tres mundos (1952), Juan Ramón Jiménez emplea la misma expresión para describir la poesía "residenciaria" de Pablo Neruda.
[2] La relación entre el texto de Contreras y el de Carpentier fue establecida por Pedro Lastra en "Aproximaciones a ¡Écue-Yamba-Ó!" , Revista Chilena de Literatura 4 (1971): 79-89.
[3] Por su parte, Ángel Rama, en un coloquio realizado en La Habana sobre el tema "Fantasmas, delirios y alucinaciones" dice: "Conozco extraordinaria 'literatura de evasión' en lo fantástico y también extraordinaria 'literatura de evasión' en lo realista. Es decir, creo que la evasión es una operación que se produce en cualquiera de estas posibilidades. No creo que pueda adscribirse a una determinada literatura. Pienso que a veces hay en lo fantástico algo mucho más metido en la vida y metido en lo profundo y en la problemática más auténtica que en mucha literatura realista que exteriormente dice estar en los problemas" (68).
__________________________________
Obras citadasBessiére, Irene. Le récit fantastique. París: Larousse, 1964.
Bioy Casares, Adolfo. "Prólogo". Antología de la literatura fantástica. Eds. Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Buenos Aires: Sudamericana, 1940, 7-15.
Borges, Jorge Luis. "Kafka y sus precursores". Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé, 1960.
Carpentier, Alejo. "Prólogo". El reino de este mundo. México: Distribuidora Ibero Americana de Publicaciones, 1949.
Chiampi, Irlemar. El realismo maravilloso. Caracas: Monte Avila, 1983.
Contreras, Francisco. "Proemio". El pueblo maravilloso. París: Agencia Mundial de Librerías, 1927.
Cortázar, Julio. "Estamos como queremos o los monstruos en acción". Crisis 11 (1974).
---------------- "Del cuento breve y sus alrededores". Ultimo Round. México: Siglo XXI, 1969. 35-45.
---------------- "Del sentimiento de lo fantástico". La vuelta al día en ochenta mundos. México: Siglo XXI, 1968. 43-48.
Eliot, T. S. Points of View. London: Faber and Faber, I941.
Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Óscar Hahn | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Trayectoria del cuento fantástico hispanoamericano
Por Oscar Hahn
University of lowa
Publicado en Mester, Vol. XIX, N°2 (Fall, 1990)