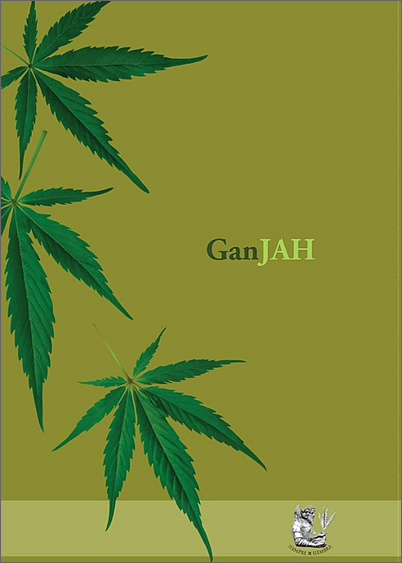Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |
La GanjJAH de Julio Aldana Hidalgo: humo, rito y palabra en combustión
Por Paolo de Lima
Tweet .. .. .. .. ..
1. Introducción: drogas y creación artística
La relación entre drogas y creación artística ha tejido, a lo largo de la historia, una constelación de nombres, obras y experiencias que oscilan entre la exaltación de la lucidez y el abismo del extravío. Escritores, pintores y pensadores han recorrido estos territorios con una fascinación que a veces los ha llevado a sucumbir en sus profundidades. El investigador chileno Fernando Calderón, al analizar el impacto cultural de la cocaína en América Latina, ha destacado que su producción, comercio y consumo trascienden lo económico para convertirse en “actos culturales que producen la quiebra de relaciones sociales significantes, inducen a la pérdida de nociones de temporalidad y espacialidad y, en definitiva, a la ausencia de identidad personal y societal” (“América Latina: Identidad y tiempos mixtos. O cómo tratar de pensar la modernidad sin dejar de ser indios”, David y Goliath 52 [Santiago de Chile: 1987]: 4-9). Esta observación nos invita a contemplar cómo estas dinámicas transforman al individuo y reverberan como un eco en el tejido cultural de nuestras sociedades. La cocaína, en su doble papel como sustancia psicoactiva y símbolo de una modernidad ansiosa, no solo altera la percepción del tiempo y el espacio, sino que también desdibuja las fronteras de la identidad. En este sentido, el consumo de drogas se convierte en un acto que evidencia y amplifica las crisis de pertenencia y de sentido que atraviesan a las sociedades latinoamericanas. La búsqueda de un yo fragmentado, en medio de un contexto cultural en crisis, resuena en la obra de muchos artistas que exploran las intersecciones entre la alteración de la conciencia y la construcción de identidades.
Julio Aldana Hidalgo
En otro registro teórico, el teórico esloveno Slavoj Zizek propone una figura extrema: “la figura del junkie, el único verdadero ‘sujeto de consumo’, el único que se consume a sí mismo por completo, hasta su propia muerte, en su jouissance sin límites” (¿Quién dijo totalitarismo? 59). Bajo esta óptica, la alarma contemporánea ante la adicción se comprende a través de la economía subjetiva del consumo. En la literatura, esta figura ha sido explorada desde diversos ángulos: como experiencia liminal, alegoría social, laboratorio de la conciencia o escenario de ruina. Zizek no solo presenta al adicto como un individuo atrapado en un ciclo autodestructivo, sino que también lo utiliza para ilustrar el vacío existencial que puede surgir en sociedades que priorizan el consumo sobre la conexión humana. Este trasfondo no es un simple telón de fondo para Ganjah (Siempre Siembra, 2025), primer poemario de Julio Aldana Hidalgo (Lima, 1985), sino el lente que afina la sensibilidad necesaria para adentrarse en su lectura. En este contexto, Ganjah se convierte en un espacio de exploración poética donde las experiencias del consumo y la búsqueda de identidad se entrelazan, creando un diálogo entre la necesidad de escape y el deseo de conexión. Aldana Hidalgo, a través de su lenguaje y sus imágenes, invita a los lectores a confrontar no solo las realidades de la adicción, sino también el dolor y la búsqueda de significado que subyacen en la experiencia humana. Así, el poemario se sitúa en un cruce de caminos donde lo personal y lo social se entrelazan, ofreciendo una reflexión lúcida sobre el papel de la droga en la vida contemporánea y su capacidad para revelar tanto la fragilidad como la resiliencia del ser humano.
2. Del hachís a la pasta básica de cocaína: un mapa sensorial antes de la ganjah
Si nos adentramos en la tradición literaria, el poeta francés Charles Baudelaire, en Los paraísos artificiales (1860), celebra y advierte sobre el hachís como una puerta a la expansión sensorial y mental. Para Baudelaire, esta sustancia se convierte en un medio para explorar los límites de la percepción, un vehículo que puede abrir horizontes creativos insospechados. Compara el hachís con el vino, resaltando su poder para intensificar las percepciones y provocar estados de inspiración que trascienden lo cotidiano. Sin embargo, el poeta no oculta su lado oscuro: advierte sobre la “falsa felicidad” que puede deslizarse hacia la melancolía y la distorsión de la realidad. Este dualismo ilustra la complejidad de las experiencias alteradas, donde la búsqueda de la euforia puede llevar a la desilusión. El hachís, entonces, forma parte de una genealogía de sustancias que alteran la conciencia, un linaje que incluye la cocaína y otras drogas que han sido objeto de fascinación y repulsión a lo largo de la historia. Esta conexión con la tradición literaria no solo establece un precedente, sino que también prepara el terreno para explorar otras experiencias químicas que han influido en la creación artística, subrayando la tensión entre la creación y la autodestrucción, el deleite y el sufrimiento.
En este mapa sensorial, la jerga callejera de las calles limeñas aporta una cartografía viva. Términos como “duro” y, por extensión, “pasteleado” describen el estado del consumidor de pasta básica de cocaína: músculos rígidos, movimientos torpes, mente ralentizada. Estas palabras no solo tienen un significado literal, sino que se convierten en una manifestación de la experiencia subjetiva del consumo y de la transformación que sufre el individuo. “Pastelero” no solo identifica al usuario, sino que, en la lógica de Zizek, señala a quien es devorado por la sustancia, simbolizando la pérdida de control y la absorción total en el ciclo del consumo. Asimismo, “stone”, importado de otras culturas, evoca un sopor emocional, un entumecimiento que adormece las capas superficiales de la subjetividad. Este uso del lenguaje revela una realidad cruda y visceral, donde las palabras trascienden las etiquetas para construir un territorio simbólico desde el que se observa y narra el mundo en los márgenes. La jerga se convierte así en un puente que conecta la experiencia personal con un contexto sociocultural más amplio, ofreciendo una visión de las luchas y aspiraciones de quienes habitan en esos espacios liminales.
Es en este contexto donde Ganjah encuentra su raíz, con la marihuana como centro de un dispositivo poético y existencial que trasciende el mero tema para convertirse en el pulso de la obra de Aldana Hidalgo. La marihuana, en este sentido, no es solo una sustancia recreativa; actúa como un catalizador que permite al poeta explorar las dimensiones de la identidad, la alienación y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo se siente inhóspito. Aldana Hidalgo, a través de su lírica, convierte la experiencia del consumo en un acto de resistencia y reflexión, donde cada verso se convierte en una declaración de la complejidad de la vida contemporánea. Ganjah se presenta así como una obra que, lejos de glorificar el uso de drogas, invita a una introspección honda sobre la realidad del individuo y su entorno, convirtiendo la experiencia del consumo en una metáfora de la búsqueda existencial y la necesidad de conexión en un mundo fracturado.
3. Un viaje dividido en cantosGanjah traza un viaje visceral y experimental en torno a la relación ambigua del yo poético con la marihuana. Dividido en diez cantos y un Detox final, el libro desafía las convenciones de la poesía lineal mediante un uso deliberado del espacio en blanco, la fragmentación y el quiebre tipográfico. Esta estructura fragmentada no solo revela la naturaleza misma de la experiencia del consumo, sino que también invita al lector a participar activamente en la construcción del significado, al igual que cada fumador debe navegar su propia relación con la sustancia. En algunos poemas, los versos se dispersan como humo que se deshace en el aire, creando una sensación de efimeridad que captura la esencia transitoria de la percepción alterada; en otros, se condensan en mantras repetitivos que parecen invocar –o exorcizar– la obsesión que la marihuana puede generar en la mente del consumidor.
Esta estrategia formal remite a una tradición literaria que ha hecho de la sustancia un laboratorio de estilo. El escritor británico Thomas De Quincey, en su célebre Confesiones de un consumidor de opio inglés (1821), narra visiones sublimes y pesadillas opiáceas a través de una prosa que alterna entre la densidad descriptiva y la elipsis abrupta, como si la sintaxis misma se viera alterada por el opio. Su obra se transforma en una exploración del caos interno que provoca la adicción, donde las palabras se convierten en un vehículo para examinar no solo la experiencia del consumo, sino también la fractura de la identidad. Por su parte, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, aunque no menciona de forma directa las drogas en todos sus relatos, proyecta en textos como “Ligeia” y “La caída de la casa Usher” un estado febril y alucinado que disuelve la frontera entre lo racional y lo irracional. En estas narrativas, las emociones extremas y las visiones distorsionadas crean un ambiente donde el horror y la belleza coexisten, revelando la complejidad de la mente humana al borde del abismo. Ambos autores, a través de sus respectivas obras, ofrecen un vistazo extendido a las alteraciones de la conciencia, mostrando cómo la experiencia del consumo y el estado mental pueden entrelazarse en un tejido narrativo que desafía las normas de la realidad.
En Ganjah, Aldana Hidalgo recoge ese pulso literario y lo adapta a un contexto contemporáneo donde la marihuana es protagonista, articulando un ritmo que imita el flujo alterado de la conciencia. A través de imágenes vívidas y metáforas provocadoras, el autor logra capturar la ambivalencia de la experiencia cannábica: un viaje que puede llevar a la introspección y la creatividad, pero también a la confusión y la alienación. La marihuana se convierte así en un elemento que revela no solo el estado del yo poético, sino también las tensiones sociales y culturales que rodean su uso. Cada canto de la obra invita a una reflexión sobre la autenticidad y la escapatoria, cuestionando qué significa realmente “ser uno mismo” en un mundo donde el consumo y la identidad están inextricablemente ligados. Con esta propuesta, Ganjah no solo se erige como un testimonio de la relación con la marihuana, sino también como un diálogo con la tradición literaria que ha explorado el impacto de las sustancias en la creatividad humana.
4. Entre lo profano y lo sagradoEl epígrafe bíblico elegido –Salmos 18:8: “Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor; carbones fueron por él encendidos” – no es un simple adorno. En su contexto original, describe la furia divina, el juicio y la purificación. Aldana Hidalgo lo reescribe como metáfora de la experiencia de fumar: el humo que asciende se vuelve símbolo de elevación espiritual o alucinatoria; el fuego consumidor, de la adicción que quema desde dentro; los carbones encendidos, de la obsesión persistente.
Hay en ello una sacralidad irónica: el acto profano de fumar marihuana se reviste de un lenguaje de revelación, como si el rito personal del consumo dialogara con el imaginario del sacrificio y la comunión. Este cruce entre lo bíblico y lo callejero no es ajeno a la poesía peruana más radical. Colectivos como Kloaka (inicios años 80) o Neón (inicios años 90) incorporaron la marginalidad urbana, la violencia política y el consumo como materias poéticas legítimas, desafiando los límites entre alta cultura y contracultura. Ganjah continúa esa herencia, pero la filtra por la intimidad de una voz que se confiesa sin dramatismo impostado, con una crudeza que no teme a la ternura ni al humor.
5. La voz: fragmentación y polifonía
La voz que emerge en el poemario es la de un sujeto escindido, atrapado entre la lucidez y la autodestrucción. Oscila entre la ensoñación –donde la ganjah es refugio, excusa y combustible– y la constatación amarga de su dependencia, que permea no solo su cuerpo, sino también sus relaciones, su memoria y su percepción del mundo.
El resultado es una polifonía de registros: lírico, coloquial, narrativo, a veces brutal. El yo poético puede describir con detalle la textura de un porro o evocar la ausencia de un ser querido con la misma cadencia. Esta alternancia sugiere que su identidad no es un núcleo estable, sino un mosaico en constante recomposición, en el que la adicción funciona tanto como fractura como punto de cohesión.
6. La página como papel de fumarUn recurso visual especialmente significativo en Ganjah es el uso de fondos que evocan el papel para armar porros. Aquí, la materialidad del soporte deja de ser neutra: la página se convierte en prolongación del objeto ritual del consumo. El lector, al enfrentarse a estos poemas, participa en un acto performático: “arma” el poema con la mirada, del mismo modo que el yo poético arma su porro.
Esta superposición de gesto y lectura produce un efecto simbólico potente: así como el humo desaparece al consumirse, la lectura también es un acto efímero, destinado a extinguirse en la mente del lector. La página-papel encapsula la fragilidad del placer, la naturaleza perecedera de la experiencia y la escritura como combustión.
7. Entre lo personal y lo colectivo
La lucha por dejar de fumar –y el fracaso repetido– estructura buena parte del libro. Pero más allá del conflicto individual, el poemario deja entrever una red de resonancias sociales: amistades mediadas por el intercambio de marihuana, economías de subsistencia atravesadas por el comercio informal de la planta, y un paisaje urbano donde la marihuana no es exotismo, sino cotidianidad.
En este sentido, Ganjah puede leerse también como una crónica fragmentada de un sector social donde el ocio, la precariedad y la creatividad se entrelazan. La marihuana es el centro, pero alrededor orbitan problemas estructurales: violencia, pobreza, trabajo informal, vínculos familiares tensos.
8. Del humo a la palabra
En Ganjah, el acto de fumar se convierte en un acto de escritura. No solo porque ambas actividades implican un ritmo, una pausa y una combustión, sino porque el poemario construye un paralelismo entre la nube que se dispersa y la palabra que se diluye en el blanco de la página. La forma fragmentaria, los encabalgamientos abruptos, las repeticiones obsesivas, todo imita el flujo mental bajo el efecto de la marihuana. La adicción no se representa como un estado monolítico, sino como un vaivén constante: claridad y confusión, euforia y letargo, deseo de dejar y tentación de volver.
9. Aproximaciones al humo: lectura de los poemas de Ganjah
Enmarcados visualmente en un espacio que simula el papel para armar un porro de marihuana, varios de los poemas de Ganjah encarnan la materialidad del soporte como extensión del ritual de consumo, la vulnerabilidad subjetiva ante la adicción y la escritura como testimonio precario de una identidad en combustión. Al evocar el “papel de fumar” como fondo, estos textos no solo poetizan la experiencia sensorial del humo y el bajón, sino que convierten la página en un objeto performático, donde el lector “arma” simbólicamente el porro al leer, fusionando lo efímero del placer con la denuncia de un contexto social empobrecido. Esta estrategia visual subraya la fragilidad del goce –efímero como el humo– y su condena, resonando con la tradición literaria de Baudelaire a nuestros días, donde la droga es tanto expansión como ruina, y el lenguaje, un acto de resistencia desde los márgenes.
Por ejemplo, el poema que empieza diciendo “Cuánto me hubiera gustado tener un pitillo otra vez” captura el anhelo nostálgico por el ritual compartido, donde el humo aligera lo “agobiante” y transforma las noches oscuras en un caminar estimulado por “canciones ruidosas”. Aquí, la marihuana no es mera evasión, sino un catalizador de liviandad efímera, que evoca la jouissance zizekiana: un goce sin fronteras que, sin embargo, deja al sujeto como “idiota desencantado”. El marco del papel para porro intensifica esta idea, haciendo que el texto parezca escrito en un soporte destinado a quemarse, simbolizando la transitoriedad del placer y la denuncia implícita de una rutina asfixiante, heredera de carencias afectivas y materiales.
En el poema “Nunca lo había pensado así”, el “gran bajón” se manifiesta como un entorpecimiento creativo y existencial, donde el acto de escribir se reduce a una acción superficial que evade lo verdaderamente importante: el cansancio, las rutinas y la incapacidad de asombro. Este texto ilustra cómo la adicción se convierte en la manifestación de una realidad social en la que las posibilidades de futuro se sienten limitadas, con el yo poético atrapado en superficialidades que evitan la autoexaminación profunda. La visualidad del papel de fumar acentúa esta precariedad; las palabras parecen inscritas en un material volátil, listo para arder, revelando cómo la escritura emerge del derrumbe, actuando como un testimonio artesanal desde lo callejero.
Así entendidos, estos poemas operan como una exploración de la vulnerabilidad humana, donde la ganjah no idealiza el vicio, sino que lo convierte en un objeto de análisis radical de la conciencia. El ritual del consumo –armar, fumar, bajar– se entrelaza con la escritura, denunciando las jerarquías sociales implícitas y reclamando una identidad en constante transformación. En este sentido, Aldana Hidalgo dialoga con la tradición de la droga como laboratorio sensorial, pero desde una perspectiva marginal y contemporánea, donde el humo deja marcas en la página, invitando a repensar los límites entre adicción, arte y la posibilidad de redención.
En Ganjah encontramos a su vez combinaciones de fragmentos dispersos, onomatopeyas y distorsiones tipográficas que rompen el flujo lineal del sentido. La experiencia de fumar se narra a través de un montaje de sensaciones donde el lenguaje mismo parece tambalearse. Es representación de la conciencia alterada y, al mismo tiempo, rito de iniciación y permanencia. En otros momentos, el tono es más narrativo y confesional. Por ejemplo, tras un mes sin fumar, el yo describe síntomas de abstinencia y una inesperada capacidad de soñar. La marihuana deja de ser solo sustancia para convertirse en marcador de vínculos y rutinas. La estructura más lineal sugiere un momento de aparente orden que se percibe como frágil. El libro cierra con una declaración directa: “Eres todo lo que consumes… puedes cambiar tu vida”. El tono imperativo se mezcla con la ironía de saber que las frases motivacionales son tan volátiles como el humo. La marihuana se inserta aquí en un patrón de consumo más amplio, y el espacio en blanco recuerda que la decisión de cambiar es apenas un inicio incierto.
10. Conclusión
Ganjah no es solo un libro sobre la marihuana: es una exploración de la vulnerabilidad, del deseo y de la fragilidad humana. Aldana Hidalgo transforma el fracaso de abandonar la sustancia en un acto creativo, convierte el humo en materia verbal y la página en papel de fumar. El resultado es un poemario que, lejos de idealizar el consumo, lo sitúa en su ambigüedad radical: fuente de placer y de condena, de expansión y de encierro. La marihuana, en este libro, no es un motivo ornamental: es una herramienta de escritura, un lente para mirar el mundo y un espacio donde el yo poético se reconoce, se fragmenta y, en un acto audaz de creación literaria, se reinventa.
Publicado originalmente en la página web Círculo de Lectores (03 septiembre 2025).
Presentación de GanJAH en Centro Cultural Tierra Baldía de Lima
Viernes 29 de agosto 2025
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
La "GanJAH" de Julio Aldana Hidalgo:
humo, rito y palabra en combustión.
Por Paolo de Lima