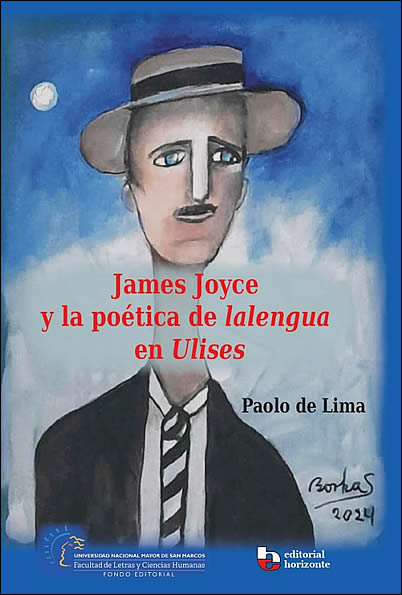Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Paolo de Lima | Autores |
El oído de Joyce: ciudad, cuerpo y lenguaje como resistencia en Ulises [*]
Por Paolo de Lima
Tweet .. .. .. .. ..
1. Joyce, Dublín y su origen social
Para comenzar, permítanme transportarlos a Dublín a inicios del siglo XX. Imaginen a Dublín en 1904, una ciudad impregnada de historia y cultura, que vibraba con una identidad propia a pesar de no compartir la opulencia ni el ritmo frenético de capitales europeas como Londres o París. Era la capital de Irlanda bajo el dominio británico, un lugar donde las tensiones entre el control colonial y las crecientes aspiraciones nacionalistas irlandesas marcaban la vida diaria. Piensen en sus calles empedradas, como las que rodean el Trinity College o la Catedral de San Patricio, donde resonaban los cascos de los caballos y el bullicio de los tranvías. Imaginen los pubs de Temple Bar, como el Davy Byrne’s —donde Leopold Bloom come su famoso sándwich de queso gorgonzola acompañado de vino Borgoña—, llenas de risas y charlas, o el mercado de Moore Street, con sus vendedores gritando ofertas de pescado y verduras frescas. Las campanas de la Christ Church Cathedral marcaban el paso del tiempo, mientras el río Liffey dividía la ciudad, sus aguas revelando un paisaje urbano vibrante, pero atrapado en las paralizantes contradicciones de su historia colonial.En este escenario nació James Joyce en 1882, en el seno de una familia de la pequeña burguesía que enfrentó un progresivo declive económico. Durante su infancia y juventud, su familia se mudó muchísimas, demasiadas veces, llevándolo a conocer Dublín como pocos: desde los callejones estrechos de North Strand hasta los barrios obreros cerca de las Docklands, pasando por el bullicio de Sackville Street —hoy O’Connell Street—, con sus tranvías traqueteando y sus vendedores ambulantes como los hombres-anuncio de la imprenta y papelería Wisdom Hely’s. Joyce percibía el olor a cerveza que impregnaba pubs como el The Brazen Head o el Mulligan’s, y escuchaba las charlas fragmentadas de los pasajeros en los tranvías que cruzaban Grafton Street. No solo caminó la ciudad; la habitó en su textura más íntima y sensorial, convirtiéndose en un cartógrafo de lo cotidiano. En Ulises, Dublín no es un escenario idealizado ni mítico: es un espacio vivo, capturado con una precisión casi obsesiva en cada detalle, desde el eco de los pasos en el empedrado hasta las conversaciones en la farmacia Sweny’s, donde Leopold Bloom compra su jabón de limón.
El historiador inglés Perry Anderson ilumina la relación íntima de Joyce con Dublín en Los orígenes de la postmodernidad (pdf). Anderson señala que Joyce escribe desde el mundo de la nueva pequeña burguesía urbana, un grupo que describe como “afablemente popular más que ardientemente proletario”, es decir, una clase media-baja que, sin ser elitista, se conecta con lo popular de manera sociable, pero sin la pasión revolucionaria del proletariado. Esta perspectiva, centrada en el presente urbano de Dublín, distancia a Joyce del Renacimiento Irlandés, un movimiento literario y cultural de finales del siglo XIX y principios del XX que buscaba rescatar la identidad irlandesa a través de un pasado rural idealizado. Ese movimiento, liderado por figuras como William Butler Yeats, se volcaba hacia el folklore celta, el idioma gaélico y las imágenes míticas de hadas y héroes, como se ve en obras de Yeats como The Celtic Twilight (pdf), donde lo místico y lo rural predominan. Joyce, en cambio, en Ulises se ancla en el presente de 1904 y escucha con atención para dar voz al habla real de Dublín: los diálogos de los tenderos en el mercado de Ormond Quay, las charlas de los transeúntes que pasean por Henry Street, los murmullos de los oficinistas que cruzan el puente Ha’penny hacia las oficinas del centro. Incorpora, además, los objetos cotidianos de esa ciudad viva —las cartas que se enviaban desde la Oficina General de Correos en Sackville Street, los telegramas, los volantes que anunciaban eventos en el Teatro Gaiety, los afiches pegados en las paredes cerca de Trinity College— y, sobre todo, su oralidad, que se convierte en el corazón de su escritura.
Dublin en la época de Joyce
2. El cuerpo, los sentidos y la oralidad: de Joyce a Proust y Kafka
Entonces, piensen ahora en Dublín como un coro de voces que resuena en cada página de Ulises. La ciudad no es solo un lugar físico para Joyce; es un espacio sonoro, y esto nos lleva a un aspecto crucial de su vida y su arte. Joyce enfrentó una ceguera progresiva debido a problemas como iritis y glaucoma, que lo llevaron a una casi ceguera en sus últimos años. Imaginen lo que significa perder la vista poco a poco: el mundo visual se desvanece, pero los otros sentidos se agudizan. Para Joyce, la limitación visual se convirtió en un canal hacia lo auditivo, agudizando su percepción de los sonidos que definían Dublín: el murmullo de las calles, las entonaciones de las charlas, los susurros en los espacios cotidianos. Esta sensibilidad sensorial se fusiona con su concepto de la epifanía, desarrollado entre 1900 y 1904 y teorizado en Stephen Hero (pdf) (novela escrita entre 1904 y 1906, publicada póstumamente en 1944), que Joyce define como un instante de revelación en el que un personaje alcanza una comprensión profunda de su realidad a través de palabras captadas en un destello fugaz, un recurso que despliega con maestría en Ulises (pdf).
En el capítulo “Circe”, por ejemplo, una escena ya destacada en 1940 por el escritor argentino Jorge Luis Borges como un momento epifánico en su Antología de la literatura fantástica, Stephen Dedalus enfrenta una alucinación donde su madre fallecida emerge como una figura espectral, desencadenando una revelación cargada de culpa: “Yo fui la hermosa May Goulding. Estoy muerta”. Para Joyce, estas epifanías, que destilan la esencia de Dublín a través de los sentidos, no brindan cierre, sino que confrontan a los personajes con las complejidades de su realidad, marcadas por las tensiones emocionales y sociales de la ciudad. En Ulises, el lenguaje se transforma en un espacio sonoro, una corriente donde la memoria, las palabras y sus ritmos internos resuenan, como si Joyce hubiera reemplazado la mirada por una escucha absoluta. Esto, sin embargo, es solo una impresión: el aspecto visual de la novela es igualmente inmenso, con descripciones minuciosas que capturan la materialidad de Dublín en cada rincón.La conexión entre el cuerpo y el lenguaje, que Joyce utiliza para dar vida a Dublín de manera tan vívida, no es un recurso exclusivo suyo. Otros escritores de su tiempo también transformaron sus limitaciones físicas en arte, y sus experiencias nos ayudan a entender cómo los sentidos moldean la escritura. Piensen en Marcel Proust, quien padecía asma severa. Su prosa en su novela En busca del tiempo perdido imita esa dificultad para respirar: oraciones largas, llenas de pausas, que parecen buscar aire. Para Proust, escribir era un acto de resistencia contra su fragilidad corporal, y su memoria involuntaria, que surge de los sentidos, se convierte en un puente para recuperar el tiempo perdido. Franz Kafka, por otro lado, sufrió tuberculosis desde 1917, una enfermedad que lo debilitó hasta su muerte en 1924 a los 40 años. Como Proust, Kafka también enfrentó una lucha física con la respiración, pero en él la asfixia se vuelve simbólica: es burocrática, existencial. Sensible al ruido y afectado por insomnio y ansiedad, Kafka buscaba el silencio absoluto para escribir, y en obras como El proceso o La metamorfosis, el lenguaje parece atrapado en redes de poder invisibles.
En estos tres autores —Joyce, Proust y Kafka—, el cuerpo marca el ritmo de la escritura. Pero en Joyce, esa experiencia corporal lo lleva a un lugar único: la oralidad. Su ceguera lo convirtió en un oyente excepcional, y esa atención al sonido lo llevó a explorar el significante en su forma más pura. Como señala el filósofo esloveno Mladen Dolar en Una voz y nada más,(pdf) la voz no es solo un vehículo de sentido; es un objeto material que resuena, que perturba, que lleva en sí misma una dimensión afectiva. Joyce, al escuchar Dublín con su oído agudizado, captura esa materialidad de la voz: el significante se vuelve un cuerpo sonoro, una vibración que no busca describir, sino resonar.
3. Lacan y el nacimiento europeo de Ulises
Esta obsesión de Joyce por lo sonoro y lo significante nos lleva a un momento histórico que marcó la recepción de Ulises, novela publicada en París en febrero de 1922. Dos meses antes, concretamente el 7 de diciembre de 1921, el escritor francés Valéry Larbaud dio una conferencia en la librería parisina La Maison des Amis des Livres, de Adrienne Monnier, trazando los paralelismos entre Ulises y la Odisea. Entre los asistentes estaba un joven de 20 años que más tarde se convertiría en una figura clave del psicoanálisis: Jacques Lacan. Lacan, un médico y psicoanalista francés que revolucionaría nuestra comprensión del inconsciente y el lenguaje, frecuentaba esa librería desde los 17 años y ya había conocido a Joyce. Ese encuentro con Ulises en la librería de París lo marcó decisivamente, influyendo en su pensamiento al revelarle las posibilidades del lenguaje como un espacio donde el inconsciente se manifiesta, una idea que más tarde integraría en su teoría del sujeto y el significante. Años después, Lacan volvería sobre Joyce, viéndolo como un “caso límite”. Para Lacan, Joyce creó lo que llamó un sinthome —una invención singular que le permitió sostener su subjetividad a través de la escritura. En Ulises, Lacan veía un lenguaje que dejaba de ser un simple medio de comunicación para convertirse en materia viva, un espacio donde lo sonoro y lo afectivo resuenan más allá del sentido, conectándose con la experiencia corporal de Joyce y con su inmersión en la oralidad de Dublín.
4. Joyce, lalengua y el inconsciente sonoro
Aquí es donde entra mi propuesta de lectura. En mi libro James Joyce y la poética de lalengua en Ulises retomo el concepto lacaniano de lalengua para analizar cómo Joyce, quien afirmó que en Ulises había “registrado, simultáneamente, lo que un hombre dice, ve, piensa, y lo que ese ver, pensar, decir hace en su subconsciente”, transforma el habla de Dublín en una experiencia literaria única. Lalengua, según Lacan, es esa zona del lenguaje donde lo sonoro, lo significante y lo afectivo se entrelazan más allá del sentido lógico, y eso es precisamente lo que Joyce logra en Ulises. Aunque la narración sigue una estructura temporal lineal —desde la mañana durante el desayuno hasta la madrugada entre ronquidos y meditaciones de duermevela—, se despliega mediante técnicas vanguardistas que exploran lo fragmentario, lo polifónico y el subconsciente. El lenguaje no solo describe la ciudad, sino que la hace resonar, como señala Mladen Dolar al hablar de la voz como un objeto que vibra, capturando el bullicio de Dublín a través de un flujo de significantes que transmiten las voces, pensamientos y desvaríos de los personajes. Este enfoque crea un inconsciente sonoro en la novela, una dimensión rítmica y casi corporal del lenguaje que conecta con la experiencia física de Joyce y la oralidad de la ciudad que lo formó.
5. Dimensión política: Fredric Jameson y el inconsciente histórico
Ahora bien, la escritura de Joyce trasciende lo sensorial para incorporar una dimensión política indisolublemente ligada a la Dublín colonial de su época, mostrando cómo las tensiones de la opresión imperial y las dinámicas de clase impregnan cada rincón de la vida cotidiana, desde las conversaciones en las calles hasta los pensamientos más íntimos de sus personajes. Para explorar esta perspectiva, resulta valioso recurrir a referentes que han analizado su obra desde este ángulo. Retomemos como punto de partida a Perry Anderson, quien como vimos examinó el origen social del Dublín literario de Joyce, y contrastemos su visión con la del teórico literario estadounidense Fredric Jameson. En Documentos de cultura, documentos de barbarie, (pdf) Jameson argumenta que toda narrativa revela, incluso sin proponérselo, una lectura ideológica de su contexto histórico, pues en toda forma cultural actúa lo que él denomina un “inconsciente histórico”: una estructura latente que inscribe las tensiones y contradicciones de su tiempo. En Joyce, esta dimensión política se manifiesta en el lenguaje mismo. En una Dublín oprimida por el Imperio Británico y la Iglesia Católica, Joyce transforma el inglés —la lengua del colonizador— al entretejerlo con las voces populares y fragmentadas de la ciudad, captadas en su juventud y que su sensibilidad auditiva, agudizada por los efectos de la iritis y el glaucoma en su visión, le permitió registrar con mayor intensidad. Escribir desde lo cotidiano, lo oral y los márgenes se convierte en un acto de resistencia. Su oído, moldeado por su experiencia corporal, da voz a los habitantes silenciados de Dublín, desafiando así el discurso dominante.
Esta dimensión política también se manifiesta en la manera en que Joyce incorpora en Ulises formas de escritura populares, como cartas, afiches, postales, volantes, novelitas rosa y telegramas, que representan las voces de las masas y de una ciudad en permanente efervescencia. Al incluir estas manifestaciones de la cultura popular, Joyce no solo amplifica las expresiones de la vida cotidiana de Dublín, sino que también subvierte las jerarquías literarias tradicionales, otorgando un espacio a lo marginal y lo colectivo. Este gesto es intrínsecamente político: al dar protagonismo a estas formas de comunicación, Joyce reivindica la cultura de los sectores populares frente al dominio cultural de las élites, desafiando las estructuras de poder que buscaban silenciarlas y visibilizando la riqueza de una Dublín vibrante y diversa. A esto se suma el complejo trabajo intertextual que Joyce desarrolla en su escritura, tejiendo referencias a Homero, Dante, Shakespeare y otros, lo que enriquece la novela con una densidad literaria que dialoga entre lo popular y lo universal.
6. Cierre
En suma, mi libro James Joyce y la poética de lalengua en Ulises no es solo un análisis de Joyce ni una aplicación de Lacan. Es una invitación a explorar cómo el lenguaje, enraizado en una ciudad como Dublín, en el cuerpo de su autor —moldeado por su experiencia sensorial y su progresiva pérdida de visión— y en las tensiones históricas de su tiempo, se transforma en un espacio de invención, resistencia y resonancia. Como la lalengua de Lacan, la literatura de Joyce no se limita al sentido lógico: vibra, respira, perturba, capturando el bullicio de Dublín a través de un inconsciente sonoro que entrelaza lo cotidiano —las voces fragmentadas, las escrituras populares como cartas, afiches o telegramas— con lo universal, mediante un trabajo intertextual que dialoga con la cultura, la historia, la religión, la ciencia. Así, James Joyce nos devuelve una imagen más compleja y auténtica de lo que somos, conectando lo personal —el cuerpo, el oído agudizado, la memoria— con lo colectivo: una ciudad oprimida, su pueblo marginado y su lucha por la dignidad frente al dominio colonial y cultural. Espero que estas ideas, que revelan la dimensión política y poética de Ulises en toda su complejidad, resuenen en ustedes y los inviten a redescubrir la potencia de Joyce, iluminada por las ideas de Lacan, como lo han hecho conmigo al abrir nuevas formas de escuchar y habitar el mundo.
San Isidro, 25 abril 2025
[*] Texto leído el pasado viernes 25 de abril en la librería Sur de Lima en la presentación del libro James Joyce y la poética de lalengua en Ulises (Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM y Editorial Horizonte, 2025).
Durante la presentación:
Psicoanalista argentino-peruana Laura Benetti, poeta y crítico literario Ricardo Silva-Santisteban,
critico cultural Juan Carlos Ubilluz y autor del libro Paolo de Lima.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Paolo de Lima | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
El oído de Joyce: ciudad, cuerpo y lenguaje como resistencia en "Ulises".
[Presentación de James Joyce y la poética de lalengua en Ulises.
Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM y Editorial Horizonte, 2025]
Por Paolo de Lima.