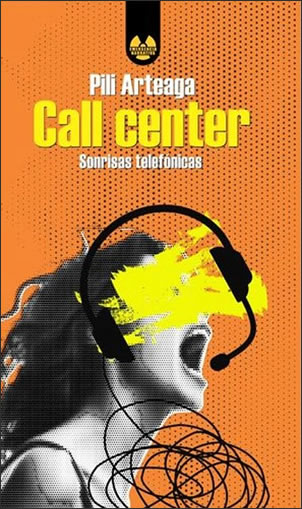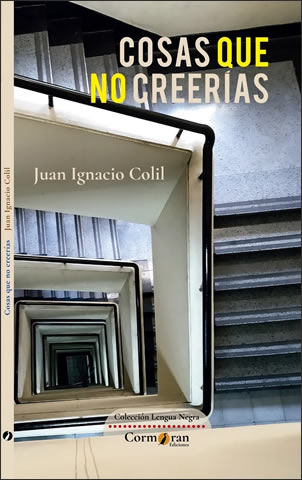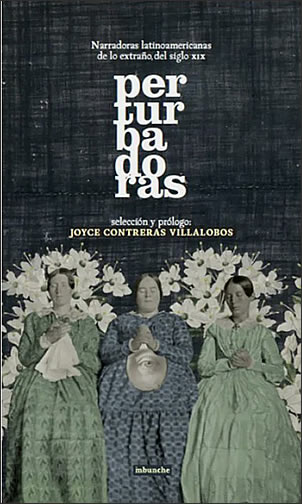Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Patricia Espinosa | Autores |
Crítica Literaria
Por Patricia Espinosa
12 de junio al 7 de julio 2025
Tweet .. .. .. .. ..
Call center
Pilar Arteaga. Valparaíso: Emergencia Narrativa, 2024, 90 páginas.
https://patriciaespinosahernandez.blogspot.com/ 12 de junio 2025El trabajo es la gran ausencia en la novela chilena del siglo XXI. En una cantidad impresionante de historias los y las protagonista no manifiestan grandes preocupaciones por su situación laboral, convertida en una parte del decorado, que se menciona al pasar, que no alcanza a interrumpir el relato de problemas familiares, sentimentales o metafísicos. De trabajar nada y qué decir de dramas o angustias provocados por el hecho de tener que estar obligados a continuar en esa actividad por necesidad económica. Esta es una constatación investigativa, que extrañamente lleva a gestos de asombro y hasta ira, si una plantea que la novela chilena es burguesa; es decir, llena de sujetos y sujetas para quienes las condiciones materiales de existencia son un tema resuelto o medianamente resuelto. Obvio que hay excepciones y en general muy buenas, pero la dominancia está clara ¿Será muy poco riguroso o muy poco intraliterario decir que nuestra literatura está llena de autores y autoras que parece que no le han trabajado un día a nadie o si lo han hecho casi siempre son labores onderas que les otorgan más estatus que problemas?
Por eso llama tanto la atención que una novela considere el trabajo como una actividad donde la violencia se ha convertido en norma. La falta de expectativas y repetitividad es aquello que está en el centro de Call center de Pili Arteaga. Libro protagonizado por una joven trabajadora de un centro de llamadas, soltera y que vive con su madre y hermana en un apartado barrio de la ciudad capital. Aquí la cosa es simple, sin rodeos: el trabajo es un lugar de explotación altamente deshumanizado, donde cada sujeto/a puede ser reemplazado. Esta incertidumbre permite que los trabajadores/as vivan intentando, bajo el terror del despido, mantenerse a salvo.
Salarios miserables, malos tratos, ignorancia de leyes laborales, jornadas desmesuradas son algunos de los subtemas que el relato propone y desarrolla con severidad. La tristeza empapa esta vida, donde todo parece perdido. Las atmósferas son oscuras, tanto así que la historia se inunda de un tono pesadillesco y desesperanzado, aunque no todo resulta perdido. Un férreo discurso crítico se levanta como la última posibilidad de dar sentido a una existencia que ve todas las puertas del futuro cerradas.
Quizás por eso la voz principal remarca su clase y género, es decir una explotada en todo el sentido de la palabra y por ello da relevancia a las condiciones reales de sobrevivencia. La historia se enfoca en un tramo de la vida de una protagonista que se debate entre la necesidad de insertarse en la maquinaria laboral o dejarse llevar por un mínimo anhelo de respeto. El personaje solo quiere condiciones dignas para ella y sus compañeros de trabajo, una pequeña comunidad imposibilitada de generar demandas. Solo hay dos opciones: aceptar las cosas tal como están o marcharse. Mantenerse en ese inferno es morir de a poco, como señala la voz central: “mi suprema cobardía es superior a mi valor. No tengo madera de heroína pero sí de ser humano. Y deseo, deseo tanto que a veces duele al respirar, pero no mata. Solo aprieta, cada día un poquito más, pero sin quebrar el cuello lo suficientemente fuerte como para morir”.
Arteaga emplea una temporalidad que se alarga y tiende a la reiteración de los hechos, donde no hay cortes que marquen el fin de una secuencia o la llegada a una cumbre dramática. El relato se transforma así en un flujo continuo en torno al malestar laboral y afectivo de la telefonista y su discurso crítico cargado de rabia: “Transo mi tiempo y mi energía por un poco más del sueldo mínimo, lo suficiente como para pagar mis medicamentos, los cigarrillos y una que otra salida en los pocos días libres que tengo”.
La narración va y viene entre el subjetivismo y el objetivismo. En párrafos seguidos, conviven ambos enfoques, el de la crítica social y los deseos íntimos, el relato de experiencias impuestas y experiencias anheladas: “La arena está húmeda, el viento silba, el sol te quema y el aire es podrido. Amo el mar chileno, qué te puedo decir. Cierro los ojos un momento. Hay un ventilador puesto. El viento roza mis orejitas: tiene olor a mar, la sal hecha polvillo fino para que mi organismo mate por un poquito más. Suena una ola y moja mis pies, es helado y es maravilloso”. Escapar, mediante la ensoñación, hacia un lugar costero. Sin embargo, todo está infiltrado de una realidad apesadumbrada de la que cuesta mucho huir, por eso el “aire podrido”. Aun así, la catarsis se produce, es decir con algo de esfuerzo el deseo surge. Un deseo que ni siquiera da para utopía, nada más que un humilde y angustioso anhelo.
Una de los aciertos más interesantes del volumen radica en que este trabajo atroz no solo es un jornada eterna, es mucho más que eso, porque contamina toda la existencia de la protagonista: “Una micro, dos micros, metro, subir y bajar escaleras con las manos congeladas metidas en los bolsillos, cargar la Bip, pasar la Bip por el validador, $720 por viaje en horario valle ni hablar del horario punta cuando pagas $800 y fracción por ir atrapada en un vagón con más personas que el máximo permitido”. El diario vivir de una ciudad que necesita ser alimentada por una comunidad invisible que circula sin descanso en un ir y venir eterno y angustiante.
La autora arma una trama donde la acción es prácticamente nula, reproduciendo con ello, la monotonía de su oficio. Aquello que podría significar error sin vuelta, actúa de manera inversa, porque se transforma en el ritmo de una vida regida por una terrible rutina. Narrar con calma, elaborar atmósferas claustrofóbicas, configurar una vida común sin victimizarse, sino acudiendo a la verosimilitud de la intimidad es un gran logro. En especial, si pensamos que es una primera novela.
El realismo social se niega a morir y cada tanto nos vuelve a sorprender con lo que ha sido su impronta desde siempre: la vida acosada por lo poderes, la explotación laboral, las precarias condiciones materiales de existencia, el trabajo deshumanizante. Cosas viejas a las que a nuestra literatura le hace tanta falta visitar, aunque sea de vez en cuando. Y como no podía ser de otra manera esta novela no ceja en su crítica social para levantar una pequeña esperanza, puesta ahí quizás solo para que la oscuridad no sea total.
Cosas que no creerías.
Juan Ignacio Colil. Santiago: Cormorán Ediciones, 2024, 149 páginas.
https://patriciaespinosahernandez.blogspot.com/ 27 de junio 2025Hay que decirlo con toda claridad: Juan Colil es el mejor cuentista nacional de la actualidad. Su persistencia y su estilo único le permiten fusionar una cadencia oscura, la conformación precisa de atmósferas y personajes evasivos, que parecen estar siempre encarando su memoria.
Cosas que no creerías es un conjunto de relatos en torno a la impunidad, llevados por narradores vinculados de una u otra forma delitos prescritos o cuyos autores fueron favorecidos por alguna autoridad para evitar las sanciones legales. Predomina aquí un tono casi testimonial en voces que se niegan al olvido. Recordar y desear justicia parece ser lo único que los mantiene en pie.
Doce historias y doce protagonistas. Individuos de pocas palabras, con vidas comunes, pero analíticos. Ellos, repentinamente se ven insertos en una trama de crimen y muerte que posee dos aristas: haber sido víctima y requerir venganza o convertirse en investigador por cuenta propia, operando como un detective de la memoria subterránea del país. Los hechos están todos asociados a la dictadura.
“Tres boletos” expresa en plenitud el peso de una injusticia. Un conductor de tren se topa por casualidad a un sujeto con sus nietos. Un aparentemente tierno abuelito, pero que en el pasado fue un criminal. El narrador recuerda a Octavio, su amigo y surge la impotencia, el dolor, pero también una sombra demasiado espesa, algo así como una traición apenas insinuada. A volver al presente piensa: “Qué podía hacer, gritarle asesino, sapo, y qué más”. Colil construye un cuadro moroso, imprevisible, mediante un fraseo breve, seco, separado de emociones evidentes, pero dejando sentir todo el peso de una racionalidad que está del lado del criminal y que no deja lugar al deseo de venganza.
Reconstituir el pasado es parte central del relato “Rawson”, centrado en un vecino de un barrio de Recoleta, quien en 1971 detonó una bomba en un cuartel de la policía. Hecho que llegó a oídos del narrador, mediante la voz de su madre. Este hecho motivará una búsqueda extraña, ya que no podemos entrar a las motivaciones que lo impulsan a realizar una exhaustiva investigación de un suceso lateral y perdido de su infancia. Solo queda elucubrar, quizás recuperar parte de la memoria materna o una muy tardía admiración por quien parece considerar un hombre heroico, que merece ser rescatado del anonimato, como si buena parte de la vida del protagonista se jugara en ello.
Dentro de los relatos más destacables se encuentra “Por una cabeza”. En la línea del policial fantástico, nos enfrentamos a Flores un detective a punto de jubilarse que es convocado a participar en un último caso. El detective arrastra la muerte de su compañero Quintana. La narcolepsia de Flores, le impidió ser testigo del fatal desenlace al interior del vehículo compartido por ambos. Al parecer por esa razón es destinado a un perdido poblado sureño donde ocurrió un robo. Un hecho muy menor que deriva en una intrincada trama sobrenatural donde cada detalle opera como una red de indicios-trampas urdida con precisión en su tono macabro y secuencias de hechos ¿sobrenaturales?
Se podría decir que el volumen deja en claro que más allá de los recuerdos particulares y los ejercicios individuales por seguir manteniendo vivo el deseo de justicia, lo que une los relatos es que toda memoria es memoria del fracaso. Y es precisamente por eso que la literatura, adquiere tanta importancia en Colil: porque el acto de narrar el fracaso aminora un poco su poder destructor, como si el relato pudiera todavía oponerse a esa fuerza arrasadora que viene del pasado.
El libro hace gala de un manejo de géneros literarios avanzado que no le teme al relato negro, al thriller, el goticismo o el clima fantástico. Intensificando su preocupación estético-política por aquellos y aquellas víctimas que carecen de lugar en la memoria del país.
Mis únicos reparos se refieren, en primer lugar, al prólogo: la literatura no requiere presentaciones, debe sostenerse sin apoyos. Particularmente en el caso de un autor, que a estas alturas no necesita insertar loas en sus libros. El prólogo ensucia, no ayuda. Igualmente ocurre con las fotografías interiores, realizadas por el autor, que constituyen un divertimento más que un aporte al conjunto.
Fuera de estos asuntos, digamos externos, Juan Ignacio Colil demuestra en plenitud su gran sello: una prosa ensordinada, donde todo resulta, como se dice en Chile, quitado de bulla, pero con una potencia enorme. Con una naturalidad de excepción, su escritura se sustenta en un conocimiento técnico preciso, capaz de montar historias siniestras en dos o tres párrafos. Cosas que no creerías es un gran momento dentro de su producción narrativa.
Perturbadoras. Narradoras latinoamericanas de lo extraño del siglo XIX.
Joyce Contreras Villalobos (editora y compiladora). Santiago: Imbunche Ediciones, 2025.
https://razacomica.cl/sitio/2025/07/07/Me ha dejado sorprendida este volumen, lo cual no es fácil. Por eso no solo quiero compartirles mi lectura, sino que invitarles a que se aproximen a este excelente trabajo.
Se trata de la antología Perturbadoras cuya responsable es Joyce Contreras, quien ha seleccionado, editado y prologado este volumen. Desde hace años, Contreras viene realizando una labor encomiable en términos investigativos. Pienso en sus libros que reúnen la obra de Delia Rouge y Mercedes Marín del Solar, pero también en el volumen Escritoras chilenas del siglo XIX, elaborado en conjunto con las investigadoras Carla Ulloa y Damaris Landeros.
La labor investigativa de Contreras me permite advertir no solo su entusiasmo, sino su tenacidad por visibilizar un enorme conjunto de escrituras de mujeres hasta ahora condenadas al silencio. El enfoque feminista de la investigadora se destaca en sacar de la academia el resultado de años de trabajo y llevarlo a los lectores/as. En este último terreno, pienso que Joyce Contreras se encuentra liberando un/a lector/a aplastado por una historia de la literatura sexista.
Contreras, en este volumen, insisto, visibiliza la escritura de mujeres nacidas en Latinoamérica que publican desde mediados del siglo XIX hasta las cuatro primeras décadas del siglo XX, en territorios como México, Centroamérica, el Caribe, Brasil, los Andes y el Cono Sur. Sus obras demuestran que el canon ha sido tenazmente masculinizante e injusto. Remarco injusto, porque hay cientos de malos escritores varones que han tenido más visibilidad que cualquiera de estas autoras; por el simple hecho de ser varones.
Este conjunto de narraciones, desarrollan una estética literaria ligada a lo violento, abyecto, monstruoso, extraño. Relatos, además, que exceden la tendencia de su contexto de producción, respecto a narrar sobre la conformación de la patria, la identidad, las hazañas guerreras. Van, entonces, más allá de la concepción de la literatura ejemplarizadora o edificante.
Otro de los aspectos genéricamente importantes en este conjunto de autoras que recoge el libro es su desvío del paradigma naturalista; una de las tendencias literarias más profundas y permanentes en la narrativa latinoamericana de los siglos XIX y XX. Esta teoría, levantada por Emile Zola, sitúa en los sectores marginados el germen de mal. Las narraciones que Contreras incluye en este libro nos enfrentan constantemente a desnudar las lacras de la elite como lugar de surgimiento y habitáculo del mal. Un hecho que transgrede la conformación idealizante de este segmento social. Nos encontramos de tal manera con personajes privilegiados por su condición de clase; pero no por ello inmunes a ejercer el mal o ser víctimas de este.
A eso se deben agregar dos líneas recurrentes en el conjunto, como son la reivindicación de la mujer y la presencia de entidades anómalas. Respecto al mal, éste cruza la generalidad de los textos; ya sea en su condición triunfante o derrotado. La monstruosidad, como término englobante, acontece en figuras específicas como el monstruo, el zombi, el vampiro, el demonio. Sin embargo, también nos enfrentamos a seres humanos monstruosos en sus valores y acciones. La monstruosidad, puede entenderse así, inserta en el ser humano, pero también ligada a una otredad, una identidad ajena, pero tan abyecta como el humano común.
Finalmente, es frecuente que los relatos expongan en sus personajes femeninos, una discursividad que cuestiona el patriarcado y exige derechos igualitarios. Esto contribuye a la representación de una sujeta indócil ante su condición de género. Ser mujer, escritora, protofeminista y privilegiar subgéneros literarios como lo fantástico, lo sobrenatural y lo extraño, implicaron una torsión radical a lo que se esperaba de una mujer letrada y burguesa.
La antología se divide en cinco segmentos que convocan sucesivamente a mujeres como personajes centrales: “Mujeres monstruosas”, “Fantasmas, espíritus y espectros”, “Vampirismo y demonios”, “Magia y otras prácticas ocultistas” y “Muertes vivientes y otras criaturas”. Se trata de relatos construidos para generar miedo, tensión, asco. Por tanto, preocupados por la figura del lector/a. Esta función narrativa, nos permite afirmar la adelantada preocupación de estas escritoras por sus receptores. Se escribe para otro/a y el efecto de la escritura, tal como señalara Poe en su ensayo “La filosofía de la composición”, debe ser el centro estructural de una narración.
Este conjunto de autoras, escribe al modo de una avanzada modernidad, me refiero con ello a la utilización de frases cortas, ausencia de barroquismo, eliminación de desvíos temáticos y mínima presencia simbólica. La acción, además, es permanente. A nivel estructural el aspecto más llamativo es la tendencia a eliminar los finales cerrados.
Elegir un puñado de narraciones destacables es un ejercicio complejo. La curatoría ha sido impecable. Pese a ello, me atreveré a seleccionar algunos relatos que me parecen impresionantes a nivel temático y escritural. “La dama de Amboto” (1870) de la grandiosa escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, nos enfrenta a un relato situado en el País Vasco. La anécdota se centra en la hermana mayor de una acaudalada familia. María pierde su derecho a herencia por ser mujer. La herencia recae en su hermano menor, beneficiado por la ley de sucesión legal masculina. El decaimiento de María, lleva al hermano a invitarla a una cacería, compartida con un grupo de invitados de la elite. No seguiré mi relato, pero sí puedo decirles que contiene una feroz crítica a la elite, pero también a la segregación de la mujer, proponiendo, además, una polémica discusión sobre cuáles son los límites del ejercicio de mal humano.
Un relato, sin duda, impresionante es “Bogotá en el año de 2000: una pesadilla” (1872) de Soledad Acosta Samper, nacida en Colombia. Acosta nos enfrenta a una distopía feminista, situando a su protagonista, en el siglo XXI. Así dice la voz narrativa: “soñé con cosas extrañas. Figúreme que llegaba [en una máquina alada] a una ciudad toda embaldosada de mármol [es y piedras de colores,] y repleta de altísimos monumentos”, “hay globos–correos, globos de pasajeros y globos para mercancías. Pero estos últimos no se emplean sino para traer mercancías muy finas y valiosas, porque el transporte sale muy caro. [Además los buques, impulsados por medio del RADIUM atraviesan los océanos y los mares con la velocidad del rayo, así como los trenes y automóviles recorren en pocos minutos distancias enormes, y sin rieles suben y bajan las cordilleras…]”.
Otra narración excepcional, pertenece a Júlia Lopes de Almeida, brasileña. Su relato se titula “Los cerdos” (1903). Los sucesos se concentran una vez más en una mujer. Esta vez se trata de Umbelina, una campesina mestiza, soltera, en estado de gestación. El responsable de su condición es el hijo del patrón, quien se ha desentendido de la tragedia de la muchacha, amenazada y golpeada por su padre al enterarse del embarazo. El relato se enfoca de manera permanente en el plan de confrontar al joven hacendado en el momento mismo en que ella esté pariendo. La complicidad de la narración con la mujer es explícita y expone cada una de las etapas que la protagonista experimenta, manteniéndonos siempre en ascuas ante la variedad de decisiones que finalmente tome Umbelina.
Estos relatos, como se ha señalado, critican el modo de vida de la clase alta, donde el dinero determina sus acciones. Sin embargo, también surge la figura de la mujer resolutiva, como la mujer de cristal del cuento “Mira la oriental” (1890) de Rafaela Contreras Cañas, nacida en Costa Rica. El relato nos adentra en la vida de un joven príncipe de Indostán que se obsesiona con la estatua de una mujer de cristal, la cual, según el encantador Marust, rompería su encanto, volvería ser de carne y hueso, cuando amase y llegase a ser amada. El príncipe se propone conquistarla sin contar con un hecho fundamental en la mujer-estatua. Nuevamente, me reservo contar más de la historia, sin embargo, no por ello, puedo dejar de mencionar que la figura femenina aparece revertida en su condición de subalterna y por sobre todo de sus funciones de madre y esclava sexual.
Estoy terminando este texto y no puedo dejar de mencionar a Raimunda Torres Quiroga, autora argentina y su relato “El viejo del gabán verde” (1870) sobre una vampira. Un texto con aires modernistas que expone por primera vez en Latinoamérica a una mujer vampira. Esta subversión al estereotipo masculino me parece que posee, una vez más, una intención político-feminista, ya que nos permite romper el género implícito en el vampiro, siempre varón. Estamos ante una mujer que más que actuar, se sitúa como una figura que transita por la vida humana, donde convive con los miembros de la comunidad, limitada a su función de seducir. La vampira, también aparece en “Neurosis del color” (1903), relato de Júlia Lopez de Almeida, brasileña, protagonizado por Issira, una joven princesa casada con un faraón. Es destacable en esta narración tanto el erotismo como la configuración del otro, el subalterno, quien aparece como alimento de la elite. Nuevamente la crítica social mezclada con un fascinante estilo gore. El narrador así dice: “Mucho antes de convertirse en la prometida del futuro rey, caía en convulsiones o delirios al ver las flores de los granados que no podía alcanzar, o las franjas rojas de los kalasiris de los hombres del pueblo”, “Issira, mientras tanto, degollaba a las ovejitas blancas, bebía su sangre, y solo plantaba en sus jardines amapolas rojas”. Issira vive un proceso de deseo que va en aumento: “quería beber y bañarse en sangre. Ya no en la sangre de las ovejitas mansas, blancas y sumisas que iban con una mirada serena hacia el sacrificio, sino en la sangre caliente de los esclavos enfurecidos, conscientes de su desgracia; ¡sangre fermentada por la amargura del odio!, ¡sangre espumosa y embriagadora!”.
Brujas, seductoras, criminales, maternales, vampiras, intelectuales, liberales, burguesas y mestizas. Mujeres diversas, demandantes, activas y conscientes de las limitaciones que el patriarcado impone a su género. El miedo, el terror, el asco que provocan estos relatos, actúan como detonantes de una discursividad política de clase y género unificados por el mal. Sin embargo, cabe hacer notar que el mal proviene generalmente de la clase dominante. El ejercicio del mal, de tal manera, resulta ser una condición de clase, una función que, además, viene a representar los imaginaros colectivos que identifican la existencia de otras formas de vida que conviven con los seres humanos y que demuestran que nuestras monstruosidades buscarán una y otra forma de manifestarse.
Quiero remarcar, finalmente que este arduo trabajo de recopilación y análisis de obras, realizado por Joyce Contreras, es una intervención filosa y fundamental para la historia literaria latinoamericana y particularmente los estudios sobre narrativa de mujeres. Un volumen que desafía el canon masculinizante y los mal llamados y siempre despreciados subgéneros literarios.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Patricia Espinosa | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Crítica Literaria
Call center, Pilar Arteaga; Cosas que no creerías, Juan Ignacio Colil; Perturbadoras. Narradoras latinoamericanas de lo extraño del siglo XIX. Joyce Contreras Villalobos (editora y compiladora).
Por Patricia Espinosa
12 de junio al 7 de julio 2025