Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Patricio Jara | Autores |
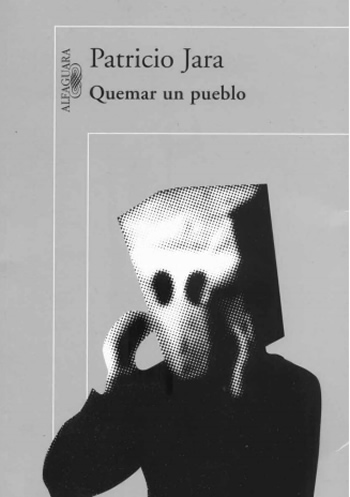
Quemar un pueblo
Tres fragmentos de una novela de Patricio Jara
.. .. .. .. ..
El día en que decidieron fugarse, Oliverio Tovar llevaba dos semanas sin salir del cuarto donde lo habían confinado. Ni bien ponía un pie en el pasillo del pabellón, los locos se le abalanzaban, amenazándolo ya no con hundirlo en la pileta, sino con quemarlo vivo a la sombra de un peral. Al hostigamiento luego se sumaron los infecciosos, quienes se las ingeniaban para encaramarse en las ventanas y desde allí lanzarle escupitajos amarillentos que Oliverio siempre respondió de igual modo y con una puntería admirable.
Lejos de inquietarse por los agitados ánimos al interior del sanatorio (más que mal, pensaba, aquello era un problema de los enfermeros), Argüelles Morton aprovechó la reclusión de Tovar para practicarle una batería de pruebas de mayor complejidad que las descritas en La Clinique o en el Bulletin des Sciences Medicales, los compendios que consultaba cada vez que los síntomas de alguna enfermedad sobrepasaban sus conocimientos. El doctor escogía las zonas más tupidas de las piernas, pecho, brazos y espalda para someterlas al contacto con amoniaco, cloro y permanganatos con tal de estudiar su comportamiento a una, doce y veinticuatro horas de la aplicación. Pero a diferencia de las vellosidades de una persona normal —los probaron en paralelo en dos catatónicos que terminaron calvos—, las del venezolano resistían a los preparados químicos y la única alteración se evidenciaba en severas picazones, con las consiguientes magulladuras de piel. Oliverio habría querido tener por uñas las garras de un tigrillo para aliviarse de los pruritos y hormigueos que le venían tras las pruebas. Al verlo frotarse contra la pared o contra el piso como un perro sobre la hierba, Alcides se acercaba con un balde con barro y se lo echaba en la espalda para luego fregarlo con una escobilla rascamuros.
A medida que aumentaba el rigor de los experimentos, también crecía la amistad entre ambos internos. Cada vez que el venezolano volvía del laboratorio de químicos, Alcides lo ayudaba a quitarse los preparados que le echaban en el cuerpo, los que rápidamente pasaron de provocarle picazón a ardores que anunciaban rebeldes eccemas; y por más que su visita a Los Tréboles había sido para encontrar una cura a su mal, el día en que salió del laboratorio con una profunda quemadura en su muslo derecho supo que, si quería seguir con vida, entonces debía marcharse de allí apenas tuviera la oportunidad.
Oliverio no tuvo que convencerlo de nada. Alcides se sumó a la idea de inmediato. Esa misma madrugada ambos se encaramaron a un árbol y se fueron del hospital saltando techo tras techo de los pabellones hasta dar con uno que terminara en la calle.
Nunca nadie supo más de ellos en Los Tréboles; y tampoco nunca nadie los buscó. De su paso por el hospital sólo quedaron aquellas fotografías que tiempo después terminaron en el patio de desperdicios.
* * *
No demoró en convencer a los cuatro —aunque tratándose de los hermanos Ildefonso, a veces prefería hablar sólo de tres— de que sus desgracias, a ojos de la gente, bien podrían ellos transformarlas en virtud o, si no lo querían ver de ese modo, al menos en un oficio rentable. Entonces supo que era el momento de que ocurriera lo que debía ocurrir: cuando oyeron la palabra circo, a todos se les iluminó el rostro.
Lucio Carbonera se comprometió a pagar a cada uno tres pesos diarios por cada día que permanecieran con él. Pese a que sus ganancias como contrabandista le permitían responder holgadamente a este acuerdo durante varias semanas, se propuso dar forma a su plan cuanto antes. Habiéndose ganado la confianza de los fenómenos para atreverse a viajar por el continente, ahora sólo restaba la carpa que albergara al espectáculo que había imaginado; y si bien no sería tan estridente como el del norteamericano P. T. Barnum, autor del célebre «pasen y vean el más grande espectáculo del planeta», ni de su competidor James Bailey, que por entonces había presentado a la primera cría de elefante nacida en cautiverio y se aprontaba a exhibir la lámpara incandescente un año antes que Alva Edison, al menos Lucio Carbonera tenía la certeza de que sería el más asombroso que se hubiera visto en esta parte del mundo.
Fueron días de intenso ajetreo. Contrató a un carretero y a una pareja de ayudantes para sus constantes viajes desde las afueras de Asunción hasta al astillero del río Paraguay, donde mandó a confeccionar la carpa con las mismas telas que se ocupaban para el velamen de las embarcaciones. Aunque aquello le costó un dineral, más que un gran tamaño, Lucio priorizó el uso de un lienzo resistente, capaz de soportar el calor, las lluvias y el viento. Soñaba con recorrer tantas ciudades y pueblos como fuera posible, de modo que un circo de dimensiones reducidas, por no decir caseras, era lo más indicado conforme la itinerancia que deseaba darle.
—Porque viajaremos hasta quién sabe dónde —les decía a los maestros costureros mientras tomaban medidas y hacían cálculos en una pizarra.
La carpa, el mástil desmontable y sus parantes, todos fabricados con palo de quebracho, tardaron dos semanas en estar listos, el mismo tiempo que un carpintero necesitó para entregarle diez bancas con capacidad para seis personas cada una. Entonces Lucio se había hecho de dos carretas con sus respectivas parejas de caballos, lo más fácil de conseguir, pero a su vez por lo que más debió pagar, especialmente por los largos acoplados herméticos donde llevaría la carpa y sus accesorios. En esos días también ya había dado con el nombre para bautizar a su empresa y rápidamente quiso verlo escrito en un colorido cartel del tamaño de una puerta:
Atracciones Internacionales, decía.
Su entusiasmo no tardó en contagiar a quienes, desde ese momento, comenzó a llamar «los artistas».
El apelativo, por cierto, no era una exageración. Lucio les habló de la necesidad de montar un buen espectáculo, pues sabía que no bastaba con que Alcides, Oliverio y los hermanos Ildefonso se plantaran en medio del proscenio de brazos cruzados para admiración del público. Necesitaba que ofrecieran algo a la concurrencia y para ello estaba dispuesto a pagarles hasta cinco pesos diarios si eran capaces de hacer alguna gracia, aunque la palabra que ocupó fue destreza. —Yo puedo cantar un purajhei o bailar una galopa… —dijo Dámaso sin mucho convencimiento—. Y mi hermano, también.
Gastón lo miró con espanto.
—Yo no me sé ninguna canción… —gruñó.
—Pero puedes lanzar el cuchillo, bien que lo haces.
—Ah, sí. Eso puedo. Ponen una fruta sobre una madera y yo la atravieso. Eso hacíamos en la chacra en los ratos libres. Lucio miró a Oliverio y Alcides, cediéndoles la palabra, pero ambos se encogieron de hombros. No se les ocurría nada.
—Que la rana lance las frutas y yo las clavo con el cuchillo. Si practico, verán que puedo —dijo Gastón y luego miró a Alcides—. Pero que se prepare él, también; que sepa cómo es y no vaya yo a meterle un puñal entre los ojos.
Alcides esperó que Oliverio propusiera alguna idea, pero en el rostro del venezolano no había más que una inmutable mueca de derrota. Por más que sus compañeros lo animaron, no dejaba de sentirse un inútil.
—Yo puedo vender las entradas —bromeó.
Al día siguiente, tan pronto como la casera de la posada les autorizó a ocupar el patio, el grupo comenzó a ensayar sus números: mientras Alcides tomaba dos piedras pequeñas para lanzarlas al aire y hacerlas rotar con las manos, Dámaso se animaba a cantar un purajhei con versos improvisados. Pese a su empeño, no era todo lo afinado que creía ser y cada canción se convertía en una suma de graznidos que terminaba desconcentrando a Gastón. De modo que después de mucho discutir, los hermanos decidieron turnarse: Dámaso no abriría la boca mientras Gastón lanzara los puñales contra un planchón de madera, y éste aprovecharía de descansar cuando el otro ensayase sus coplas paraguayas. Frente a ellos, Oliverio fumaba en silencio, sin moverse de la silla que instaló a la sombra de un manzano.
De las dos piedras, Alcides pasó rápidamente a tres. Cuando las hubo dominado, se animó a dar algunos pasos de baile mientras las sostenía en el aire, y pese a que cada vez alcanzaban mayor altura, fallaba a la hora de terminar la pirueta: era incapaz de tomarlas una a una y siempre la tercera acababa en el suelo.
Fueron horas y horas intentándolo. Alcides se levantaba casi al alba y apenas se detenía para la merienda. Lo mismo hacía Gastón con los cuchillos, aunque turnándose con su hermano cantante que afinaba la entonación de El naranjal ardiente y El ruiseñor de la aurora, los dos purajhei que aprendió de tanto escucharlos en fiestas familiares. Si bien no recordaba con certeza sus letras, poco demoró en cambiar aquellas partes que había olvidado por otras que rimaran. Dámaso cantaba con tanto vigor que Oliverio, siempre sentado a la sombra del manzano, de pronto comenzó a marcarle el ritmo tamborileando sobre sus muslos.
—Más fuerte, venezolano; dale más fuerte —gritó Gastón no más verlo, pero Oliverio, en vez de seguir, se detuvo, sonrojado.
—Que sigas… sigue tocando —lo animó Alcides.
Pero Oliverio se quedó paralizado, cohibido, como si sus compañeros lo hubiesen sorprendido robando.
—Está bien, está bien… pero no me miren.
—Oye, no seas caquero, que acabas de encontrar tu gracia —le respondió Gastón.
* * *
La primera presentación de la historia del circo Atracciones Internacionales fue en el patio de la misma posada donde sus miembros estuvieron alojados.
Apenas difundida de boca en boca, se hizo más bien a modo de agradecimiento por la actitud siempre reservada de la casera y de los vecinos, quienes, sin saber de qué se trataba, soportaron a diario el bullicio de los ensayos, especialmente luego de que Oliverio recibiera un timbal, un redoblante y dos maracas.
—¡Muy buenas noches, mis queridos amigos! —irrumpió Lucio Carbonera y levantó los brazos en un gesto lleno de espectacularidad. Se había puesto un traje de chaquetilla y pantalones blancos, botas negras y una capa roja que le llegaba hasta los tobillos—. ¡Todo el mundo de pie con estos artistas de excepción!
Según la breve nota de prensa aparecida en El Paraguay Independiente el 12 de mayo de 1876, a la presentación en los arrabales de Asunción no asistieron más de treinta personas, pero lo que ellos vieron causó tanto revuelo que pareció que hubieran sido miles los testigos. Al día siguiente la noticia corrió rápido hasta llegar al centro de la ciudad y al taller del periódico, desde donde salió un reportero rumbo a la posada a enterarse de más detalles, aunque para entonces la caravana del circo llevaba medio día de camino rumbo a la frontera con Argentina. De todos modos, lo que pudo recopilar en el vecindario bastó para que al día siguiente el periódico publicara tres párrafos con la noticia. «Un circo de monstruos ha pasado por San Juan», decía el encabezado.
Aquel no fue el único titular de prensa que se refirió al circo. Luego de seis meses por el norte de Argentina y el este de Bolivia, Atracciones Internacionales sumaba casi veinte notas en periódicos y gacetas que daban cuenta de su paso por ciudades y pueblos. Todas, por cierto, destacaban tanto el asombro de la concurrencia como los mañosos juicios de quienes aseguraban que se trataba de descarados y muy bien urdidos trucos de impostores. Junto con estas sospechas, la Iglesia también tuvo algo que decir; de modo que más de un párroco salió al paso por lo que consideraba una aberración. Incluso más: exhibir impúdicamente aquello merecedor de una profunda y sincera misericordia era poco comparado con las intenciones de lucro de quien obligaba a estos muchachos a grotescos números de carnaval.
Pero aquello a Lucio lo tenía sin cuidado. Más le preocupaban las acusaciones de fraude. Por lo que si alguien insistía en que todo se trataba de un engaño, al término de cada presentación los mismos artistas se encargaban de desmentirlo, acercándose uno a uno para que el público comprobase con sus propias manos lo que sus ojos se negaban a creer. Así, ante la completa admiración de los presentes, los hermanos Ildefonso se abrían la camisa para demostrar que no había trucos, y Alcides dejaba que tocaran sus facciones de anfibio como si se tratara de un rito de sanación. La idea, pensaba Lucio también, era la mejor manera de captar más público. Aunque Oliverio Tovar estaba de acuerdo con el patrón, siempre se las arreglaba para evitar el contacto con la gente; y no precisamente por su timidez, sino por las incontables veces en que los más suspicaces le daban fuertes tirones a los pelos de su cara para comprobar que fueran verdaderos.
Pese al revuelo, el circo nunca pasaba más de cinco días en cada sitio. Si bien Lucio no habría dudado en echar a patadas a los curas y parroquianos que viniesen a hostigarlo, fue el temor a la visita de alguna comitiva médica requiriendo examinar a sus artistas lo que le obligó a tomar tal decisión. Lucio quería mantener la promesa que hizo a sus muchachos antes de partir desde Asunción: que nunca más en la vida volverían a entrar a un hospital por la fuerza.
Con esa premisa, el trabajo del circo adquirió una milimé- trica rutina en cada parada. Durante el primer día, mientras los propios artistas levantaban la carpa con ayuda de lugare- ños a cambio de entradas gratuitas que luego muchos de ellos revendían, Lucio contrataba a un grupo de chicos para pegar los carteles y repartir las octavillas promocionales que hizo imprimir por miles en su paso por San Miguel de Tucumán; y si las tres siguientes jornadas eran dedicadas por completo al espectáculo, antes del mediodía de la quinta, la caravana ya había iniciado la partida.
Conforme pasaban las presentaciones, los artistas fueron ganando tanto oficio como dinero, el que en el caso de Lucio significó recuperar por completo la inversión realizada en Paraguay, a la vez de permitirse algunos lujos, aunque modestos, significativos: agregó una tercera y cuarta carretas, renovó otra y compró nuevo vestuario: trajes, charreteras y sombreros fueron hechos a la medida en Santa Cruz de la Sierra, una de las paradas más exitosas hasta entonces. Si en su paso por cada localidad el circo sumaba cerca de diez presentaciones, allí no fueron menos de quince. Tanta gente se había arremolinado en la entrada de la carpa que Lucio debió arrendar banquetas y sillas en tabernas cercanas para dar abasto a las cien personas que hubo en promedio por presentación. Para entonces Dámaso Ildefonso había añadido dos nuevas canciones a su repertorio y Gastón lograba cada vez mayor destreza con los puñales que lanzaba a las seis naranjas que ahora Alcides era capaz de mantener en el aire sin que cayeran. Pero eso no era todo.
Luego de acompañar a Dámaso con sus tambores, Oliverio ofrecía un enardecido solo de percusión de más de dos minutos. El tamborileo que mostraba el licántropo a veces alcanzaba tal nivel de frenesí que ni bien salían de la función, muchos asistentes volvían a ponerse en la cola sólo para verlo dándole a los timbales con una velocidad que, tal como su cuerpo cubierto de pelos, muchos afirmaban no era de este mundo.
A inicios de diciembre de 1876, tras el éxito en Santa Cruz de la Sierra y luego en La Paz, la caravana se encaminó hacia a Lima. Era un viaje ambicioso y lleno de riesgos por la rudeza del clima y del terreno, pero gracias a la cuidadosa ruta que les señalaron los oficiales de un regimiento boliviano, el circo, tras doce días de viaje, pudo llegar hasta Arequipa. Allí hicieron seis presentaciones repletas de de público y recaudaron lo suficiente para seguir rumbo a la provincia costera de Camaná, el mejor sitio donde conseguir un barco con destino al puerto de El Callao.