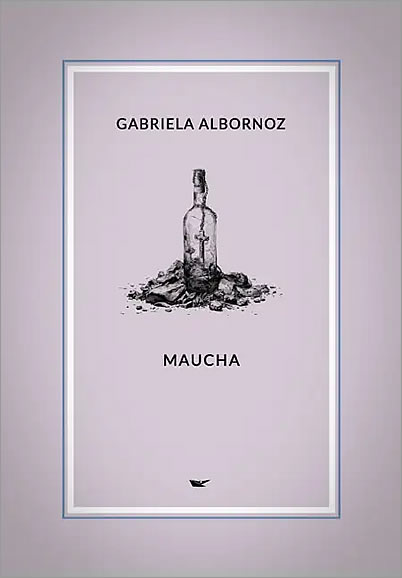Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Gabriela Albornoz | Persus Nibaes | Autores |
"Maucha", Gabriela Albornoz, editorial Deriva, 2025.
Por Persus Nibaes
Tweet ... . . . . . .. .. .. .. ..
El libro Maucha, publicado recientemente por Deriva ediciones y presentado hace poco en la ciudad de Talca, contiene varios estratos de lecturas que vamos a tratar de dilucidar en este escrito. Representa un desafío enorme para las nuevas generaciones de poetas del Maule, que intentan con o sin lograrlo, levantar una identidad literaria propia en esta región de Chile, cuyo suelo ha dado grandes frutos en materia de autores de los más variados géneros. La Mandrágora, González Bastías, Latorre, Correa, entre tantos y tan grandes. Por ahí escuché alguna vez que esta región de la cual soy extranjero, pero llevo varios años y me quedé, carecía de una identidad maulina o se preguntan ¿Qué es lo propiamente maulino? Pues en Maucha de la poeta Gabriela Albornoz se cocinan elementos para encontrar la relación humana en su dimensión territorial con lo que es el Maule. Un antecedente es la Antología de poetas del Maule de Silvia Rodríguez Bravo, (Filacteria, 2023), donde se presenta en extenso la escritura femenina de la región.
Gabriela Albornoz
La primera impresión la producen los epígrafes: Rosabetty Muñoz, María Salas (su madre) y Margot Loyola Palacios. Podríamos decir que la poeta se para en las espaldas de su familia para escribir y mira al sur a lo lejos y hablar desde lo tradicional y campesino. Por lo menos su mirada le alcanza para llegar hasta Chiloé. Esta relación de lo familiar va a estar muy cargada durante los textos en el sentido que en muchos casos nos habla de una familia humilde. Es importante reconocerse humilde y no utilizarlo solamente como un cliché para atraer con lástima o ponerse en el lugar de los débiles, como hacen muchos, solamente para llamar la atención o sumarse al carro de los que están de moda. Aquí no hay nada de eso. Hay genuina humildad y conocimiento del territorio vivido a pie. De la estrecha franja llamada Chile que en el Maule recorre enorme la cordillera y llena de agua el vergel del valle central y sus ricas uvas, y en el secano costero se convive con la pobreza y las churrascas, el bracero, los corrales y el vino. Luego más allá está el inmenso mar, pero parece ser que el maulino no mira al mar excepto en Constitución, donde el padre océano produce miedo.Cabe mencionar que además su maulinidad está asociada muchas veces a la mujer usurpada. Abusada y desposeída, algunos versos contienen una morbosidad escalofriante. Ya le pasó a Maldonado cuando trató de leer algunos poemas de este libro en la radio. Parece que los poemas son fuertes en el sentido estético de la perversión. Pero de dónde viene esa sensación que no tiene por qué ser mala en una tierra rica y abundante. Pues la perversión como muy bien lo escribió y vivió el querido novelista José Donoso, que metaforizó a la perfección la perversión maulina en su Obsceno pájaro, nace de la relación históricamente asimétrica, de lo que representaba el Maule desde la fundación de Chile.
Entre mis apuntes tengo anotado, “una lectura histórica territorial” y en ese sentido hay una poética que cruza el texto y que habla de la historicidad de la región y los poemas. Los poemas están habitados por relaciones de ejercicios de poder sobre el cuerpo de la mujer. Pero no desde una victimización de mujer abusada, no, el texto está lejos de eso. Muchas veces habla desde la mujer sumisa, oriental como ella dice, Geisha, que acepta su cuerpo como campo de batalla de los deseos y pasiones propias y ajenas de los que ejercen ese poder. El Maule como territorio de asentamiento de la encomienda de tierras y merced de indios. Encomienda que perdura en sus lógicas maulinas de exclusión e identidad basado en un eurocentrismo enfermo y rancio. Lógica hacendal que se reproduce en la forma de pensar de instituciones como las universidades. Espacios donde todavía queda gente que cree que puede decir y decirnos a los escritores qué escribir y qué publicar y lo que es peor, que no.
Es ahí donde la poética de Gabriela Albornoz nos dice: cuidado, ojo aquí, yo estoy hiper consciente de quien soy y de dónde vengo y lo más importante, para donde voy. Esa poética de la perversión es la que más me ha llamado la atención, teniendo en cuenta la formación conservadora que Gabriela ha recibido y de la cual se ha sacudido, como quien se quita un lastre, con este libro. En ese sacudirse más allá de quitarse las rémoras, se ha quitado la triste y vergonzosa frase “Talca, París y Londres”. Basta de eso. Ella es valiente.
Ese cansancio que produce la enfermiza identidad maulina asociada a la aristocracia criolla y su desprecio por lo americano. Con los ojos puestos en Europa, no han sido capaces de general en las clases altas una identidad auténtica que vaya más allá del simulacro de visitar Europa de vez en cuando y traer la última moda de Santiago. La identidad maulina es mucho más rica con los ojos puestos en los vasallajes y sus injusticias, como en estos versos hacia la mujer y los humildes, así como en sus costumbres ancestrales y esa negación de lo mapuche en ciudades como Curicó y Talca que han enmudecido la lengua, pero no el kimún. La gente no sabe lo que significa el nombre de la ciudad en la que vive.
El kimún sigue vivo en la ruta de los Chonchones y en las Cuevas de los brujos. En las creencias de la gente de la tierra que, a pesar de una larga y siniestra extracción de sus ontologías, han sabido resguardar en su mitología el saber de culebrones y plantas. La identidad de este libro es una vara alta para las nuevas generaciones de poetas que quieran escribir desde el ego o las manipulaciones narcisistas de amigos, contactos y profesores, donde la musa de la poesía es celosa y no acude, pues la musa no trabaja para las bajas pasiones ni los malos instintos. Para ser poeta hay que vibrar alto y no manipular a la gente ni a los compañeros.
Aquí la vara queda alta porque se levanta desde la huerta de la madre cantora que sola crió infinidad de hijos a fuerza de habas y papas, al sol. De hombres ausentes y abusadores, de incesto y borrachera. Pero no como una voz de demonización de la masculinidad que tanto está de moda y tanto daño ha hecho, sino desde una femineidad complementaria, que no niega en su despertar sexual hablar de los deseos que se presentan en las primeras exploraciones adolescentes. Poetizar eso no es fácil y menos si los ojos puestos encima son de cristos e inquisidores. De señoras encopetadas y feminista afiebradas.
En ese sentido esta poética del despertar al deseo femenino está trabajada con cuidado, como se maquilla una geisha, que se sabe deseada y le gusta y se cultiva. Más allá de las lejanas discusiones de Foucault y de Beauvoir sobre qué es lo honesto y qué no al hablar de deseo al despertar en la vida, los puritanos dirán que de eso no se puede escribir. Es ahí donde Gabriela, o mejor dicho el hablante lírico de Maucha habla. El que siente no es el que piensa y el que piensa no es el que escribe. Desde la voz de una tradición poética construida en temas de deseo prematuro, Graciela Huinao, Roxana Miranda Rupailaf en Chile, Almudenas Grandes y las Edades de Lulú en España, han dado voz a Lolita, que en su propia novela es muda, pues Nabokov exploró el deseo de su padrastro, pero no escuchamos la versión de ella.
Es aquí, en Maucha donde podemos escuchar sin vergüenza las primeras vivencias de una mujer niña que, deseada, también desea. Maucha es una bofetada para las y los inspectores que han demonizado el deseo infantil y el despertar sexual y lo han arrojado a la perversión de los “rincones oscuros de las habitaciones de tus hermanos mayores” (Acta de Nacimiento, p. 7) Tendríamos que decir en defensa del hablante lírico de Maucha que la perversión y el pecado no está en los deseos hormonales de los seres humanos, sino que muy por el contrario, la perversión está en el ojo que juzga y condena, pero que por detrás peca a escondidas y encuentra el perdón en sujetos que se atreven a mentirle al mundo diciendo que ellos no sufren deseo y que representan a dios.
Como no hay mentira que dure dos mil años, Maucha se sacude ese cristianismo barato y se reconoce: Bajo las sábanas/comienzo a hilar/las babas de mi entrepierna/hasta transfigurarme/en la ninfa más ardorosa/que hayan conocido/en esta comarca (Primera persona, p. 8) Como las cartas que Idea Vilariño le escribió a Onetti, su amor imposible en la que le reconoce su deseo, aunque él ame a otra, el deseo manifestado en Maucha es interesante al no caer en el romanticismo.
No hay un nombre al que le cante sus pasiones. Hay un hombre que no tiene apellido pero que es arriero y agricultor pestilente. En la intimidad un santo italiano, en el secreto de las bodegas algún primo. En la animalidad del incesto de sus vecinos. ¿Qué hay en el incesto? Levi Strauss decía que había reglas consuetudinarias a todas las culturas y una de esas era prohibir el incesto. Genéticamente desfigura el ADN y la descendencia sufre de diversos males, pero como síntoma de un territorio, hay una herencia machista de ver a las mujeres como objetos —aun siendo sus propias hijas— y un profundo sentimiento de despojo. Despojo de una espiritualidad originaria pues los mapuche prohibían procrear con el mismo linaje, de ahí la fertilidad del guillatún que era el encuentro de varios rehues donde se producía la sociabilidad con otras familias y que a los ojos de cronistas eran verdaderas orgías, como también despojo de las creencias barrocas del cristianismo que, si bien demonizaban el incesto, lo practicaban en la oscuridad de las parroquias y conventos, con hijos de otros, pero de sus mismas congregaciones. Al analizarlo bajo la lógica colectivista de que el hijo y la hija de mi vecino es mi hijo y mi hija, nunca se respetó por los patrones, pues en el Maule el derecho a pernada como derecho señorial no respetaba hijas ni esposas de siervos y vasallos. En esta región el poder se instaló sobre la lógica colectivista y generó una identidad de admiración por el rico, aunque el rico sea malo.
Hablamos de una maulinidad medieval en el que, si los patrones no respetaban a las niñas, menos los padres. Quizás el aislamiento y esa profunda provincialidad. La distancia y subordinación a una capital omnipresente e indiferente que miró el Maule siempre como la comarca de las chacras, allá en el sur donde la tierra es fértil. Existe una profunda mentalidad en el Maule en la necesidad de irse. La tranquilidad de la vida agrícola y pastoril es agobiante: Conocí a un afuerino/dice que no salga de mi pueblo/que el mundo es horrible/que se volvió impotente. (Ballenita desgraciada, p. 21) En el poema titulado Catorce, se narra explícitamente un primer encuentro carnal. No hay denuncia, pero si hay delito. Ambos lo saben y viven. El delito es para los ojos extranjeros que juzgan la experiencia de una niña que narra una vivencia. Es como si en los campos entre la soledad y los matorrales no hubiera ley, hay una mujer que espera a su hombre y lo atiende para que no se vaya: Lo esperaré con tomillo, menta y manzanilla/para componerle el espíritu/ y le ofreceré mi cuerpo/ para que busque y rebusque por todos mis rincones. /Tengo el miedo en el pecho/pero si él me cuida yo seré buena/Por ahí viene mi hombre/prendo el fuego del brasero con puro amor.
Aquí hay algo importante. Resulta ser que entre todo lo que se ha dicho del feminismo, tan necesario por los abusos históricos del patriarcado sobre las mujeres y hombres, que muchos y muchas, entendieron mal que el rol de la mujer está solo en recibir y no en dar, en merecer y no entregar. Se ha perdido lo complementario. Así se explica la baja en la natalidad y en la escasez actual de relaciones o la pandemia de soledades ¿Muchas mujeres se preguntan, por qué estoy sola? Quizás el poema Puñaito de alfileres (p. 26) sea una respuesta a esa soledad endémica de la sociedad de las redes sociales. El bracero se prende de puro amor y el amor es recíproco. Lo hemos mercantilizado y transado en aplicaciones y canciones. Pero nos hemos olvidados de lo más importante. El amor es dar. Ofrecer lo poco que se tiene, el cuerpo y una tasa de manzanilla que crece sola en la huerta. No es mucho y lo abundante se ha vuelto escaso.
Ahora nadie contesta por no ser intenso, nadie mira por temor, nadie se habla. No nos olvidemos que el capital nos quiere solos, que la internet es una nueva forma de soledad y que el diablo pulula entre los que sufren el tedio de no tener con quien hablar. Los hombres ya no sacan a bailar por temor y la gente ya no baila. El bracero en cambio nos llama a la reunión. Lo que pasa es que la churrasca cocida al carbón se ha relacionado a la pobreza y a lo rasca. A la gente pobre. La palabra cahuín que significa reunión se ha demonizado. Pero es ahí donde las personas se congregan y son felices. La soledad de los ricos es su principal condena. Las casonas están llenas de señores y señoras atormentadas y atormentados, esperando que alguien les cuente cualquier cosa con tal de romper el tedio.
Los hijos huachos se van por el mundo cantando tonadas y son más felices que sus padres abandonadores. El que abandona es el que hace el daño, no el abandonado. El huérfano se aferra a la vida: La oveja abandonó a su cordero/dejó de amamantarlo/dejó de mirarlo/no juzgaré a la hembra/que decidió dejar morir a su cría/lo tomaré en mis brazos/y me lo llevaré lejos./refregaré mis manos/por todo su cuerpo/para que olvide a su madre/que jure que está muerta/mejor que piense que huacho vino a este mundo. (Huacho, p. 33) El huacho se aferra a la vida con el amor de una mujer. Las personas solas se han olvidado de que hay humanos huérfanos y se han dedicado a criar perros y gatos.
Aquí tenemos una feminidad maternal, la Maucha explora otros sentires más allá del deseo que atraviesa el libro. La orfandad también es propia de la identidad maulina que queda entre un padre indiferente por el norte en la capital, que se fue a hacer riqueza y no volvió y una madre fértil por el sur que se quedó con sus tradiciones originarias y campesinas y que les avergüenza en esa fiebre de sentirse europeos. Les avergüenza su piel morena. ¿Por qué no le han dado algún premio en Talca a Hernán Rivera Letelier? Se avergüenzan de su origen humilde, tienen un complejo terrible del completo más grande del cual Maucha se desmarca.
Maucha mira más adentro de lo que nadie puede ver y se identifica con los marginados. Pasa del deseo infantil a temas más tabúes todavía: Dicen que a la Carmen se la montan los perros/que se emborracha todas las noches y no sabe ni de su cabeza/No le hace asco a nada. A nadie, baila desnuda/afuera de la botillería de Don Chepo para que le regalen vino./Dice que puede hacerlo todo un día sin parar/que nadie lo cabalga como ella/dormida me la encuentro cerca del río, a mí/me da pena la Carmen, lleva la misma señal del/diablo en las piernas que tengo yo (Carmen, p. 53)
Aquí estamos ante los viejos mitos de la Caperucita y el lobo y el trauco. El deseo en lo extraño y lo no humano. La zoofilia es larga y primigenia en la historia de la humanidad. En el sur era típicas de las historias de arrieros que tenían su oveja favorita. Maucha explora ese sacrilegio desde una vereda que no juzga. Se identifica con la vulnerabilidad de la mujer alcohólica y dañada, pero la sublima, porque las manchas entre las piernas son señal del diablo. Se escribe desde esa moral cristiana que inventó al diablo para echarle la culpa de las bajas pasiones humanas. Hiper consciente, igual es difícil sacarse las cadenas. Extrañamente en esa narrativa, el diablo será el encargado de castigar a quien no teme a dios, por lo que podemos entender que son aliados, dios y demonio se hacen carne en la Carmen y son humanos, por un momento. Humana demasiado humana. Al final, en diálogo con su madre reconoce ser una cronista y una poeta: escribo lo que veo/mis metáforas/son escupos de sangre. (La trenza, p. 56) Sangre de mujer que al pasar los años y convertirse en madre ha olvidado como hacer una trenza. El Maule como lugar de olvido. El Maule como un hijo de un padre ricachón que no paga la pensión alimenticia y de mujeres abandonadas que criaron hijos propios y ajenos y fueron olvidadas por la Historia. Historia que se escribe en forma de poesía. Poesía que nos enseña quienes somos y quienes podemos llegar a ser y quienes no.
Talca, 04 de noviembre del 2025.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Gabriela Albornoz | A Archivo Persus Nibaes | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"Maucha", Gabriela Albornoz, editorial Deriva, 2025.
Por Persus Nibaes