Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Roberto
Bolaño | Carlos Franz | Autores |
Bolaño
una
tristeza insoportable
Por
Carlos Franz
Letras Libres, Enero de 2007
I.
“La vida es de una tristeza insoportable”
“La vida es de una
tristeza insoportable”, es lo que repite Fate en 2666. En realidad lo repiten
muchos de los personajes, con distintas palabras y con distintos pretextos, en
los libros de B. (hablo de B., y no de Bolaño, por aceptar la confusión
entre autor y narrador con la que a B. le gustaba jugar). Esa tristeza la repiten
tanto sus personajes que puede llegar a dar vergüenza ajena. Página
por medio nos encontramos con machos corajudos que en situaciones inesperadas
sienten deseos de llorar, o lloran, sencillamente. Los críticos Pelletier
y Espinoza se pasean por Hamburgo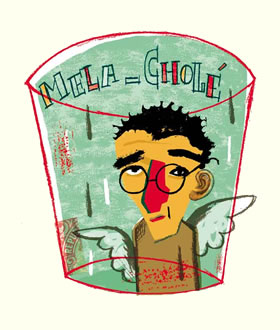 contándose amores: “La conversación y el paseo sólo sirvió
para sumirlos aún más en ese estado melancólico, a tal grado
que al cabo de dos horas ambos sintieron que se estaban ahogando.”
contándose amores: “La conversación y el paseo sólo sirvió
para sumirlos aún más en ese estado melancólico, a tal grado
que al cabo de dos horas ambos sintieron que se estaban ahogando.”
Casi
todos los libros de B. son ferozmente melancólicos (ferocidad y melancolía,
a un tiempo). Tanto que bordean peligrosamente el sentimentalismo –todo lo bordea
peligrosamente B.– y luego entran de lleno en él. Y luego se “ahogan” en
esa melancolía y luego salen más bien fortalecidos, casi invulnerables.
¿Cómo diablos lo hacía B.?
Primera hipótesis:
esa aguda melancolía, que a primera vista parece romántica (en el
contemporáneo sentido de “sentimental”), adopta en B. una forma diferente,
mucho más antigua. Una forma que el romanticismo más bien enmascaró
y negó públicamente, haciéndolo sinónimo, como en
Werther, de languidez y apatía (un depresivo sin fases maníacas,
diríamos, en la jerga de estos días).
La melancolía
de B. no es de ese tipo. Sino que se acerca más a la etimología
griega de la palabra. Melancolía viene de “mela-cholé”: la bilis
negra. Uno de los cuatro humores de la medicina de Galeno e Hipócrates.
A saber: la sangre, la saliva (en la cual se comprenden las lágrimas),
la bilis blanca o pus (la de las heridas supurantes) y la bilis negra (la bilis
de las heridas interiores, dijéramos). La mela cholé.
Cuando
esa bilis negra, antiguamente llamada también “atrabilis”, se agolpa y
estalla, estamos en presencia de lo atrabiliario. Muchos personajes creados por
B., junto con querer llorar a gritos, sufren de esos ataques de ira –el estallido
de la atrabilis– que les hace desear, como dice alguien en Estrella distante,
“quemar el mundo”.
II.
La poesía como vida peligrosa
Hay otra manera de
la melancolía, en la obra de B., cuyo parentesco sería hipocresía
omitir. Es la estética fascista aludida de mil maneras en su obra, pero
sobre todo en ese contubernio, ese matrimonio del cielo y el infierno, que habría
dicho Blake, entre la belleza y la violencia. Un cierto dandismo cuya elegancia
favorita y radical es la muerte. Para el que quiera ver no debieran hacer falta
muchas pruebas.
Desde La literatura nazi en América las ficciones
de B. abundan en escritores a la vez vanguardistas y fascistas, abiertos o secretos,conscientes,
o crípticos que no lo saben. Escritores nazis de tan vanguardistas, de
tan dandis, justamente. Por cierto, hay muchos otros personajes, en esta obra
torrencial, que no lo son; y más naturalmente aún, porque B. era
un artista, los personajes afectados por esa estética fascista no son de
una pieza sino que conviven con su propia humanidad y su delicadeza; y a veces
hasta con lo que más desprecian: su normalidad burguesa.
Esa “ética
de la resistencia”, que a veces se atribuye a B., parece un nombre demasiado elíptico
y posmoderno para llamar a lo que es una vieja estética, en realidad. Esa
que querría convertir a la vida en obra de arte, en poesía, mediante
el dramático recurso del vivere pericolosamente.
Querer vivir
peligrosamente, y sólo poder imaginarlo.
Se diría que es un
pesimismo luciferino. Pero del Lucifer recién expulsado de la presencia
de Dios. Ferozmente triste, a la vez que ardiendo en deseos de actuar, de comunicar
su melancolía al mundo; y hacerlo matando o escribiendo, que en tantos
personajes de B. es lo mismo. Una belleza terrible.
La ética bestial
del fascismo y el esteticismo angelical de las vanguardias se tocan. Lo sabemos
demasiado y B. no lo ignoraba. Hay que recordar, en 2666, el placer sexual
de esos críticos que se sacuden de todo su pretencioso humanismo, pateando
hasta casi matarlo a un taxista paquistaní en Londres. Recordar el placer
furibundo de esos estetas, de esos dandis.
Querer vivir peligrosamente,
y sólo poder imaginarlo, o leerlo o escribirlo. Melancolía, mela-cholé,
bilis negra.
III.
La muerte de la melancolía.
La melancolía
personal de B. no importa nada. Lo que importa aquí es esta melancolía
como hipótesis de una estética nihilista: la literatura, al igual
que nosotros, al igual que el mundo, va derecho hacia ese matadero en el desierto
que es Santa Teresa.
¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Qué,
que no hubiera podido escribir un poeta barroco del memento mori? O más
atrás, hasta el origen. ¿Qué, que no hubiera escrito ya el
profeta Isaías, verdadero autor de la imagen “manriqueana” aquella que
hace menos a nuestras vidas que “verduras de las eras”? Nada nuevo.
Salvo
que entendamos, o sospechemos, que en las novelas de B. no sólo somos nosotros
como individuos, y la literatura y el arte, los que vamos al matadero. Sino que
es la misma melancolía la que está en extinción (una manifestación
más de la muerte de la tragedia; agonía lentísima que se
arrastra desde Sócrates, más o menos, si hemos de creer a Nietzsche).
Ahora
la melancolía ha dejado de ser poética y se ha vuelto prosaica,
pero en el sentido de Prozac, el antidepresivo. Vivimos en la era del Prozac.
A la melancolía ahora se le llama depresión, y se le trata masivamente.
Se le receta una píldora y entretenimientos, diversión, literatura.
Sí, literatura como distracción. Nada nuevo tampoco, salvo que hoy
es masivo. “Leed y os distraeréis”, le recomendaba el médico al
gran comediante Garrik para curarle su esplín romántico. “Tanto
he leído”, le contestaba el actor meneando la cabeza. Doscientos años
después Ophrah Winfrey nos recomienda lo mismo. Y casi podemos ver las
cenizas de B. encendiéndose de nuevo, ardiendo de rabia: ¡la lectura
como medicamento, adormidera, ansiolítico!
De ahí, sospechemos,
el cuidado amoroso con el que B. amamantaba su rabia (hartándola de ella
misma, de bilis negra, precisamente). Amamantaba su mela-cholé para que
esa energía furiosa, luciferina, no sucumbiera al hechizo de su gemelo
maldito: ese pesimismo esencial que a veces llamamos desidia (y que en tiempos
medievales se llamaba acedia: la enfermedad de los monjes que un día perdían
las ganas de vivir, la peor tentación de San Antonio). Esa desidia sospecha
secretamente que toda acción es inútil, ya que la literatura –y
con ella los escritores– está destinada solamente a los desiertos (que
es como decir a los osarios) de Sonora, es decir al matadero. Olvido, extinción,
desaparición en vida por la falta de lectores –como no sean los lectores
otros escritores (más sobre esto, luego).
Es la melancolía
de Amalfitano en Santa Teresa, o la de Duchamp, poniendo a colgar un libro de
geometría. La geometría, precisamente, que ha sido desde la antigüedad
una metáfora de la melancolía de la razón; o sea, de la inutilidad
del esfuerzo intelectual por medir el misterio del mundo.
Lo valiente en
la obra de B. tiene poco que ver con los desplantes de sus poetas malditos –que
adoran los bolañistas adolescentes– y mucho más con su coraje para
practicar una literatura que se atreve a esa melancolía radical, en la
era prozaica; la era ferozmente anti-melancólica y prosaica
del Prozac.
IV.
El resentimiento de Los Ángeles.
Mihály
Dés afirma que B. tenía a la literatura como única patria
y tema, ya que era un desterrado proveniente de un pueblo perdido en Chile al
que no lo ligaba nada. Creo que está en lo cierto, pero que se equivoca
en un detalle. Yo diría que algo ligaba a B. con su pueblo de origen. Ese
pueblo se llama Los Ángeles –no L.A., de California, sino Los Ángeles
de la frontera, en el sur lluvioso de Chile. Y acaso lo que ligaba a B. a esa
provincia perdida era el resentimiento. El resentimiento de Los Ángeles;
en todo su doble sentido.
El re-sentir, el sentir dos veces, el sentirse,
es algo muy chileno. Neruda decía que había que tener cuidado con
Chile porque era “el país de los sentidos”. Pero no se refería a
los cinco sentidos, sino a que en Chile la gente se enoja fácilmente, tiene
la piel delicada y la memoria larga, y queda resentida; en realidad, casi como
que gozáramos de resentirnos. Y parece que cuanto más al sur de
Chile se nace, mayor el resentimiento (que perdonen los sureños).
Naturalmente,
tanto resentimiento produce melancolía. Una melancolía frecuentemente
silenciosa o cuando mucho murmuradora, susurrante. El taimado, el amurrado, se
dice en Chile de aquel que se queda sin voz de pura rabia. También se lo
podría llamar “el melancólico”.
B. tuvo un modo genial de
eludir la melancolía silenciosa de los ángeles del resentimiento
chileno. La convirtió en estética. Podría discernirse una
estética específicamente chilena en la obra de B. Una estética
del sur de Chile; una estética “penquista”, para usar el gentilicio con
el que se designa a los habitantes de esa zona, en general. La investigación
de esa estética conduciría a explorar cómo B. pudo elevar
el chismorreo literario a la condición de épica, usando los recursos
que le proporcionaba el chilenísimo arte del “pelambre”, también
llamado con las voces mapuches “copucheo” o “cahuineo” (creo que pocos dialectos
latinoamericanos tienen más palabras para denominar al chismorreo, lo que
demuestra la matizada perfección que hemos alcanzado en ese campo del lenguaje).
“Nunca
salí del horroroso Chile”, escribió otro poeta chileno, Enrique
Lihn. En algún sentido, si no se podía hablar mal de México,
ni bien de Chile, con B. (conforme lo ha observado Juan Villoro), es porque algo
de él era muy chileno. Por muy expatriado que fuera, algo de B. nunca salió
de la ciudad de Los Ángeles (tan lejos de los otros de California), cerca
de la Araucanía de Chile. Nunca se libró de los horrorosos “ángeles”
del resentimiento chileno. Lo que hizo, en cambio, fue derrotar su silencio; darles
una voz que se oyera muy lejos. Una voz como un incendio en esos bosques, envuelta
en llamas.
V.
La cortesía de la desesperación
El gran
remedio de B. contra su propia mela-cholé, y la de sus obras y personajes,
es el humor.
Alguien le preguntaba a Henry de Montherlant (dandi, adorador
del coraje, suicida): ¿Cómo es posible que usted que es tan triste
pueda reírse y hacer reír tanto? Y él contestaba: “Ah, es
que mi humor es la cortesía de mi desesperación”.
VI.
La soledad del Quijote
Mihály Dés ha hecho
un paralelo arriesgado entre la obra de B. y el Quijote de Cervantes.
Bien
observado. ¿Pero dónde está Sancho en la obra de B.? Hay
en ella Quijotes literarios, muchos, enloquecidos por la lectura. Aunque más
por las lecturas sofisticadas que por las ingenuas; y aún más por
la escritura vanguardista que por la lectura inocente; y aún más:
enloquecidos por un ideal apocalíptico y milenarista de la literatura (no
por “desfacer” los entuertos de este mundo). Pero no existe en su obra el escéptico,
práctico y humanísimo Sancho que descree de esta cruzada ficticia
de los caballeros de las letras. No hay un Sancho que llame al orden al caballero
loco de poesía y le recuerde que los títeres del retablo de maese
Pedro son sólo eso, y que la gente también vive y hasta es feliz,
aunque ignore la existencia veraz y sagrada de la poesía (acaso sobre todo
si la ignora).
Carencia del contrapeso sanchopancista que contribuye a
la melancolía general en la obra de B. Sus Quijotes carecen de escuderos
que los calmen cuando les dan sus pataletas de furia o pena y empiezan a descabezar
muñecos o patear taxistas. Nadie que les ridiculice un poco su mela-cholé.
Es
como si esos escritores enloquecidos que pululan y ululan por sus libros hubieran
enloquecido no sólo de tanto leer, sino de soledad. La soledad del Quijote
abandonado por Sancho Panza. La soledad del escritor abandonado por su lector
común, el del sentido común. El de B. es un Quijote escritor que
sospecha que ya no quedan otros lectores más que los propios escritores.
No hay lectores corrientes, escuderos que nos aterricen con un buen refrán,
sino sólo Quijotes leyéndose a sí mismos.
¿Distopía?
No, si es que B. –el personaje, el alter ego, y acaso el autor también–
hubiera tenido razón: habría que ser un Quijote, hoy día,
para atreverse a leer un libro no por mera diversión, sino por la mera
belleza de su melancolía.
VII.
El bolañismo triste
La rabia triste, la mela-cholé
de B., siendo en general inofensiva para la vida real –como lo es la literatura–,
no es sin embargo inocua –para la vida literaria. Su rabia atrabiliaria favoreció
en algo un rasgo perverso de la vida literaria latinoamericana. En Santiago, como
en Lima o Montevideo, y también en Buenos Aires y México y Madrid
(menos, cuanto más grande es el ambiente), y sobre todo entre los practicantes
del bolañismo, claro, que hoy son legión, oímos que se cita
a B. –y en realidad se lo abusa– como un pretexto más para practicar nuestra
vieja y descorazonadora capacidad para el maniqueísmo, para el absolutismo
intelectual hispano. O dicho al revés: nuestra ancestral incapacidad para
el claroscuro, para la duda, para el matiz.
Aquella teoría y práctica
de la vida literaria, entendida por B. en su obra y en su existencia, como guerrilla
sin cuartel, atiza esa tendencia nuestra al maniqueísmo devorador –que
vuelve a la comunidad latinoamericana de los literatti una peligrosa tribu
caníbal. En seminarios, lanzamientos y “vinos de honor”, todos los días
y a todas horas, en la bárbara literatura hispanoamericana, no hay escritor
que no monde sus dientes con un huesito afilado, un astrágalo, acaso, que
es todo lo que quedó después de que se comió crudo a algún
colega.
Sería obtuso tomar demasiado en serio aquella contribución
de B. al canibalismo literario hispanoamericano. Se trata más bien de una
manifestación de humor que le sobrevive, una broma práctica a costa
de nuestro penosísimo gremio.
Hay otro aspecto del culto de B. que
puede ser más serio. Es el bolañismo triste. O sea, aquel que da
un poco de pena y rabia –o sea, ese que nos produce una legítima y bolañísima
mela-cholé. Sus epígonos repercuten hoy la tonada de su maestro
con devoción y hasta genuflexión. El asunto es un poco triste porque
no es la primera vez que una gran influencia literaria aplasta, agosta, frustra
a una generación de admiradores incautos. Y el estilo de B., peculiarmente
rítmico, pegajoso, hipnótico, parece especialmente diseñado
para ser imitado sin que el copión lo note. Y no digamos nada de sus temas,
de su manera de presentar a jóvenes escritores como héroes, últimos
caballeros cruzados en pos de un ideal poético perdido. Es comprensible
el atractivo que esta supuesta soledad apocalíptica puede ejercer, sobre
todo entre plumíferos nuevos, ya que tiene –como dijera Borges de una moda
anterior– el “encanto de lo patético”.
Se ve esta escena en la película
Patton. El general Patton (George C. Scott) está en lo alto de una
colina, en el desierto de Libia, dirigiendo una batalla entre sus tanques y los
de Rommel. Cuando Patton ve que sus Sherman derrotan por primera vez a los Panzer
de Rommel (y aquí B. es Rommel, el zorro del desierto de Sonora), entonces
el general yanqui, sin despegarse de sus binoculares, lanza o más bien
muerde, este grito de triunfo: “¡Leí tu libro, hijo de puta, leí
tu libro!”.
¿Quién les dirá a los bolañitos
que, en vez de venerar el libro de B., hay que estudiarlo, deshojarlo, desmenuzarlo,
abusarlo y hasta torturarlo, hasta que cante, hasta que suelte –o no– el secreto
de cómo lo hacía ese gran “hijo de puta” para escribir tan bien?
VIII. El Otoño
de Arcimboldo
Hay una prodigiosa clave escondida en ese
bello ángel y bestia que es su personaje final, su Benno von Arcimboldi,
de 2666. Está el nombre de Benno –“Benito, como Mussolini, no te
das cuenta”, le advierte su editor. Y está el apellido tomado del pintor
milanés del siglo xvi cuyas obras, esos retratos alegóricos compuestos
por frutos y cosas que en sí son otras cosas pero que, observadas con cierta
distancia y acostumbrado el ojo, dejan aparecer una figura de conjunto. Como las
digresiones y las historias intercaladas en los libros mayores de B. sugieren,
observadas con cierta distancia (una distancia que a veces parece estratosférica
o lunar) un diseño de conjunto.
Semejantes a las pinturas de Arcimboldo
(diseñador de vitrales, ilusionista, manierista, es decir, dandi), las
novelas de B., compuestas de parcialidades y digresiones, de silencios e infinitos,
sugieren también una morbidez del vacío. Una melancolía,
de nuevo, en fin. Pero ésta es una melancolía final: no hay un sentido,
no hay una suma, sólo hay una agregación de partes, que se montan
sin jamás fundirse del todo. Para que no se olvide que si se desmontan
no queda nada. El arte es un juego de ilusiones, al fin. Como dice B. que dice
Benno: “estaban sus propios libros y sus proyectos de libros futuros, que veía
como un juego…”
En el cuadro de Arcimboldo donde éste retrata al
Otoño –mostrado hace poco en Berlín, en una exposición precisamente
acerca de la melancolía– vemos el busto de un hombre hecho sólo
de frutos maduros. La parte superior del cráneo, si no recuerdo mal, está
formada por un apetitoso racimo de uvas pintonas. La nariz es un pepino dulce.
En fin, es una naturaleza muerta, pero viva, montada con las cosechas de lo que
maduró en el verano. Hay flores también pero ya pálidas.
Porque, claro, se aproxima el invierno. Y en efecto, los ojos, que fueron pintados
como unas castañas, miran tristes hacia la derecha divisando los fríos
que se aproximan. (¿Que cómo es la mirada de unas castañas
tristes? Nos haría falta B. para describirlo.) El caso es que ese hombre
hecho de fragmentos ha cosechado todo, cuando ya es demasiado tarde y el invierno
se aproxima. Siempre se cosecha cuando es demasiado tarde, parece decirnos.
En
una de las tres ocasiones en que nos vimos le pregunté a Bolaño
–no a B., porque esto sí va con el hombre y no con el personaje– cómo
se sentía con el éxito y el triunfo que le estaban llegando. Levantó
la cabeza de la sopa que cuchareaba en el restaurante Venecia de Santiago (pero
por su gesto de amargura tanto podría haber estado en la crujía
comedor de un presidio en Los Ángeles de la frontera) y me espetó:
“Me llegó demasiado tarde”.
Ay, de la melancolía del Otoño.
Ay, de la melancolía que se esconde tras los juegos de manos y las ilusiones
de Arcimboldo: todo está maduro, por fin, cuando ya no queda tiempo para
nada.
Los libros que lo imitarán, las tesis que se cernirán
sobre su obra, las cátedras que lo “deconstruirán”, y hasta –pobre
de B.– los dibujitos expoliados del fondo de los discos duros más duros
y el triste bolañismo epigonal, serán –ya son– esos frutos tardíos
que no recogerá. Las uvas y el pepino dulce y las castañas tristes
que, cuando los desmontamos y separamos, dejan de ser un retrato vivo, lleno de
tristeza y rabia y deseo, como es la vida, y vuelven a ser una naturaleza muerta.
Si nos acercamos demasiado al cuadro o al libro, la imagen se desvanece, las letras
se borronean.
Donde hubo un rostro queda solamente la monstruosa mela-cholé
del vacío.