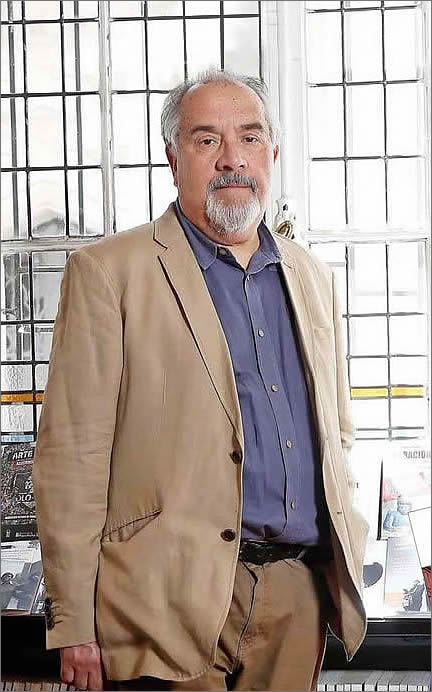Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ramón Díaz Eterovic | Autores |
Ramón Díaz Eterovic:
"Heredia hace las preguntas que nadie se atreve"
Por Roberto Careaga C.
Publicado en Revista de Libros de El Mercurio, 28 de septiembre de 2025
Tweet . . . . . . . .. .. .. .. ..
Después de 40 años de trabajo, el escritor recibió el lunes pasado el Premio Nacional de Literatura. Quizás la razón principal fue su paradigmático detective privado Heredia, un personaje que ha protagonizado 20 novelas y que Díaz Eterovic creó casi de improviso a mediados de los 80 y se terminó convirtiendo en su punto de vista para diseccionar el país.
Antes de imaginar que iba a escribir policiales, Ramón Díaz Eterovic era poeta. A mediados de los 70 llegó a Santiago desde Punta Arenas con un puñado de poemas y junto a sus compañeros de universidad, en Administración Pública en la Universidad de Chile, empezó a publicar una revista literaria de inspiración nerudiana llamada "Luz verde para el arte". Se asomaba por los escasos espacios culturales de esos días y hacia 1980 llegó hasta el bar La Unión Chica y se acercó hasta las mesas donde se reunían los escritores, donde, entre otros, estaban los poetas Rolando Cárdenas y Jorge Teillier. "Para no llegar con las manos vacías", cuenta, llevaba algunas copias de un libro que recién había publicado él mismo, El poeta derribado, con un título justamente inspirado en un poema de Teillier.Bordeando los 25 años, Díaz Eterovic entraba y salía de la casa de la Sociedad de Escritores de Chile, dirigía la revista "La Gota Pura" y sentía que Cárdenas hablaba del mundo que él había dejado en Punta Arenas, cuando en sus poemas describía las cercas de madera resecas por el sol y la lluvia del sur. Pero él estaba en Santiago, cada conversación literaria que tenía estaba teñida por el peso de la dictadura y quiso escribir de eso. "Tenía ganas de escribir una novela, una que fuera distinta", cuenta el escritor recordando que fue en 1985 cuando cambió su registro: suspendió los versos, echó mano de la experiencia que empezaba a acumular como cuentista y escribió la historia de un investigador privado, al que llamó simplemente Heredia. En ningún momento se me pasó escribir una serie", recuerda.
Hasta ese entonces, Díaz Eterovic manejaba una información muy general sobre la novela negra. "Había leído solo a los clásicos, Raymond Chandler, Jim Thompson, Conan Doyle. Cuatro, cinco autores. Y sabía que aún era un género menor; era considerada una novela de entretención, pero se leía harto", dice a 40 años de ese momento en que, buscando un tono distinto e improvisando, empezó a crear un universo: Heredia, alguna vez un estudiante de leyes, tenía una oficina en el barrio Mapocho, una zona que era su punto de partida para caminar a diario por Santiago, pasearse por bares y librerías de viejo. Al inicio de su primera novela, La ciudad está triste, el detective está sumido en la nostalgia cuando golpean a su puerta, es un caso: le piden que busque a una detenida desaparecida.
Publicada en 1987, La ciudad está triste fue el inicio de una serie de 20 novelas policiales protagonizadas por el detective Heredia, que el lunes pasado le dio a su autor la consagración más alta en el país: ganó el Premio Nacional de Literatura. Según el jurado del galardón, los libros de Díaz Eterovic "han entrelazado con maestría la intriga, la memoria y la crítica social, con notoria riqueza en la estructura narrativa de sus obras, otorgando a la literatura nacional una perspectiva única y profundamente ligada a la experiencia chilena de las últimas décadas".
La tristeza absoluta
Y si bien el Premio Nacional tiene como característica que nunca deja contentos a todos, el nombre de Díaz Eterovic hace tiempo ya concitaba unanimidad: tres veces ganador del premio de mejores obras literarias del Consejo del Libro y otras dos el Premio Municipal de Santiago, no hay otro escritor en Chile que haya cultivado la novela negra con tanta dedicación ni ambición. "El policial ha terminado siendo un género privilegiado para retratar la historia social de nuestro país desde la época de la dictadura hasta nuestros días", dijo el lunes pasado al recibir el galardón. Hablaba de todo un género, pero era una descripción muy precisa para su obra.
El día en que se anunció el galardón, Díaz Eterovic acaparó un protagonismo muy ajeno a su carrera y a su perfil público. "No sabía que había tantas radios en Chile", dice unos días después en su departamento en San Miguel para graficar todos los llamados y entrevistas que ha dado tras el premio. Su trabajo siempre ha sido silencioso, aunque persistente. Director de revistas y editor de antologías de cuentos en los 80, aún publica cada cierto tiempo compilaciones como Letras rojas (2009), que actualizan el estado del género negro chileno. Pero sobre todo ha estado escribiendo: mientras trabajó por casi 25 años en el Instituto de Previsión Social (IPS), todas las noches se sentaba ante el computador: "Empezaba tipo 10 de la noche y a veces me daban las 6 de la mañana", dice.
"Inicialmente Heredia era un personaje que más bien hacía cierta parodia del detective clásico de las novelas negra. Nunca usó impermeable ni sombrero, pero fumaba y tomaba mucho. Después, cuando escribo una segunda y tercera, me preocupo de hacer un personaje más aterrizado a la realidad chilena. Todo eso es pura imaginación porque yo nunca había conocido a un detective privado o a un policía", cuenta el escritor. "En ese momento, la novela negra que yo intenté era un género doblemente marginal: por un lado, el policial que nadie lo pescaba, y por otro, fue asumir temas políticos. La ciudad está triste salió de forma espontánea; hablar de detenidos desaparecidos estaba como en el aire. Pero luego surge la idea de armar una cronología. Situar a Heredia en un continuo histórico social", añade.
De lo que habla Díaz Eterovic es del carácter documental de las novelas de Heredia: si en novelas como La oscura memoria de las armas (2008) o Nadie sabe más que los muertos (1993) el detective escarba en casos ligados a la dictadura, en El color de la piel (2003) aborda las primeras oleadas de inmigrantes en el país; en Los siete hijos de Simenon habla de cómo los intereses económicos afectan el equilibro ecológico, y en El hombre que pregunta (2002) busca al asesino de un crítico literario y de paso hace un retrato de la escena literaria local. Paralelamente, el investigador crece como personaje: busca a su padre en Punta Arenas, se entera de que tiene un hijo y conoce a Griseta, acaso la mujer de su vida. La última novela que publicó, Dejaré de pensar en el mañana (2024), tiene la pandemia como telón de fondo para un caso sobre tráfico de medicamentos.
—¿Heredia ha sido su forma de testimoniar su época?
—Es un testigo, así lo defino yo. Un hombre que hace preguntas, las preguntas que no toda la gente se atreve a verbalizar.—En ese sentido, Heredia no es solo un investigador de crímenes, sino de las degradaciones de la sociedad.
—En algún sentido, creo que ahí doy como un paso adelante, porque cuando yo empecé lo que uno leía eran relatos policíacos clásicos, vinculados al robo de una joya, al asesinato por celos, un crimen por una herencia, pero no había crímenes con connotación política. Cuando yo pongo a Heredia a investigar el caso de una universitaria detenida desaparecida, creo que, viéndolo con perspectiva, se le da una vuelta al género. Y finalmente esa vuelta, no solamente en Chile, sino en todo Latinoamérica, termina configurando al género como una literatura social, como una literatura testimonial, que se mete con la justicia, pero también con el poder. Y por eso mismo muchas historias quedan inconclusas, o se sabe quién es el "malo", pero no terminan en manos de la policía, porque no hay confianza.—¿Cómo llegó a esta idea de la novela negra? Porque en Chile no hay una tradición de novela policial.
—Estaba bien solo. Pero cuando publico el primer libro aparece Roberto Ampuero, Marco Antonio de la Parra publica La secreta guerra santa de Santiago de Chile, aparece algo de Luis Sepúlveda. Pero antes no había mucho, había que descubrirlo y empecé a buscarlo: Alberto Edwards, Luis Enrique Délano había publicado policiales con seudónimo; estaba René Vergara, que era bien exitoso. Yo siempre he pensado que lo hice como una síntesis de lo policial con la narrativa de la generación del 38, que la leí bastante. Gonzalo Drago, Andrés Sabella, Francisco Coloane, Carlos Droguett.—¿Y los clásicos estadounidenses policiales como Raymond Chandler o Dashiell Hammett son importantes para usted?
—A inicios de los 90 empiezo a salir para afuera, a México, Argentina, España, y me doy cuenta de que de pronto había un lote de autores que estábamos haciendo lo mismo sin ponerse de acuerdo. Conocí a Leonardo Padura en 1991, por ejemplo. Y creo que la raíz común, más que Chandler, que siempre nos achacan, es Manuel Vázquez Montalbán, que con mayor acierto hace la novela de transición política española y lo hace a través del policial. Sus novelas tienen que ver con la corrupción, la degradación de los partidos políticos. También estaban Juan Madrid y Eduardo Mendoza, que son muy importantes para mí.—En sus novelas se va haciendo un retrato de Santiago, de una ciudad que va cambiando y muriendo. ¿Es un registro deliberado?
—En algún momento sí. Yo, como simple peatón, me di cuenta de que cambiaban cosas. Que lugares que yo había escogido como escenografía para Heredia ya no estaban. Entonces me dije que de alguna manera puedo crear una memoria urbana. Empecé a preocuparme no solo de nombrar lugares, sino de contar sus historias. Yo alcancé a conocer restaurantes de la zona de Mapocho como el Hércules, el Zeppelin, El Rey del Pescado Frito. Especialmente el Hércules y el Zeppelin tenían historias con la bohemia de los poetas de los años 20, se juntaba Neruda con sus amigos. En el Hércules había un gran mural pintado por Diego Muñoz. Me pongo a investigar y buscar cosas para ir sumando más historias para Heredia.—¿Cree que hay en sus policiales una base en la poesía que cultivó y leyó tanto en los 80?
—Hay gente que me ha dicho muchas veces que en mi manera de escribir, en las descripciones, hay un lenguaje cercano a la poesía. Una vez un amigo me dijo que lo que yo hacía era una suerte de lírica urbana. Quizás tiene razón, porque así como los poetas láricos hablan de un mundo rural que se ha ido, yo estoy hablando de un mundo que desaparece: no es el mundo del sur, pero son barrios, las zonas de Mapocho, Diez de Julio, calles y espacios de Santiago.—¿Coincide en que hay una tristeza que recorre sus novelas?
—Sí, absoluta. Una melancolía.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Ramón Díaz Eterovic | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Ramón Díaz Eterovic: "Heredia hace las preguntas que nadie se atreve"
Por Roberto Careaga C.
Publicado en Revista de Libros de El Mercurio, 28 de septiembre de 2025