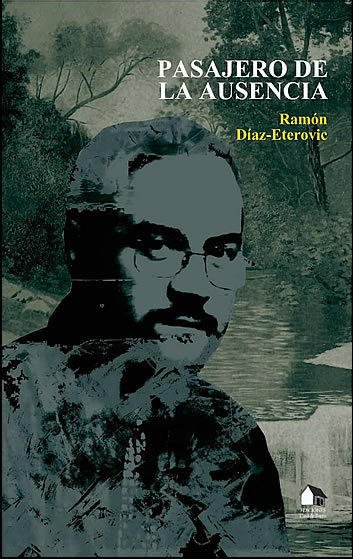Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ramón Díaz Eterovic | Miguel Eduardo Bórquez | Autores |
«El inútil esfuerzo de contener el paso del tiempo»:
una conversación con Ramón Díaz Eterovic.
Entrevista por Miguel Eduardo Bórquez
Agosto 2024
Tweet ... . . . . . .. .. .. .. ..
Con Ramón nos reunimos vía Zoom para conversar sobre la reedición de Pasajero de la ausencia. Me recibe con infinita amabilidad desde Villarrica, su cuartel de invierno, generando una singular y provinciana triangulación con Natales, mi hábitat, y San Felipe, centro de operaciones de Casa de Barro. Paradójico, tal vez: una tecnología con frecuencia acusada de deshumanizar las relaciones es la que permite el contacto para hablar de viejos tiempos, de poesía y territorio, de la vida y sus pequeñas/grandes minucias, esas que a diario parecen callarse entrampadas en las redes de la desmemoria.
Ediciones Casa de Barro, 2025, 100 páginas
—Ramón, es probable que para algunos lectores pueda resultar sorpresivo saber que tu trabajo literario comenzó en la poesía, con los libros El poeta derribado (1980) y Pasajero de la ausencia (1982). ¿Qué podrías contarnos de esos años? ¿Cómo nace el interés por la poesía y en qué contexto se materializan esas publicaciones?
—Puede ser sorpresivo, pero bastante común entre escritores que finalmente se consolidan como narradores, sin dejar de tener un pie en la poesía. Pienso en Manuel Rojas, Claudio Giaconi, Iván Teillier, Julio Cortázar y Manuel Vásquez Montalbán, entre otros.
Los dos libros que mencionas, que en realidad pueden entenderse como uno solo, marcan mi ingreso a la escena literaria y el comienzo de mi amistad con otros poetas de mi edad o mayores. Estos últimos actúan como un vínculo o puente con la tradición literaria chilena. Tener un libro en esa época era una suerte de pasaporte que permitía entrar al medio, y desde luego una manera de comunicar lo que se pretendía escribir. Hasta entonces me había desarrollado en el ambiente universitario, específicamente en el ámbito de la Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, donde conocí a otros aspirantes a poetas e incluso llegamos a publicar una revista, Luz verde para la poesía, que debió ser la primera o segunda revista cultural contestataria en la Universidad de Chile bajo dictadura. También creamos el taller literario Estravagario. Estas cosas fueron anteriores a ese fenómeno cultural que fue la Agrupación Cultural Universitaria. De las amistades en el grupo Estravagario, y después de 50 años, perdura mi vínculo con el poeta Guillermo Riedemann, uno de los autores más importante de mi generación.Por entonces, estando en la universidad, fui reconocido en algunos concursos literarios, y eso más el deseo de dar a conocer lo que escribía, determinaron la publicación de mis libros de poemas. El poeta derribado fue una edición mimeografiada de 200 ejemplares, y Pasajero de la ausencia sale en 1.000 ejemplares, como una autoedición bajo el sello La Gota Pura, nombre de la revista que estaba editando en esa época.
—¿Qué autores, lecturas e influencias (literarias o extraliterarias) recuerdas de aquellos años? ¿Se trata de referencias aún presentes en tu trabajo escritural?
—En ese tiempo había leído a Rolando Cárdenas, Jorge Teillier, Pablo Neruda, Mario Ferrero, Enrique Lihn, Gonzalo Millán, entre otros chilenos. Y muchos poetas de otros ámbitos. Entre mis narradores favoritos en esa época, y que siguen siendo referentes importantes para mi, estaban Julio Cortázar, Ernest Hemingway, Honorato de Balzac, Charles Dickens, Juan Carlos Onetti. La lista podría ser enorme, ya que leía todo lo que llegaba a mis manos, sobre todo cuando comienzo a vivir en Santiago y encuentro libros que no existían en Punta Arenas.—¿Cuál era tu conexión con la literatura y la poesía magallánica en los años de gestación de Pasajero de la ausencia?
—Cuando llegué a Santiago ya había leído a poetas y narradores magallánicos de generaciones anteriores, como Silvestre Fugellie, Carlos Vega Letelier, Osvaldo Wegmann, y Marino Muñoz Lagos, que era la figura literaria regional más sobresaliente de aquel tiempo, tanto por su obra como por su trabajo crítico. También tenía noticias de Eugenio Mimica Barassi, de Aristóteles España (a quién conocí primero por carta, cuando aún vivía en Chiloé), Jorge Díaz Bustamante, María Neira y Luis Alberto Barría, autor de un único pero valioso libro: Despertando en otra luna. A la mayoría de ellos recién pude conocerlos personalmente en el Encuentro de Escritores Magallánicos de 1982. Un par de años después empieza mi amistad con el poeta Hugo Vera Miranda, quien incorpora a mis lecturas una serie de autores que él había descubierto porque vivía en Buenos Aires y se dedicaba a la venta de libros. Vera fue un aporte fundamental en mi formación literaria.
Con el tiempo apareció otra generación muy interesante, la de Pavel Oyarzún, Jaime Bristilo, Alberto Aguilar, Marcela Miranda y Óscar Barrientos, con la cual tengo mayor cercanía a través de los libros que publican.—Pasajero de la ausencia se publica en una época particularmente interesante para la poesía nacional. Por un lado tenemos cierta tradición ya consolidada, pero aún en plena producción (Parra, Teillier, Rojas, Lihn) y por otro, irrumpen propuestas de ruptura (Martínez, Zurita, Maquieira, Cociña). ¿Qué recuerdas de aquellos años y cómo resuena dicho contexto en tu poesía?
—La poesía se movía en varias cuerdas. Estaban los nombres que mencionas y otros que seguíamos a través de sus libros y lecturas públicas. Tuve la suerte de escuchar y algunas veces conversar y ser amigo de algunos de ellos. Eran el vínculo con la gran tradición poética chilena. Estaban los rupturistas y también los láricos que seguían las rutas de Jorge Teillier desde Chiloé, Valdivia o Temuco.
Las revistas literarias pequeñas y artesanales eran un medio de contacto esencial. Como las editoriales sobrevivían con lo justo, era poco usual ver en circulación obras de poetas nuevos. Entonces las revistas eran la vía para subsanar en algo dicha carencia. La Gota Pura y La Castaña, de Jorge Montealegre, fueron las iniciativas más longevas, pero llegué a contar 44. Algunas de ellas llegaban acompañadas por los libros de los poetas que las animaban, lo cual implicaba una circulación constante de publicaciones.
En los 80` toda expresión poética tenía una marca política, un gesto rebelde. Los libros, las lecturas públicas, los dípticos y las revistas constituían un flujo que no cesaba de expresarse. Horacio Eloy da cuenta de todo eso en su libro Revistas y publicaciones literarias en dictadura, 1973-1990 (Piso Diez Ediciones, 2014).—En Pasajero de la ausencia hay una evidente dimensión lárica, visible desde la cita inicial de Rilke. Dicha conexión no es una anomalía en la poesía magallánica; está presente en Rolando Cárdenas y Marino Muñoz Lagos, y más tarde seguiría haciéndose visible en ciertas zonas de la producción de autores como Pavel Oyarzún o Christian Formoso. Desde tu perspectiva, ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre la poesía lárica y Magallanes?
—Geografía, historia, costumbre, lenguaje, tradiciones y personajes son algunos elementos que vinculan la poesía lárica con la magallánica. No sólo como gesto de memoria o nostalgia, sino que también como gesto de invención de un espacio condicionado por su ubicación y las formas de relación entre sus habitantes. Magallanes tiene una historia que recobrar, vinculada principalmente con sus pueblos originarios, y eso implica la configuración de un lar con múltiples características. Similar conflicto se da con los emigrantes y la nostalgia del lar ausente: el que viene de otras partes trae los recuerdos del lar perdido, y el que se marcha se lleva una capa de recuerdos a la que será fiel y le servirá para protegerse de lo ajeno y distante. Entonces, no es de extrañar que un poeta como Rolando Cárdenas sea una voz clave en la poesía lárica chilena. Él se propuso recrear desde sus raíces la geografía natal, su gente y sus costumbres.
Cuando comienzo a leer a poetas como Cárdenas y Muñoz Lagos, veo recreado un ambiente urbano y geográfico que me es familiar, y desde luego fue natural que esa poesía nutriera la mía.—Tu producción poética se produce fundamentalmente en la época que coincide con la publicación de la revista La Gota Pura (1980-1984), de la cuál fuiste uno de los gestores, y que hoy es una referencia cuando se habla de publicaciones literarias en los años de dictadura. ¿Cómo fue esa época y qué relación se puede establecer entre dicha revista y Pasajero de la ausencia?
—Libro y revista son parte de un mismo tiempo y de un esfuerzo similar para expresarme desde lo poético. Podría decir que Pasajero de la ausencia representa lo que estaba escribiendo en el momento, y La Gota Pura lo que estaba leyendo.
Se trataba de una revista muy sencilla, dedicada en su primera etapa exclusivamente a la poesía, con autores muy variados, universales, chilenos y emergentes. El nombre, tomado de un cuento de Dylan Thomas, quería expresar que la poesía era un hilo de agua o luz capaz de atravesar la oscuridad de la época.
El primer número lo hice con Aristóteles España y Leonora Vicuña. Nos pusimos manos a la obra, conseguimos papel, algo de financiamiento y concretamos con una excelente recepción. Luego seguimos solos con Leonora hasta la edición número 10, que salió en 1985. Diez años más tarde insistí y publiqué 5 ediciones más, en las que incluí poesía y cuentos.
Era una revista que se hacía a pulso, casi sin recursos, y que sin embargo lograba moverse por todo Chile. Algún número también circuló en Europa, gracias a unos compatriotas que vivían en Holanda y que pudieron distribuir ejemplares.—Además de longeva, La Gota Pura destacó entre sus contemporáneas por el nivel de sus colaboradores…
—Desde un comienzo intentamos conseguir colaboraciones de interés, traducciones especiales, textos desde el extranjero. En cuanto a poesía internacional, por ejemplo, fuimos pioneros en traducir a Bukowski, que entonces aún no era muy conocido en Chile. Y respecto a los poetas consagrados, siempre buscábamos inéditos de gente como Teillier, Parra, Millán o Gonzalo Rojas. También nos preocupábamos de rodear la revista con actividades complementarias: lecturas, presentaciones de libros, incluso algún concurso literario.
Creo que la mayor satisfacción que dejó el trabajo de esos años, fue constatar que un gran número de poetas jóvenes que después consolidarían obras importantes, pudieron publicar sus primeros textos en la revista.—Ramón, a propósito de La Gota Pura y esos años, ya has deslizado cierta información sobre La Unión Chica y dos de sus clientes más icónicos: Jorge Teillier y Rolando Cárdenas. ¿Qué podrías profundizar respecto a dicho hábitat poético y su relevancia en tu formación y trabajo literario?
—A Teillier y Cárdenas los conocí personalmente a principios de los 80, pero ya desde mi época universitaria los venía leyendo. A Cárdenas, por ejemplo, pude escucharlo en una lectura organizada por la Universidad Técnica del Estado en Punta Arenas, así que no fue extraño que una vez publicado mi primer libro quisiera ubicarlo. Recuerdo haber ido a La Unión Chica, donde me habían dicho que siempre estaba, pero no tuve suerte. Un mozo me indicó al otro escritor, Teillier, y así se produjo mi primer acercamiento al poeta de Lautaro. Diría que fue la literatura y el origen provinciano, más la afición por el fútbol y el boxeo, lo que ayudó a gestar desde el comienzo una amistad muy importante con él.
La Unión Chica fue una suerte de escuela literaria. Jorge era especialmente generoso con sus comentarios y recomendaciones, sin tener nunca el ánimo de querer dictar cátedra. Siempre nos estaba hablando de autores y libros, ampliando el horizonte literario de quienes por ese entonces compartíamos su mesa. Más de alguna vez llegó a mostrarme sus libros inéditos para que yo opinara.
Nicanor Parra, Francisco Coloane, Álvaro Ruiz, Gonzalo Drago, Stella Díaz Varín, Leonora Vicuña, Mario Ferrero, Roberto Araya Gallegos, Enrique Valdés y Juan Cameron eran escritores que también aparecían a menudo. A veces había hasta quince personas en la mesa, y siempre se producía un diálogo fecundo e interesante. Todos o casi todos éramos de regiones, provincianos. Incluso a Roberto Araya, que una vez se puso a llorar porque él era de Santiago, le entregamos el título de hijo de algún pueblo del sur que ahora no recuerdo.
Traté de mostrar algo de eso en el libro Vagabundos de la Nada: poetas del bar Unión Chica (Editorial Calabaza del Diablo, 2003).—Ramón, leyendo Pasajero de la ausencia me parece hallar en sus poemas una especie de bitácora, el testimonio de un exilio y los recuerdos que van quedando en el camino. Y hay allí un sujeto lírico en tensión, enfrentado a un conflicto de pertenencia: la pugna arraigo/diáspora. ¿Coincides en esa lectura? ¿Cuánto de autobiográfico hay en ese eventual exilio y cuáles son sus consecuencias emotivas y escriturales?
—Si, se puede leer como la crónica de mi “exilio” en la capital y el cambio a una situación social y política distinta a la que viví hasta el fin de mi adolescencia en Punta Arenas y el inicio de la dictadura. Salí de Punta Arenas en 1974 con la ingenua intención de estudiar Ciencias Políticas. Y tengo la sensación de que ese primer año en Santiago fue de mucho crecimiento personal, pero también un tiempo de ausencias de todo tipo, no solo domésticas o del paisaje abandonado. Fue un tiempo de pérdidas familiares, de compromisos políticos y afectivos, de toma de consciencia de que sería difícil regresar al lar que desde entonces nunca he dejado de añorar.—El Mundial del 62 es talvez el poema más célebre de tu producción poética, citado y antologado desde la década de los 80 en numerosas publicaciones. ¿Qué elementos hay en él que lo destacan, o de qué forma su contenido sintetiza el espíritu del libro?
—Ese poema puede entenderse como el registro sentimental de un hecho deportivo histórico. El registro de cómo lo viví siendo un niño que seguía los partidos por la radio y debía imaginar buena parte de lo que sucedía dentro de la cancha de fútbol. El poema recoge el espíritu de todo el libro en cuanto es una especie de fotografía de mis sentimientos en relación a la infancia y la ciudad abandonada.—Pasajero de la ausencia tiene una estructura muy “clásica”: tres secciones como tres actos, cada una con sus particularidades y función en relación al conjunto. ¿Cuál fue la lógica tras esa disposición de los textos?
—La estructura de Pasajero de la ausencia surgió de una forma muy poco planificada, sin que yo distinga una intención más allá de lo azaroso. Es como ocurre con mis libros de cuentos: no tengo una estructura, ni un objetivo ni un tema en mente. Me pongo a escribir y a medida que el proceso avanza siempre surge un sentido, un orden natural. Al final los textos se agrupan por una afinidad casi elemental.
Es verdad que el libro tiene tres partes bien definidas. La primera, Ausencia y regresos, tiene mucho que ver con el territorio y su geografía; la segunda, Ausencia y huidas, remite a lo biográfico, a la memoria de mi infancia y adolescencia. Finalmente, Ausencia y nostalgias, que del conjunto me parece la sección que más ha envejecido, tiene que ver con situaciones de corte más emocional: amor, familia, experiencias de aquellos años. Las tres partes son distintas maneras de acercarse al gran tema del libro, que es la ausencia.—El libro tiene dos conceptos recurrentes que me parecen sostienen el sentido global de su discurso: la infancia (el reino perdido, la edad reconquistada, la flor que pedura) y lo fantasmal (fantasmas de palabras que no percibo, fantasmas de barrio de los que hay que huir). ¿Cuál es su relevancia y significado?
—Coincido, son conceptos importantes. La infancia, en primer lugar, conecta con lo nostálgico y funciona no solo como la añoranza de un tiempo feliz, sino también como contrapartida a lo que me tocaba vivir a mediados de los años 70`. Santiago en dictadura y una soledad tremenda configuraban un tiempo para nada feliz, y esa experiencia iluminaba con mayor fuerza el recuerdo de los años de infancia.
Hay un poema, El paso de los gitanos, que tiene una doble lectura que refleja todo esto, aunque no sé si alguien lo ha notado. Cuando niño, se instalaban los gitanos con sus carpas muy cerca del barrio donde yo vivía, y era normal que las mamás nos amenazaran diciéndonos: “si te portas mal te van a llevar los gitanos”. En ese poema los gitanos son también los milicos golpistas, miserables y asesinos. Es una relación implícita, por supuesto, pero está allí. La infancia, el seno materno y el hogar son la añoranza y la protección frente a un presente violento y feroz.
Respecto a lo fantasmal, creo que tiene que ver con ciertas palabras o sentimientos que así como llegan se van. Y allí también hay un miedo. Por ejemplo, el recuerdo de escuchar una sirena en medio de la noche y perder el sueño, pensar que tras esa sirena alguien podría estar pasándolo mal. Son esas cosas fantasmales, que uno no siempre entiende bien, pero que se asocian a temores, a carencias y a un daño que en aquel tiempo estaba muy latente. La precariedad de una vida donde todo podría resquebrajarse en un minuto.—En general, el territorio es un motivo ineludible para la sensibilidad lárica, y Magallanes, en particular, parece un lugar especialmente inspirador, por su geografía, su historia y cierto misticismo, si se quiere. Esto lo rastreo en tu poesía, y también en tu narrativa, por ejemplo en los cuentos de Chumangos, que releí recientemente.¿Cómo irrumpe en lo textual el territorio y la cultura austral?
—Tu pregunta me hace recordar que hace un tiempo, en una entrevista, alguien me dijo: “usted se fue de Punta Arenas y se olvidó de su tierra, ahora escribe solo sobre la gran ciudad”. Pues bien, resulta que hasta hoy un porcentaje mayoritario de mis cuentos están ambientados en Magallanes. Esto es muy evidente en el libro que mencionas, Chumangos (Ediciones El Juglar 2010; reed. como Mi padre peinaba a lo Gardel, Lolita Ediciones 2014), y también en la novela Correr tras el viento (Planeta 2007; reed. LOM 2009) y dos entregas de Heredia (Nunca enamores a un forastero, LOM 2013; La cola del diablo, LOM 2018) cuyo escenario es Punta Arenas y están inspiradas en hechos reales de la historia criminalística austral. En todos esos textos procuro rescatar aspectos del paisaje natural y urbano, recuperar historias y personajes, mantener viva cierta sensibilidad que me acompaña desde niño.
Como inspiración, Magallanes es un lugar ideal. Es una zona rica en historias, desde sus años fundacionales hasta hoy. Es tan particular y significativa la vida magallánica que es muy difícil eludirla cuando forma parte de uno y se pretende escribir.Mi amigo Hugo Vera Miranda, poeta de Puerto Natales, a menudo me cuenta historias locales que perfectamente podrían ser grandes cuentos o novelas. Puerto Natales y Magallanes en su conjunto pueden ser más Macondo que el Macondo de García Márquez.
—Después de Pasajero de la ausencia (1982) publicas algunos libros de cuentos y La ciudad está triste (1987), novela que inicia la saga del detective Heredia y ratifica un giro desde la lírica a la narrativa. Creo que hay conexiones muy interesantes entre ambos libros, pese a su distancia formal y (en apariencia) temática. ¿Cómo analizas dicho período de transición?
—Creo que el tono lárico existente en mi poesía, fue trasladado más tarde a las novelas de Heredia, donde también se expresa nostalgia por la pérdida de ciertos lugares y costumbres que eran parte de la capital. La exploración y luego descripción de un Santiago que iba desapareciendo también puede verse como un gesto lárico. Heredia, mientras investiga, es testigo y cronista de una ciudad que se desploma y cambia. En buena medida, las novelas de Heredia son crónicas de un mundo en extinción. Hay calles, casas y bares que ya no están, y tampoco está la convivencia que se daba en esos lugares. El bar tradicional abre paso al local de comida chatarra. La desaparición de un modo de vida genera distanciamiento y nostalgia por igual en mis poemas, novelas o cuentos, que son madera de un mismo árbol. Las formas pueden ser distintas, pero la continuidad es evidente.—Tu giro hacia la narrativa ha sido rotundo e innegablemente exitoso, con una producción inmensa traducida a decenas de idiomas (una veintena solo en la saga de Heredia) y reconocimientos de todo tipo. Sin embargo, en más de cuatro décadas no has vuelto a publicar un libro de poesía. ¿Por qué?
—No lo sé a ciencia cierta. He tenido oportunidades para hacerlo y no he querido. Tal vez siento que el impuso de mi poesía está presente en las novelas de Heredia; tal vez me fui convenciendo que mi poesía, que nunca he dejado de escribir, es solo un diálogo íntimo, un diario de vida que de pronto recuerdo llenar con algunas palabras. Por ahí tengo un volumen que se llama El estado de la vida, que seguramente seguirá inédito, salvo por unos pocos de sus poemas que han aparecido en revistas virtuales. También tengo un breve poemario sobre un viaje a China y muchos poemas que sintetizan momentos vitales.—Finalmente, y pensando en esta reedición y una mirada retrospectiva más amplia a tu producción literaria temprana. ¿Qué significa Pasajero de la ausencia y qué valor le asignas hoy, considerando el total de tu obra?
—Es un libro que me sigue emocionando cuando lo releo y del cual rescato una decena de textos que considero conservan la esencia original. Pasajero de la ausencia me recuerda mis inicios literarios, cuando sus poemas me acompañaban en lecturas y encuentros de escritores. Y por cierto, creo que en este libro hay aproximaciones iniciales a cosas que después desarrollé en mis novelas. Ciertas nostalgias, ciertos registros, el inútil esfuerzo de contener el paso del tiempo.
Imagen superior de Sofía Yanjari
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Ramón Díaz Eterovic | A Archivo Miguel Eduardo Bórquez | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
«El inútil esfuerzo de contener el paso del tiempo»: una conversación con Ramón Díaz Eterovic.
Entrevista por Miguel Eduardo Bórquez
Agosto 2024