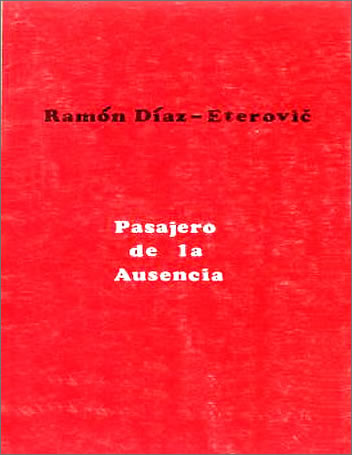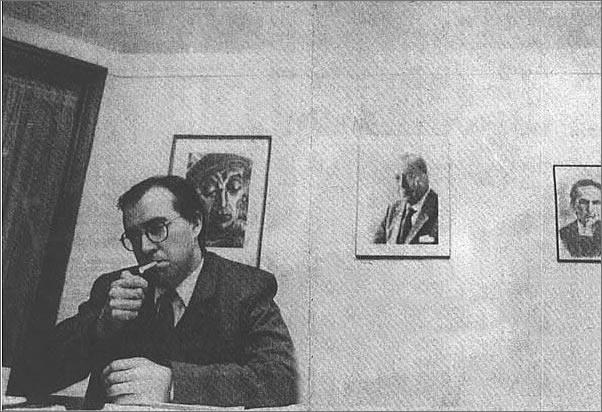Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ramón Díaz Eterovic | Autores |
PASAJERO DE LA AUSENCIA, Ramón Díaz Eterovic
Santiago, Ediciones La Gota Pura, 1982.
Por Hector Mario Cavallari
Stanford University
En Literatura Chilena creación y crítica, N°26, otoño de 1983
Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. .. ..
Agrupados en tres partes o secciones, los 38 poemas que componen este libro definen un campo temático propio que se tensa y se despliega entre las significaciones opuestas —aunque complementarias de la perduración y la pérdida, de la plenitud y la carencia, del pasado y el presente, de la infancia y la adultez: en síntesis, de la presencia y la ausencia. Pero no se trata de un poemario abiertamente filosófico íntimo y existencial, plasmado en un lenguaje que casi siempre logra alcanzar las difíciles codificaciones de la “sencillez” expresiva, el libro de Díaz Eterovic, rebasa los niveles autobiográficos que obviamente lo motivan, a pesar de su tono confesional. Predominan en su discurso lírico las figuras que suscitan interiormente la vivencia del paso del tiempo: lenguaje del recuerdo, de la evocación; deseo de invertir el sentido del decurso vital o utópico anhelo de recuperar una edad perimida; vicisitudes del sufrimiento, la nostalgia o la perplejidad ante la conciencia de que todo lo real es tránsito incesante. De ahí el título; “pasajero” denota el estatuto del hablante, su condición de exiliado de la permanencia: “En este tiempo, /huyendo /cada día de fantasmas, /soy /un viajero / hacia la ausencia” (“Viajero,” primer poema del libro). Esa ausencia es, por una parte, todo lo ya transcurrido, el pasado entendido como continente de lo “perdido”; por otra, es el presente en cuanto mutación constante, locus donde surge la experiencia desgarradora de lo siempre ya ausente: “A solas me reencuentro /con un niño que de pie junto a la puerta /ve caer la nieve, preguntándose por las estrellas” (“Se han apagado las luces de las casas”).
Ramón Díaz Eterovic, SECH, 1991
“En mis palabras hay un intento de edad reconquistada. /Lo efímero de un reino perdido” (“En mis palabras”): así se expresa la poética de todo el libro. A la fuerza corrosiva y a la dispersión que ejerce el devenir —esa especie de paso entre dos nadas— opone el hablante poético la tentativa de una recuperación: “Ausencia y regresos” se intitula justamente la primera sección del poemario. El regreso esencial se da, primero, como reencuentro con la infancia, “tiempo de sueños sin venganza” y “tiempo de dolor sin lágrimas” (“Los pasos de la nieve”). Edad privilegiada por lo tangible de sus vínculos vivenciales; época rememorada en las configuraciones que —a través de la naturaleza y de la libre y alegre claridad de los juegos— delimitan una realidad íntima casi fuera del tiempo: especie de no-tiempo anterior al encadenamiento temporal que anuda el presente. Pero el regreso es también reencuentro con el silencio y con la genealogía de la soledad que marcan la deficiencia de los estados existenciales del presente. La constelación temática del regreso-reencuentro se materializa en el ámbito física y espiritualmente concreto del entorno familiar: el barrio atardecido, el portón de la casa paterna, la figura de la madre, el recuerdo del padre y de pretéritos regresos, la evocación fragmentaria de una Punta Arenas natal.
“Ausencia y huidas” engloba los poemas que plasman las experiencias del presente en la gran ciudad. Ambiente nocturno de bares y prostíbulos, de hipódromos desiertos; “copas abandonadas”, “palabras extrañas”, gritos malignos y dolor anónimo. Es “el vaivén de los locos hacia la nada” o “ el mundo del que se huye” es, en definitiva, la “hora marchita” en que “nada perdura".
Desde el presente del mundo adulto, la niñez se proyecta como una inocencia que desborda el marco estrictamente individual e invade un estado de cosa social: “Todavía no entendía la penetración de los medios de comunicación, /la canalla imperialista ni las fluctuaciones de la balanza de pago” (“El Mundial del 62”).
“Ausencia y nostalgias,” la última sección del libro, cierra el periplo de significaciones poemáticas retomando los temas iniciales. Al desconsuelo de todas las ausencias viene a sumarse la pena del amor pasado: “ya mis pasos no me pertenecen, /y sólo queda tu ausencia y mi nostalgia” (“Todo el amor”). La voluntad de recuperación, de regreso, desemboca en un reencuentro con la “eterna tristeza,” es decir, con todo aquello mismo que el hablante buscaba superar: “Vengo a refugiarme en los recuerdos de la ciudad /y descubro que hasta sus rincones favoritos me los han robado (“Llego a Punta Arenas”). El retorno del lenguaje en el texto queda entonces como único sitio donde puede cumplirse ese otro retorno imposible, el del “reino perdido” o del deseo que se desdice.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Ramón Díaz Eterovic | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
PASAJERO DE LA AUSENCIA, Ramón Díaz Eterovic
Santiago, Ediciones La Gota Pura, 1982.
Por Hector Mario Cavallari
Stanford University
En Literatura Chilena creación y crítica, N°26, otoño de 1983