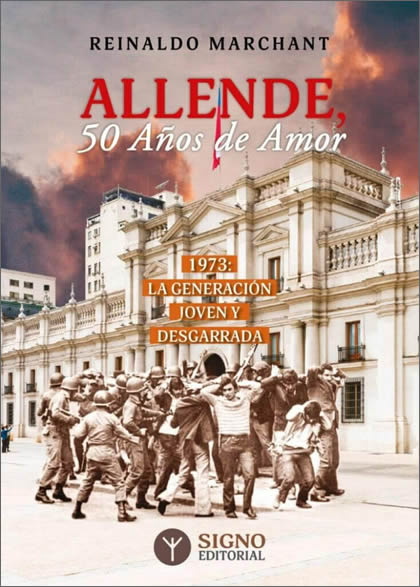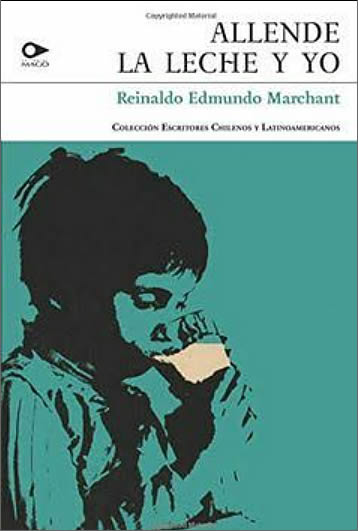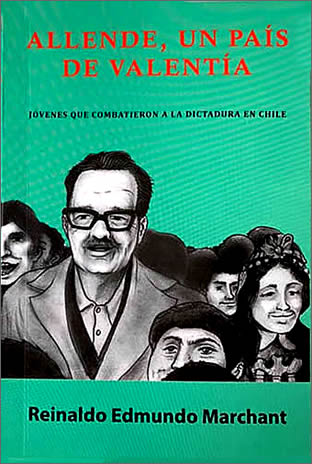Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Reinaldo Edmundo Marchant | Autores |
11 de septiembre
Reinaldo Edmundo Marchant
Tweet .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. ..
Siempre que llega un 11 de septiembre, invaden (a quienes vivimos de manera dramática esta fecha) una serie de sentimientos que a veces es difícil de ignorar: muertes, torturas y desapariciones de cercanos, amigos y familiares.
Duele constatar que existen personajes que permanecieron cínicamente al lado del Presidente Salvador Allende y hoy son fanáticos adherentes de la derecha que lo derrocó. El tiempo demostró que miserablemente eran agentes encubiertos. Y continúan operando desde las sombras.
Igualmente resulta doloroso constatar a ex personeros de gobiernos de la Concertación, y actuales parlamentarios, que respaldan exaltadamente el genocidio contra Palestina, seguramente así protegieron al dictador Augusto Pinochet para que permaneciera libre y sin pisar un día encarcelado por crímenes de lesa humanidad.
Afecta, y mucho, que el partido del Presidente Allende, no refiera clara, insistente y enfáticamente una postura en la cruel e inhumana matanza contra niños, mujeres y civiles en Gaza. Gabriel Boric, ha estado a una digna altura.
Es dable suponer que los 17 años de dictadura que vivimos nos harían sensibles al dolor y crueldad de nuestros semejantes. No es así. Como en el Teatro Griego, muchos usan caretas, que los retrata como cómplices de primera línea.
Aquí dejo unos libros que escribí en homenaje al más grande, limpio y consecuentes Presidente de Chile en toda su historia, Salvador Allende. No escondo mi aprecio y adhesión hacia él.Junto a ello, va un relato que existió, en forma de literatura, pues a eso nos dedicamos: La chica del tren. No sé escribir de otra manera.
Viva Allende, viva el pueblo que lo recuerda, ama y nunca lo traicionó.
LA CHICA DEL TREN
Era el mes de agosto, el frío calaba los huesos y los antiguos vagones del tren de última clase estaban vacíos. Los días anteriores había llovido de manera cruda en la capital y es probable que aquello alejara a los viajantes. Mientras buscaba la ubicación asignada, ojeé a militares vigilando desde altas casetas en la Estación Central; otros se paseaban cargando un moderno armamento, hurgando indicios de sedición en tambores grasientos, en los rostros de la gente y en antiguos carros abandonados. Eran días difíciles y los errores, a veces, llevaban a prisión. O costaban la vida.
Me senté hacia el final del último carro, pensando que, ante una eventualidad, podía saltar a la línea férrea por el escape de atrás o la puerta lateral, que siempre permanecía accesible. Ya sabía que la velocidad de ese ferrocarril era baja y aquello, claramente, era una ventaja en caso de apuro.
Sucede un estremecimiento especial cuando uno está en un lugar y se da cuenta que tiene todo para sí, que puede libremente subir las piernas en la butaca, y contemplar por la ventana los maravillosos paisajes. Ese sentimiento me invadió de forma poderosa. Fue sólo por un momento, pues repentinamente me percaté que no viajaría en solitario: en un cerrar de ojos subió al tranvía una veterana y, quizás, su nieta, sobrina, o simplemente una agraciada muchacha que la favorecía a cambio de un dinerillo.
La abuela se apoyaba en un rústico bastón y la chica la favorecía aferrando su brazo. Al cruzar por mi lado, bajé la vista, simulé atar el cordón de una zapatilla y, nunca entendí por qué, percibí que me dio una cálida mirada de conmiseración.
No le di mayor importancia al asunto. Resultaba normal que parientes y trabajadores se trasladaran fuera de la ciudad. Incluso hubiera preferido un vagón con todos los asientos ocupados. Esto ayudaba a camuflarse entre la gente. Ya se sabía, en tiempos de silencio y zozobras algunas personas cobraban valentía y hasta podrían brindar amparo ante el peligro, ¿ellas tendrían coraje de socorrerme en caso ayuda?
La noche anterior me habían comunicado de unos allanamientos que, forzosamente, continuarían en dos casas de seguridad que utilizábamos de guarida: agentes de la temible Central Nacional de Informaciones, capturaron a la salida del metro San Miguel a un comandante y su pareja, quienes al verse rodeados, sin posibilidades de escape, echaron a la boca, masticaron y se tragaron una nómina de nombres y escondrijos de rebeldes urbanos, embruteciendo a los oficiales, quienes los golpearon salvajemente y trasladaron al sombrío comando de tortura Los Tres Álamos.
La combatiente resistió estoica, durante semanas, los más inimaginables vejámenes. Lo hizo hasta donde sus fuerzas la acompañaron. Amenazaron con aniquilar a su hija si no develaba “al menos una casa de seguridad”. El brutal suplicio la debilitó emocionalmente al extremo. Exhausta, en un glorioso acto de honor, entregó una ubicación ficticia… ¡Pobre compañera Yanca, yo era su enlace de propaganda y me apreciaba como un hijo!
Viajaba con una cobertura de seguridad que me habían elaborado. Como dedicaba parte del tiempo clandestino a escribir relatos, el libreto era que concurría a recibir un premio literario a la ciudad de Talca. Llevaba una nota formal firmada por un religioso de apellido Miller, que dirigía una institución ligada a los derechos sociales, culturales y humanos.
En esto de la creación, una buena medicina es convertirse en un forajido que transita fuera de la Ley, cualquiera otra decisión lo convierte en un ciudadano común, y con esa inclinación es imposible bucear en el alma y pozo humano. Mantenía un lazo común, pasaba más tiempo en los márgenes que a plena luz de la sociedad civil, donde abundaba la desconfianza, el temor y la delación. A decir verdad, había aprendido a crear en escondrijos, con un cúmulo de meditaciones y sacudidas que difícilmente se puedan encontrar en la llamada “normalidad de la vida”.
Apegado a mi edad juvenil, vestía ropa liviana, un bolso artesanal y esos libros de literatura que eran mis eternos acompañantes. El abundante pelo crespo que a ratos cubría mi vista, me daban un aspecto de gitano. O de incipiente músico. En la entrada de la parada de trenes, lugar de mucho ajetreo cotidiano, una compañera me ubicó con las señas de mi apariencia, puso en mis manos un sobre cerrado (supuse que era algo de dinero) y con la vista al piso señaló que una camarada llamada Almendra me recibiría en esa ciudad, que la esperara frente a la boletería, y en caso que no llegara, debía salir del lugar y regresar una hora después. Si era necesario, aquella acción debía repetirla tres veces. Dicho esto, se retiró por un andén caminando ligeramente hacia el Metro. Nunca conocería su nombre ni me cruzaría con ella, como igualmente sucedió con otras tantas personas valerosas con las que trabajé secretamente para tumbar a la tiranía. Por seguridad, no abrí el sobre y lo puse en medio de las páginas de un volumen de poesía.
La anciana y la chica decidieron tomar asiento frente de donde estaba, "no es bueno quedar a solas, hay tantos malandrines", le oí decir. Cavilé en la conveniencia de permanecer próximo de ellas. No me moví del lugar. Ayudaba indirectamente que estuvieran ahí, casi acompañándome en mi escapatoria hacia el sur. ¡Hasta me sentí engañosamente protegido!
Acto seguido, la mujer dijo, con agradable timbre de voz:
―Buen día, hijo.
―Buen día, señora ―respondí de inmediato.
"Tiene voz de buena persona", cuchicheó la joven y me dio una mirada llena de simpatía, a la vez soltó una coqueta sonrisa que correspondí con cierto bochorno. “Si supiera las razones de mi viaje…”, masticaba para mis adentros.
El inspector sopló el pito.
Qué hermoso resulta oír la resonancia de ese silbato, que llama a abordar y autoriza al maquinista a poner en marcha la pesada máquina. Entonces el tren comenzó a mover lentamente sus ruedas de hierro, que rechinaban junto a una ronca bocina. Pude observar que muchas personas se despedían de amigos, enamorados y familiares.
― ¡Afírmate, Natacha! ―exclamó la mujer.
A continuación, me consultó:
― ¿Ya partió?
―Sí ―confirmé, esbozando una sencilla mueca de algo que era demasiado evidente.
La locomotora se meneaba lentamente en zigzag y las ruedas de hierro ahora chirriaban con doble ruido. Lentamente Santiago iba quedando atrás, lo que era un alivio. Innecesariamente la joven volvió a decir que tenía voz de buena persona. Y yo volví a sentir una artificiosa protección maternal.
Esto, más que halagarme, me causó desasosiego. Uno siempre piensa que, por el único motivo de caer en esta tierra, es un ser contaminado, incluso maligno. Una triste calamidad. Alguien con aspecto de frágil polilla. Impredecible como una víbora. Solo ciertos personajes, que no son buen ejemplo, se ufanan de una genialidad voceada por ellos mismos. Yo, que procedo del barro, de la pobreza más baja, me declaro desdichado en muchas etapas de mi vida. No incrimino a nadie. Curiosamente no soy pesimista, pero he descubierto que la vida únicamente es grandiosa para quienes están colmados de prosperidad; me parece, cada tanto, cruel, injusta, acaso repugnante: ver morir en la calle a un hambriento…, ¡mejor me callo!
Me identifico con la ternura que he observado en las aves, plantas, árboles, océano, cielo, paisajes y, sobre todo, en la sonrisa y ojos de los niños. La otra existencia, esa que configuraron hombres maliciosamente ganadores, esa no me la trago. Y en contra de ella me rebelo.
La chica del tren parecía no adivinar lo que pensaba. Al menos eso creía…
Y me miraba, con una dulce e inocente expresión pegada como flor en los labios. Acaso tenía catorce años. O quince. Seguramente le llevaba dos años de diferencia. De cuanto recuerdo de su figura, su semblante pálido, de hermosísimos rasgos, aún me conmueven de nostalgia, con todo en contra, me hizo pernoctar en una isla ubicada en un paraíso que jamás esperé y, lo que es peor, ¿que jamás existió?
No pude leer, que ese era mi plan. Tampoco fui capaz de especular en el acto que prepararían días después para entregarme aquel galardón por un cuento llamado: "El pájaro no puede cantar desde las brasas", creado en guaridas clandestinas.
Había, sin embargo, un asunto que estaba por encima de mi fuga, surgido por lo impredecible de la existencia: la presencia de la muchacha… Un fragmento de luna arrastrada hasta mí, posando a metros de mis inquietos espejismos.
De vez en cuando clavaba una dulce mirada en mi apariencia. Todo lo demás podía esperar, menos aquella acuarela de la naturaleza que ―lo sentía en carne viva― correspondía a mis sentimientos, aliviaba las persecuciones, ¡iluminaba la penumbra de aquellos violentos días de dictadura!
Qué raros somos algunos hombres. De pronto basta un hecho circunstancial para fundar la ilusión más inverosímil. Con ella, frente de donde estaba, no dudaba de nadie. Dejé de pensar en torturadores y agentes de servicios de inteligencia que seguían a quienes alteraban el orden establecido. Si esa chica me hubiera dicho "sígueme", sin ninguna duda lo habría hecho. No importaba quién era. Adónde iría. ¡La acompañaría para siempre y hasta el fin de la tierra! Sin conocer nada de ella, ya pensaba que la amaba y que me amaba ¡profundamente! A decir verdad, soy de los que piensan que estas aventuras le dan sentido al absurdo de la condición humana. Y que el amor ayuda a traspasar las brasas y escondites que el despotismo instala como ardid para cazar incautas polillas.
Reforzaba esta idea las sucesivas veces que nos mirábamos y reíamos como si aquel trayecto fuera un viaje en común, planificado para ese día, en ese vagón vacío, exactamente en la fecha donde recibiría un reconocimiento inventado para resguardarme de los peligros del dictador Augusto Pinochet: lo único verdadero era ella y el relato que sí llevaba impecablemente anillado en mi lozana energía.
Llegué a pensar seriamente: ¡Estaba escrito que haríamos este viaje para encontrarnos y unir eternamente nuestros corazones! Era lo que, sin cesar, especulaba. Bueno, habíamos aprendido técnicas de sobrevivencias en episodios de flagelación. Se trataba de asuntos simples: meditar en sueños extraordinarios mientras éramos atormentados o permanecíamos encerrados en oscuros calabozos, trasladar esa desgracia a cascadas sonoras. Lugares encantados. La puesta en práctica de esta enseñanza salvó ―por ejemplo― a la compañera Alicia, una heroína que vivió los mayores abusos, incluso vejámenes de perros adiestrados y que, mientras la ultrajaban colocó la resistencia de su imaginación en una costa del Caribe, conjeturando que bebía jugos de maracuyá… ¡Sabrán los psiquiatras explicar aquel fenómeno de autoprotección en momentos de sobrevivencia al límite!
Pero un asunto que no estaba en los planes de la fascinación sucedió enseguida. Con cierto aturdimiento me percaté que la velocidad del tren disminuyó de forma dramática. Entonces me puse en alerta y de pie. Pude divisar a la distancia a un camión militar obstaculizando el paso. Dos uniformados le hacían señas con ametralladoras en manos al conductor para que detuviera la máquina, y éste accedió obedientemente.
El convoy fue bajando la velocidad a cuenta gota.
Sin tardanza, en un acto de celeridad, tomé mi bolso. Cuando quise desplazarme a otro vagón con la intención de analizar una evasión, sentí que me contuvo la mano de la mujer, “tranquilo, hijo, siéntate acá, frente de ella…”, dijo amablemente. Me dio un maternal guiñó. Había mucha bondad y confianza en su rostro. Ahora estaba sentado próximo a la muchacha, que parecía sentir algo de vergüenza y a ratos llevaba su manita blanca a su sonriente boca.
El ferrocarril se detuvo completamente en medio de campos y cerros aledaños. En ambos lados saltaban a la vista extensas campiñas sembradas con diversos árboles frutales y verduras. Una loica se hallaba detenida majestuosamente en una rama, con su deslumbrante pecho rojo hacia los cielos. Por las dudas, estudiaba qué franja tomar en caso de escapar. “Ya subieron y vienen hacia acá”, murmuró con pasmosa tranquilidad la veterana.
Divisé a tres uniformados inspeccionando baños, literas y bancas vacías. Presumidamente hacían sonar las botas. El vagón desocupado permitió que la revisión fuera algo expedita. Cuando llegaron a nuestro lugar, se detuvieron, la abuela, afirmada en el bastón, hizo el amago de enseñar una identificación que guardaba en su cartera, no fue necesario, el militar al mando, clavó los ojos un instante en la chica y en mí, y luego… ¡siguió de largo! La espontánea escena familiar había resultado.
Exhalé una solapada exhalación.
Minutos más tarde, al retomar la marcha, me excusé y regresé a mi asiento. Pude ver que el camión militar quedaba atrás. Claramente el único punto de vigilancia lo habíamos superado con éxito, y aquello se reflejaba en la felicidad que expresaban los rostros de ambas mujeres.
Una vez que la locomotora traspasó la ciudad de San Fernando, la abuela pidió a la chica que observara cuál era la próxima estación de parada, "¡no puede ser!", especulé de inmediato para mis adentros, "bajarán pronto y ¡no la volveré a ver!". Y recordé la fuga. El escondite que seguro me esperaba. Las señas que me haría Almendra a modo de recibimiento. Los días que estaría apartado, quizás dónde, sin saber de mi madre, hermanos, y del sencillo barrio de la infancia, donde había nacido y que nunca olvido para no perder el sendero de mis raíces. Una ligera angustia recorrió mi estómago.
La joven avistó por la ventana la ubicación geográfica.
Quise detenerla. Rogarle que desistiera de descender… ¡No podía desaparecer el motivo feliz de mi viaje! Olvidé rematadamente el objetivo central de aquel desplazamiento, la trama de aquel cuentecillo que tracé en alguna rendija de Santiago, las dificultades que viví para teclearlo sin llamar la atención ni ser descubierto, la decisión de llamarlo como señalé, sin importar que los puristas lo catalogaran a su antojo como un texto extraño, ambiguo, poco realista, sufrido, con un título largo, enigmático, ¡como si todo fuera simple y cristalino en el tránsito por este universo!
Fue entonces que la muchacha se arrimó hasta donde estaba.
Mordiendo una uñita, espetó: "¿dónde vamos?", y dejó caer la espesura de sus ojos castaños en mi cara, casi encima de mí, regalándome unos guiños que todavía conservo en mi memoria, y que tal vez pretendo precisamente ahora desalojar del lugar que ocupan.
―Y, hija… ―chilló la mujer―. ¡Mira bien y pronto!
Insistió:
― ¡Apresúrate!
De ahí agregó:
―Que aquel jovencito te ayude a echar un vistazo.
La muchacha repitió el guiño.
A continuación, dijo:
―Viene la ciudad de San Javier, ¿cierto? ―me consultó directamente.
No conocía el nombre de la siguiente ciudad, así como ignoraba por seguridad datos personales y familiares de los rebeldes con los cuales operaba. Entre menos sabía, mejor. Era una regla que respetábamos.
Observé unas luminosas serranías.
― ¡Estoy segura que la próxima estación es San Javier, mamita! ―gritó.
Le dijo mamita… ¿Era una planificada táctica de seguridad entre ellas?
Consideré que era demasiado mayor para que fuera su madre, en fin. No tuve valor para ahondar en el tema. ¡Qué hermosa era!
Regresó a su lugar.
La asfixia que no percibí con los uniformados, me lo generó su casi definitiva ausencia. Carente de aire, algo confundido, partí al baño.
Ya dentro del sanitario, mientras refrescaba la cara, escuchaba que hablaban con voz bajísima; luego se callaron, "debo concentrarme a lo que vine", me susurraba, "esto es apenas un suceso, una bella anécdota; a esa encantadora joven… ¡no la veré nunca más! ".
Lancé agua a mis rulos, a la cara, si hubiera podido tomar un baño para despertar los pensamientos, ¡lo habría realizado sin pérdida de tiempo! Faltaba algo más.
Un acontecimiento que no esperaba.
Cuando salí del sanitario, faltó poco para caer desplomado: la encontré a quemarropa, esperando su turno detrás de la puerta, sin dejar de sonreír con… ¡notoria picardía y dulce ingenuidad!
―Perdón…―exclamé. Arremangué el puño de la camisa―. Puedes entrar.
Tomó con suavidad mi brazo derecho y, apuntándome fijamente, señaló:
―Usted…
Mi corazón latía con el ímpetu de un caballo salvaje.
― ¡Esas miradas que me regala…!
Todo era perfecto en ella, ¡indiscutiblemente todo!
Añadió:
― ¿Dígame por qué me observaba así?
Alcé los hombros, abrí los ojos y luego tragué un poco de aire. Hecho esto, pude decir no sé con qué valor:
―Bueno…, lo hago porque pronto descenderás del tren…
― ¿Y? ―me observaba sin dejar un solo instante de sonreír.
Carraspeé.
― ¿Qué tiene de malo que descienda? ―repuso a continuación, con enérgica circunspección. Además de bella, era muy inteligente―. Se supone que todos bajaremos por ahí, en algún lugar… ―esta vez no sonrió. Temí que me preguntara dónde iba, a cuál ciudad, a qué asunto.
Quiso la buena casualidad que no lo hiciera.
―Eso lo entiendo ―chillé―. Es por otra cosa…
― ¿Cuál cosa? ¡Hable pronto, que ella ―señaló a la mujer― no tardará en exigir que regrese!
Inhalé valor y soplé estas palabras:
―Bueno… ―balbuceé―. Cuando desciendas, volveré a quedar solo… Y dejaré de pensar en cosas… maravillosas ―en esta ocasión me examinó arriba y abajo, dejando rápidamente de sonreír. Temí que me tomara por excéntrico. Había cierta lástima en su expresión. Añadí―. No te volveré a ver más… ¡Nunca más! ―y redondeé―. Esa es… mi tristeza…
Pareció entender mi desasosiego. Eso conjeturé.
Enseguida, con cierto asombro, espetó:
― ¿Por eso me miraba de esa manera?
―Sí ―y me animé―. No quisiera verte descender… También, no deseo olvidarte. Y la única forma que tengo para grabar tu figura es contemplándote… Perdón por mi sinceridad ―y aguzaba los sentidos, comiéndola con la vista de pie a cabeza, incansable, intensamente, sin importar que pensara que era un chiflado, alguien torpe y marginal. Un salteador que transitaba por veredas alternativas a la cordura que enseñan en las academias.
Esta vez me sondeó con natural congoja, "¡vaya!, ¿por qué cuesta tanto ser feliz?", la sentí musitar. Volví a temer que se diera cuenta de que estaba huyendo de la policía secreta y que esas expresiones de afecto fueran una careta para encubrir que pertenecía a una agrupación ilícita que combatía a la tiranía.
Entró al baño.
Volví a mi ubicación. La abuela me dio un expresivo gesto de simpatía. Su rostro se iluminó dulcemente. Correspondí su atención, "ella desconoce lo que me ocurre", escruté. Puse la vista en los campos. En los transparentes horizontes. Qué alucinantes se veían los animales pastando a la entrada de los montículos. Oía el traqueteo de las ruedas de la máquina. A veces se ignora si vale la pena experimentar hechos que llegan y desaparecen de un flechazo. Tal vez no fue bueno tropezar con la chica del tren. Dejaría un gran recuerdo en mi corazón, esos que perduran y duelen. Aumentaría más la agonía que cargaba, principalmente cuando llegaba a mi mente la imagen de esos compañeros apresados, que eran mortificados en calabozos inmundos, tenebrosos, mientras yo hacía el papel de galán y extasiaba con el esplendor de los horizontes.
Sumergido en esas reflexiones, la vi regresar donde la abuela. Desconozco el por qué continué seducido en su sublime figura. Después de todo, me había regalado un sueño. Un anhelo. La esperanza de mejores días en compañía de un amor que por un momento supuse imperecedero. El más perfecto y angelical. No importaba que aquello tuviera un bajo porcentaje de victoria. Los latidos habían existido y eso importaba más que la vil derrota de esa, mi huida.
¡Mi única y podrida huida del mundo real!
Cuando descendió no sé en qué pueblo, no paré de contemplarla, con todas las fuerzas de la juventud. Ella se mostraba algo triste, caminando lentamente por el pasillo de aquella antigua estación. Seguidamente volvía la cabeza y encontraba mis ojos pegados en la ventana, que intentaban grabar el mínimo detalle de su existencia.
La mujer, tomada de su brazo, le apuntó con el bastón a un gallo detenido solemnemente en el tejado de una casa de adobe. La chica no reparó en esa imagen. Iba pensativa, quizás mascullando, ahora con más fuerza, “¡por qué cuesta tanto ser feliz!”. El ave desahogó un potente quiquiriquí. Entonces saqué del bolso el libro de poemas. Entre sus páginas encontré el olvidado sobre, el cual abrí lentamente, y comprobé que no había dinero, sino una escueta nota que señalaba: “la madre de Yanca y su hija Aurora te acompañarán, recurre a ellas en caso de necesidad…”. Instantáneamente una alegría inexplicable se dibujó en mi rostro. ¡Ellas también estaban escapando! (mucho tiempo después, me enteraría que se refugiaron en Francia).
Sonó el pito del inspector.
El tren nuevamente se puso en marcha. Con el rostro inundado de gratitud, les dije adiós moviendo ligeramente el sobre. Aurora (ese nombre me gustaba más que el apodo, Natacha) le habló algo a su abuela. El largo vehículo se fue alejando a la velocidad de una cuncuna, hasta que desaparecieron de mi vista.
Apreté contra mi corazón la nota.
La besé, repetidas veces.
Me mantuve evocando a la musa del tren, su belleza y, ciertamente, su valentía. Minutos después, volqué mis pensamientos al propósito del viaje, a la fuga, conjeturé que me llevarían a una rancha campesina, cerca de un río, rodeada de animales, árboles y pajaritos silvestres.
Aliviado, crucé las piernas, afirmé el codo en el marco de la ventana y mi mente se pobló absolutamente de las cosas miserables de la vida.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Reinaldo Edmundo Marchant | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
11 de septiembre
Reinaldo Edmundo Marchant