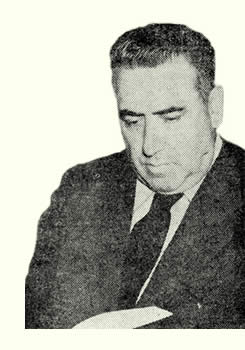 ¿En
qué mes de 1894 nació, al fin, Pablo de Rokha?
¿El 25 de noviembre, como sostiene su biógrafo Fernando
Lamberg, o el 17 de octubre, como afirma Lukó de Rokha, hija
del poeta? En el primer caso, De Rokha sería sagitario. En
el segundo, sería libra. Pablo de Rokha tenía mucho
más aspecto de sagitario que de libra. Pero dejemos de lado
las supersticiones zodiacales para abordar el tema de las costumbres.
¿En
qué mes de 1894 nació, al fin, Pablo de Rokha?
¿El 25 de noviembre, como sostiene su biógrafo Fernando
Lamberg, o el 17 de octubre, como afirma Lukó de Rokha, hija
del poeta? En el primer caso, De Rokha sería sagitario. En
el segundo, sería libra. Pablo de Rokha tenía mucho
más aspecto de sagitario que de libra. Pero dejemos de lado
las supersticiones zodiacales para abordar el tema de las costumbres.
La vida de Pablo de Rokha no discurrió exactamente en un lecho
de rosas. Con más exactitud, discurrió en un lecho de
rocas. El apellido Rokha, dicho sea de paso, que adoptó en
su juventud en reemplazo de su nombre civil no podría traducirse
por lo que él deseaba o sugería pues, en vez de “roca”,
Rokha vendría a significar “roja”. Tendríamos así
que Pablo de Rokha no sería sino Pablo de “Roja”. Gracias a
los desvelos de gente juiciosa como Naín Nómez (no Laín
Gómez), Juan Pablo del Río y otros, la obra de Pablo
de Rokha, uno de los tres o cuatro grandes de la poesía chilena
de todos los tiempos, es desenterrada en estos días del panteón
en que la sepultó la ingratitud de una época ante el
asombro y el interés de los más jóvenes.
Según José de Rokha, hijo del autor de ‘‘Morfología
del espanto”, en su mayor parte las anécdotas que salpican
el itinerario del poeta pertenecen de hecho al género de la
fábula. En explicación pública de lo que fue
la vida en familia del poeta, acontecimiento verificado en la Sala
América de la Biblioteca Nacional, el pintor José de
Rokha afirmó que en la apreciación anecdótica
del poeta desbarran por igual los especialistas en ditirambos y los
maestros en diatribas. De acuerdo con sus palabras, Pablo, su padre,
estuvo lejos de constituir el valentón algo megalómano
que pretendieron destacar algunos. Como padre de familia, integrante
él mismo de un elenco de 22 hermanos, con algunos de los cuales
cortó amarras ya a horas del alba, no le fue fácil parar
la olla cotidiana sin mengua del ropaje de arrogancia con que
suele vestirse el trasformador del mundo. Cuesta muchísimo,
en suma, vivir al mismo tiempo la fase de la creación poética
y la fase del hombre que provee el sustento ordinario de los suyos.
En efecto, la lucha por los garbanzos de que hablan los españoles
exhibe caracteres notablemente prosaicos. La lucha por la poesía
llevó por lo común a los líridas antiguos a practicar
una suerte de celibato. Si la Mistral y Neruda se hubieran llenado
de hijos (Pablo de Rokha fue padre de nueve), es seguro que el destino
de ambos habría mostrado líneas menos nítidas.
Hombre pobre, no pobre hombre -“caballero proletario”, como le gustaba
definirse-, Pablo de Rokha concebía la existencia al modo de
un combate descomunal o colosal contra las impías fuerzas del
filisteismo.
José de Rokha recordó sus horas de niñez pasadas
en una casa modesta de la modesta calle Caupolicán, al otro
lado del Mapocho. Allí se probó que el escritor es una
institución virtualmente incapacitada para ganar plata. Las
necesidades apremiantes obligaban al padre a recurrir a los servicios
de la agencia de empeño (a cargo por lo general de un paisano
español) situada en las cercanías. Había tiempos
en que el viaje de los niños a la agencia de don Miguel, don
Pepe o quien fuera, resultaba trajín diario. Don Miguel o don
Pepe ostentaban la conducta de un hidalgo. Subían los valores
de la prenda en oferta para servir mejor al poeta en apuros. De esta
forma, yendo y viniendo, la vajilla de ochenta piezas de cristal se
redujo a un lotecito de veinte. El caballero de la agencia de empeños
seguía prestando el dinero como si se tratara del lote de ochenta.
Lo más doloroso se produjo cuando el padre pidió a José
que fuese a empeñar el más hermoso par de zapatos de
la casa: los zapatos que usaba precisamente Pablo y que, con verdadero
amor, lustraba el propio José soñando acaso en un futuro
de pintor brillante. Aquellos zapatos, tasados a ojo de niño
por José en la posibilidad de un préstamo de 12 pesos,
no lograron sacar en la realidad ni uno más que siete.La desilusión
invadió al muchacho.
Pero todo eso no era terrible en comparación
con el pavor que infundía un personaje de moda en dichos lugares
y que no figuró jamás en nuestros libros: el “Págueme”.
Según José de Rokha, el “Págueme” era un auténtico
fantoche o cocoliche de carne y hueso, un mastodonte de hombre, vestido
con ropa de etiqueta y tarro de pelo. Este fantoche llegaba a la puerta
de una casa y profería el enorme grito de batalla: “Fulano
de tal, págueme”. La insolencia y la vergüenza anonadaban
a los moradores. Armado por los comerciantes del barrio, el “Págueme’’
hallaba escasa resistencia entre los vecinos que mantenían
deudas insolutas.
La mañana en que el “Págueme” llegó a la casa
de Pablo de Rokha presagió rayos y tormentas. Por las ventanas
aparecieron ojos fijos. En ese mismo instante José de Rokha
observó la trasfiguración de su padre. Al estentóreo
e impudoroso bufido de “Págueme”, Pablo de Rokha se colocó
con otro grito más sonoro, delante del agresor vestido de etiqueta.
El poeta arrebató el báculo de que se acompañaba
el cobrador disfrazado y dándole golpes en las piernas lo exhortó
a la fuga.
El derrumbe bochornoso del “Págueme” desacreditó en
el comercio del lugar tan indigno procedimiento de cobranza. Ello
no permitiría librar de cuitas la difícil vida del poeta,
pero al menos lo autorizaría a decir que había derrotado
a un enemigo fantástico.
Escritos inéditos de Pablo de Rokha
Las Últimas Noticias
/ Lunes 12 de abril de 1999
por Filebo
Con Pablo de Rokha no había nada más dificil que ser
objetivos...
Como él casi nunca lo era...
Naín Nómez, que, según nuestros datos, no alcanzó
a conocer personalmente a Pablo de Rokha, ha llevado su adhesión
a la memoria literaria del controvertido maestro del vanguardismo
literario
en Chile al ejercicio del albaceazgo.
No deja escrito inédito de Pablo de Rokha sin revisar. De esta
búsqueda prolija, según se lee en un semanario santiaguino,
ha extraído tres libros: “Infinito contra infinito", “Cuero
de diablo” y “Rugido de Latinoamérica”.
Entre paréntesis, existe un libro muy sólido de Guillermo
Blanco titulado “Cuero de diablo”. Se trata de una perdurable colección
de cuentos que Zig-Zag publicó en 1966.
De acuerdo con la crónica que relata las exploraciones de Nómez
por los registros inéditos del autor de “Idioma del mundo”,
“... no todo lo que escribió De Rokha durante los años
1967 y 1968 saldrá a la luz en la nueva publicación.
Nómez reconoce que existe mucho material secundario (fue un
escritor prolífico, autor de 38 volúmenes) y hay varias
páginas de diatribas contra personajes de la época,
aparte de su pública y mutua animosidad con Pablo Neruda. Por
ejemplo, se expresa con
virulencia respecto del conocido crítico Hernán Díaz
Arrieta (Alone) ...”
“A Alone lo trata de homosexual, lo que para De Rokha era un insulto
importante. Lo acusa de haberse vendido a Neruda y a muchas otras
cosas, ya sea (o fuese, ¿no?) por dinero, fama o
status.. .”
Recordamos cierta expresión que usaba Carlos Droguett para
descalificar al Neruda de los años 60: “Ya está recalentando
comida”. Escarbar en los postreros archivos de un maestro que ha escrito
en abundancia y que ha publicado en abundancia, si es por traer a
colación la imagen culinaria de Carlos Droguett, es como querer
matar el de Rokha hambre con el raspado de la olla. A nuestro juicio
es allí donde no debe acceder nunca el exégeta.
Para nosotros, que mantuvimos una leal amistad con Pablo de Rokha,
amistad que nos permitió compartir la charla llena de franqueza
alrededor de un sabroso guiso llamado chanfaina, la
aparición de las Memorias resultó una novedad absoluta
por lo inesperada.
Nunca imaginamos a De Rokha escribiendo memorias. Pues bien, la presencia
del poeta y
profesor Nómez en los cotos de la descendencia de Pablo de
Rokha hizo posible el milagro de reunir páginas dispersas que
parecían inarticuladas y que a la postre constituían
la historia personal
del gran vate contándose a sí mismo.
Como decíamos al comienzo, la objetividad no era el signo de
mayor fortaleza de Pablo de Rokha. Con él, frente a él,
inevitablemente había que tomar partido. En forma curiosa,
el día de 1965 en que celebró en su casa la obtención
del Premio Nacional de Literatura, de su extenso comistrajo gozaron
por igual amigos y enemigos. A vuelo de pájaro calculamos en
una veintena el número de sus detractores que comían
y bebían a expensas del hombrón generoso.
Eso tenía Pablo de Rokha: muy de capilla o fanático
en sus posturas literarias, pero completamente manirroto en sus manifestaciones
de amor por el prójimo. Ese día del Premio Nacional,
era él, Pablo de Rokha, el primero en saber que su modesto
y amable hogar de la calle Valladolid, en La Reina, era visitado en
simpática algarabía por tenaces oponentes de antaño.
En nuestra mesurada opinión, donde hay un trabajo de fondo
que exige la comparecencia de voluntariosos rokhianos es en las páginas
de la revista “Multitud”. En esas páginas, Pablo de
Rokha, con este nombre o con algún otro seudónimo, escribió
ensayos notables, tanto en el campo de la crítica como en el
de la polémica. Reunir en un volumen tales ensayos daría
lugar a un nuevo libro de la mejor vena del autor de “Arenga sobre
el arte”.