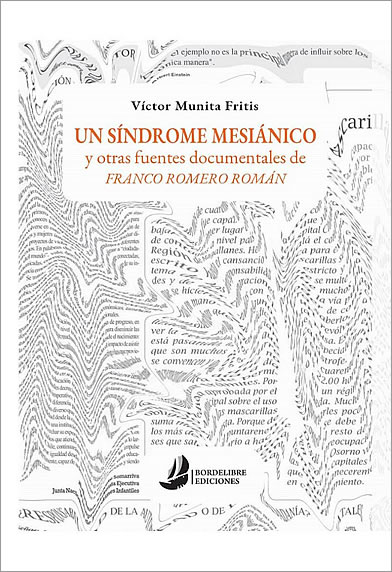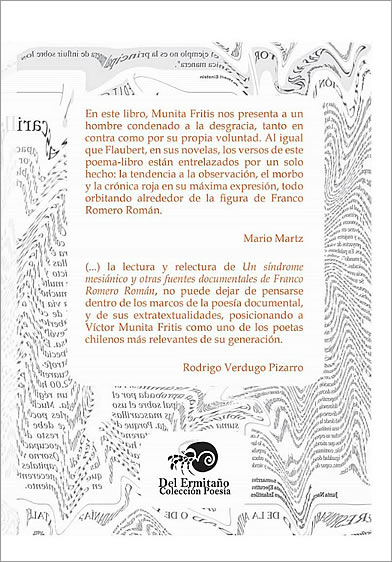Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Víctor Munita Fritis | Rosario Rivas Tarazona | Autores |
Entrevista a Víctor Munita Fritis o los estados posibles de la memoria poética.
Rosario Rivas Tarazona
Tweet .. .. .. .. ..
—Hablemos de la concepción del libro Un síndrome mesiánico y otras fuentes documentales de Franco Romero Román, editado por Borde Libre en 2024.
—Es un libro que comencé a escribir el 21 de mayo de 2016. Ese día es festivo en Chile, y antiguamente, los presidentes de país entregaban la cuenta pública de su mandato, como algo simbólico de un día histórico. Estaba la mandataria Michelle Bachelet en el congreso, hablando sobre educación pública en la televisión, cuando de pronto la transmisión cambió y comenzaron a emitir la historia de un joven veinteañero, llamado Franco, que había saltado a la fosa de los leones en el zoológico Metropolitano. El muchacho no quería terminar con su vida; tuvo un brote psicótico, con alucinaciones e ideas delirantes de tipo religioso y mesiánico. Entre sus ropas encontraron unas cartas que firmaba “Jesús”. Se identificaba como un multiprofeta, anunciaba el Apocalipsis, que había llegado, y que Dios lo protegería.Franco Luis Ferrada Román, su nombre real, tuvo que ser tratado en la UCI de una clínica privada para mantener su corazón y su circulación sanguínea debido a las lesiones y traumatismos en la cabeza, el cuello y la zona pélvica causados por los leones.
Vi en ese momento una noticia llamativa y con tintes cinematográficos. Comparé a la presidenta con un personaje como Pilatos en una película bíblica que a su lado tenía a Jesús y a la vez a una especie de sociedad y prensa que era tan cruel como Barrabás. Comencé a realizar anotaciones en una libreta de este relato periodístico y a buscar información de este joven chileno que ya estaba en todas las redes de internet con un gran número de seguidores en tan solo 20 minutos.
A las semanas siguientes, realicé lecturas bíblicas y me informé sobre el funcionamiento de los leones y los zoológicos. Me impactó que la noticia se centrara en la muerte protocolaria de la noticia en sí, y no en la vida humana que se debía salvar: la de un muchacho que, desde su infancia, había sido vulnerado por su familia, su comunidad y el mismo Estado, y que ahora se encontraba en la misma situación de manera pública, en las redes sociales y televisada.
Víctor Munita Fritis
—¿Cómo confluyen tantos polémicos y sensibles discursos culturales en un libro de poesía?
—Es un libro político, sensible e histórico en la medida del pasado cercano; por lo tanto, deben confluir muchísimos discursos, porque la vida es así. Además, sentía que debía entregar en los textos ciertos discursos de la “mente”, el momento y la escritura de Franco, que se explicaban en las cartas. Esto, para mí, no es solo un ejercicio de escritura poética, memoria y trabajo de investigación, por breve que sea; es más bien una forma de ver la vida en los eventos más populares, las razones que al poder le interesa ocultar: los testimonios humanos, los procesos diarios de las personas. Yo deseo revelar, por medio de una estructura de poemas breve —es decir, acercar la poesía de un modo más ágil, en la búsqueda de nuevos lectores—, una manera de interpretar la historia, vivir la microhistoria de los pueblos como una reunión de hechos y eventos que construyen otra identidad nacional y más allá. Es una forma de contestar a un discurso centralista y totalitario por medio de un relato literario, a un discurso de poder que intenta ridiculizar y criminalizar a quienes aparentemente no tienen poder o no pueden contar su historia.—¿Cuáles son tus reflexiones sobre la transición histórica y política que sucedió en Chile la primera década del 2000?
—Aunque hoy en día mis opiniones políticas se limitan a mi escritura, percibo que la política chilena ha avanzado por dos vías. Por un lado, se ha logrado la consolidación democrática mediante elecciones, la institucionalidad y la alternancia en el poder, junto con un intento reformista postdictadura. Sin embargo, esto también ha dado lugar a un creciente descontento social que culminó en el estallido de 2019 y un posterior proceso constituyente. Este último no logró establecer una nueva Constitución, manteniendo la de 1980 —modificada para conveniencia del poder.El estallido social, por su parte, visibilizó la necesidad de cambios profundos en el modelo de desarrollo y en la institucionalidad política. No obstante, estos cambios solo beneficiaron a un grupo político y empresarial, dejando al descubierto una profunda corrupción. La migración, aunque menos pronunciada que en otros países latinoamericanos, es un tema recurrente. Los procesos que se sostienen son altamente centralistas, y las nuevas generaciones en el poder tienden a replicar procedimientos duramente criticados durante el estallido. La frase “que todo cambie para que nada cambie” se manifiesta claramente en el panorama político del país.
Además, se ha acentuado una sociedad con escaso conocimiento de su pasado, centrada en un presente inmediato y en una ostentación de lujo que resulta falsa e irreal. Considero que esto fue parte de un plan orquestado en los años 90, tras la dictadura pinochetista: la eliminación de horas de historia, filosofía y materiales de lectura esenciales. A esto sumaría otro factor: la tendencia a dirigir los procesos creativos de los artistas hacia el patrimonio local por medio de fondos culturales, confinando lo local a un reducto hiperlocal en lugar de ver lo patrimonial como una fuerza nacional; o sea, separando los territorios del conjunto en vez de integrarlos.—¿Cuáles han sido tus temáticas y experiencias poéticas y literarias previas?
—En sí, creo que no han cambiado tanto, pero estuve en muchos talleres y academias buscando un rumbo, un punto donde sentir que manejaba cierta técnica y podía tener una voz personal para expresar, a través de mi creación, una mirada de la vida histórica, de mi clase, de mi propia historia social. Hoy, veo materiales anteriores, y algunos los he corregido; tienen otro cuerpo, un discurso más sostenible en el tiempo. Antiguamente, los hacía y no me entretenía tanto como ahora; además, todo proceso creativo era más lento, fangoso y hasta azaroso. Hoy, lo que escribo y creo es más firme y mucho más reflexivo; no funciona si no hay un diálogo o conflicto con la obra, con el momento histórico, con la vida cotidiana. He afianzado mis experiencias humanas con las poéticas; las he separado de mi vida persona las he integrado cuando la misma creación y reflexión lo pide. Irme a viajar, especialmente a México, con lo aprendido en Chile, me ha hecho pensarme más como un artista más que nada, los mexicanos, algunos norteamericanos y centroamericanos me hicieron sentir que mi trabajo valía la pena, algo que no pasaba tanto en Chile.—¿Cómo confluyen y se entrecruzan los discursos culturales y la no ficción en nuestras expresiones de la realidad latinoamericana?
—Yo creo que en Latinoamérica hay de todo, ficción, no ficción, y mucha más autoficción, ya que como continente lleno de injusticia económica y social, estamos obligados a imaginar, crear mundos y personajes para esa realidad propia, como que nos sale mucho más fácil ser creativos en lo cotidiano que al resto de los continentes. Es un modo de sobrellevar la vida, es lo que decía antes, hay una idea de ostentar el lujo, pero también el conocimiento, poner el pie encima a otro por un pensamiento y algunas veces ni siquiera es un pensamiento distinto a los otros y es ahí que el vulnerado comienza a crear formas de como salir de esos momentos complejos. Es muy cercano al fenómeno creativo de un artista multidisciplinario, que trabaja con diversidad de formatos, no limitándose solo a textos escritos; también abarcando documentales, fotografías, prensa, ensayos, etc., para ser lo más fiel y veraz a la realidad, con fin de persuadir, reflexionar y salir de un momento. Nunca daría una única mirada, de un lugar por respeto a la diversidad de las personas y sus creadores.—¿Cuáles han sido los planteamientos éticos que pone en juego el oficio de tu poesía?
—Como un escritor que transita entre la poesía, la ficción y la historia real, los planteamientos éticos en mi poesía son un entramado complejo y fundamental para mi día a día. No es solo un juego de palabras o de belleza estética; es un compromiso profundo con la verdad, la memoria y la voz. Para mí, la poesía no puede ser ajena a la verdad, incluso cuando se sumerge en lo ficcional. Y en el caso de la poesía, esa verdad se conecta directamente con la memoria. Si bien la poesía no es historia en el sentido académico, sí es un vehículo poderoso para explorar y, a veces, reconstruir fragmentos del pasado, tanto personal como colectivo. El planteamiento ético aquí radica en la fidelidad al espíritu de los hechos que inspiran el poema y el libro. No se trata de una exactitud documental, sino de honrar la experiencia humana, el dolor, la alegría o la injusticia que pudieron haberla gestado.—La escritura como proceso de conciencia y ejercicio político. ¿Dónde comenzó y cómo fue tu historia personal con los talleres?
—Comencé muy niño, a los 9 años en casa, con una madre lectora de historia y un padre de gustos musicales muy populares. Estudie en una escuela pública, fui dirigente escolar, universitario, participé en partidos políticos —ya no, ni me interesan— participé en talleres de poesía en Chile con Carmen Berenguer, Pía Barros, Jaime Huenún, Ernesto Partida en México, a Carmen Villoro, a los poetas de Círculo de Poesía, conocí a los maestros infrarrealistas, a los escritores del “Varrio Xino” de Guadalajara como Sergio Fong, me hice amigos de cineastas, músicos como Manuel García, Chinoy, actores, fotógrafos aquí en Chile, México, en España. A numerosos poetas del Mundo. Ha sido una tremenda experiencia. Hice teatro y circo de modo aficionado en la juventud, radio y televisión universitaria, participé de simposios de historia en Arequipa, Lima, CDMX. He recorrido bastante con y en la experiencia de otros artistas para sentirme entretenido y sin apuros en lo que realizo hoy.—¿Cómo devino en 11 años de dramaturgia, incluso de circo?
—No sé si es dramaturgia propiamente tal, pero sí puedo decir que escribo sin pensar en géneros. Hago textos que se acercan a los monólogos multivocales; escribo y anoto diariamente situaciones de todo tipo: graciosas —en un formato de chiste corto o largo— y dramáticas. Son técnicas que aprendí en el teatro de payasos y en la comedia universitaria en Atacama. Fueron momentos muy agradables; actué alguna vez en la Universidad de San Marcos de Arequipa, fue muy interesante. Recuerdo esos momentos como los más alegres creativamente, y trato de acercarme a esa alegría cuando estoy escribiendo, porque era algo que había perdido.—¿Por qué es importante la risa y el ritmo en el ejercicio creativo?
—Para mí, el humor es un detonador social y el ritmo es el elemento clave para captar la atención del lector o del oyente. Estos dos componentes no son meros adornos en la dinámica creativa; son pilares fundamentales, casi tan esenciales como la propia palabra. La vida es tan seria que resulta cómica; por eso, cuando se intenta forzar la comicidad, el resultado no es bueno. Recordemos que, antiguamente, la risa o la sonrisa eran parte de la medicina primitiva. Cuando el paciente le relataba sus dolencias al galeno —la causa de su enfermedad—, ya fuera en un diálogo o por escrito, y la risa aparecía, se decía que “comenzaba a aparecer la solución a sus problemas”. Es similar a lo que hacen los standaperos, como Edo Caroe, Escamilla, Hablando Huevadas, Lucho Miranda, entre otros: no es nada nuevo, pero lo hacen bien y de forma cercana a lo que era una solución médica.—Entiendo que trabajas y editas en Chile y México, eventualmente en España.
—Sí, llevo ocho años en México, y no regresaba a Chile desde hace tres; ha sido una experiencia de reencuentro con todo, hasta con lo más mínimo. México ha sido un lugar difícil y grato a la vez. En 2024, publiqué en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México (Libro de Asistencia) y en Chile, con Borde Libre Ediciones, “Un síndrome mesiánico y otras fuentes documentales…”, que narra la historia de Franco. En España, participé en una antología y tengo algunas conversaciones pendientes. Por lo pronto, en octubre, asistiré al Festival de Literatura Latinoamericana en Barcelona, al Festival Internacional de Poesía en París y visitaré dos universidades en Bélgica. Voy sin expectativas, solo con el deseo de conocer y compartir lo mejor de mis estudios sobre historia y literatura, así como mis lecturas.—¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional y experiencias dentro de la gestión cultural y cómo viviste el impacto de la pandemia del 2020 en ese sentido?
—Es importante comprender que, al buscar oportunidades, uno se convierte también en gestor cultural, especialmente al intentar abrir puertas para mi trabajo como historiador o para mis libros de historia. Esta labor ha sido un instrumento para promover mi arte y el de otros, ya que siempre he creído que, al recibir una oportunidad, debo generar lo mismo para los demás. Por otro lado, viví la pandemia en Chile y en México; en mi país hubo muchas reglas, mientras que en el norte del continente fue distinto. Siempre la entendí como un proceso histórico, algo que ya ha ocurrido y en lo que la ciencia cumple su función.—¿Cuáles han sido las actividades que destacas se están realizando en favor del sector editorial, en específico para fomentar el crecimiento sostenible del lector?
—Siempre he procurado conectar a escritores y escritoras con las oportunidades que se me presentan, fomentando la participación de chilenos en el stand de Chile en diversas ferias y festivales, incluso cuando no estoy directamente involucrado en la organización. Considero fundamental promover y gestionar estas posibilidades, ya que creo firmemente en la fraternidad y en compartir las oportunidades de promoción, creativas o laborales. En este último aspecto, me resulta particularmente molesto cuando alguien las niega. He establecido numerosos contactos, no solo en el sector del libro; he organizado festivales y eventos, y he llevado autores chilenos a México y España, he hecho que muchos publiquen internacionalmente, a la vez también he llevado a mi tierra natal a personas destacadas de literatura y también en compañía de otros colegas. Me satisface enormemente ver a alguien destacar y salir de su zona de confort para mostrar su obra en otros lugares.—¿Qué registros marcaron tu vocación poética, tal vez un recuerdo, una imagen?
—Mi vocación poética fue marcada por varios recuerdos. Mi madre me enseñaba desde temprana edad revistas como los “Almanaques Mundial”. Mi padre nos hacía cantar canciones de Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes y Sandro entre otros, y nos contaba sus biografías. De niño, escribía cartas a mi abuela, y sin duda, este último recuerdo es el que más me conecta con la emoción, el registro y la historia familiar. Esos momentos tienen todos los elementos que me definen hoy. En cuanto a la música, es particular porque en casa habían pocos libros; lo que más abundaba eran casetes, discos, una guitarra y cancioneros, que es otra forma de leer y crear cuando olvidas las letras de las canciones.—El poema como canto.
—El poema siempre lo ha sido, un canto histórico, el retrato de un momento de la vida personal y de la humanidad. Los poemas épicos son una clara forma, hoy los poemas documentales y los monólogos en verso.—¿Qué proyectos vienen? ¿Qué te gustaría conocer o realizar próximamente?
—Estoy escribiendo unos libros de autoficción, me interesan temas relacionados con el Desierto de Atacama, mi zona natal y como se conectan con el mundo. Tengo unas historias sobre Janis Joplin y el movimiento narco de los años sesenta y setenta en Chile, Nazis en pueblos pequeños de las costas del desierto, Españoles asesinados en masa en Atacama, otras cosas como libros objetos, viajeros alemanes en estas tierras y proyectos privados para empresas audiovisuales. Siempre estoy creando, contra viento y marea.—¿Cómo te gustaría fuera una feria del libro?
—Las ferias del libro deberían fomentar una mayor interacción entre profesionales experimentados y las comunidades educativas, integrándose profundamente en el tejido social. Es crucial que autores de renombre impartan talleres y clínicas. Aunque son un negocio, esta faceta no debería ser tan evidente. Cada localidad y universidad debería organizar o participar en una feria del libro, ya que las instituciones formativas son guardianas y difusoras fundamentales del conocimiento, no solo fábricas de títulos y eventos anuales.
Asimismo, es deseable una mayor participación de las provincias, siempre que estas mejoren significativamente la calidad de los libros que producen. Quizás se podría incorporar más tecnología, como viajes históricos virtuales o lecturas generadas por IA de autores ya fallecidos.
____________________________________
Víctor Munita Fritis, 1980. Desierto de Atacama, Chile, radicado en México. Con experiencia en teatro y comunicaciones —radio y TV—, es diplomado en guion y estudió Educación en Historia y Geografía. Ha sido parte de innumerables talleres de poesía, narrativa breve, crónica e historia. Fue coordinador de publicaciones en la Editorial U. de Atacama entre los años 2017 al 2019.
Tiene participaciones en diversas ferias del libro de Chile, Madrid, Lima, Guadalajara, CDMX, Saltillo, etc. Además de una serie de encuentros literarios y lecturas como en el Palacio de Bellas Artes de México, Universidad chilenas, españolas, mexicanas y peruanas. Su obra incluye títulos de poesía e historia, como: “La Patria Asignada” (Poesía, Cuarto Propio, 2010); “Yo, entre todas las Mujeres” Editorial Cinosargo, 2007 /Poesía, Emergencia Narrativa, 2010 / Mago Editores, 2020); “México, Paisaje de Copiapó” (Historia, TC, 2021), “Libro de Asistencia” (Poesía, UANL, 2024) y “Un síndrome mesiánico y otras fuentes documentales de Franco Romero Román” de la Editorial BordeLibre, 2024.
Fue reconocido en diferentes ocasiones con: la Beca de Creación Literaria de Chile en el 2017 y 2024, Mejor libro deportivo del año 2018 con la antología “Zapatito con Sangre” y con la Medalla Pedro León Gallo al desarrollo cultural de la región de Atacama, Chile (2022).
Contraportada
Selección de poemas
Yo
aquí
niño
absorbido
tanto
por la ventana
froto con la uña
mugrecitas de tierra y humedad
que dejó
una antigua noche:
fría
lenta
y pesada.
Dejo
el
dedo
caer
hasta el marco gris
endurezco los músculos y las venas que quedan
corro las cortinas y el sol.
*
Usted
no sabe
qué se siente descubrir la patria
y que te crezcan los vellos púbicos a la fuerza.
*
Los niños imaginarios
que jugaron con él:
Se miran frente a frente
se abrazan y besan en las mejillas con sabor a pastel
y
allí
quedan
dormidos
sin otra dulzura que ésa.
*
La más puta del barrio
la niña sin futuro
la cabrita loca
de mamá perdida
la pastera bajo el puente
la violada por su padre
treinta y cinco veces lo recuerda
entregó a su hijo
en la puerta de un carpintero
ese niño llora cuando las tías del jardín lo sorprenden
imitando al constructor
Duele amar esta patria asignada.
*
DIOS
no vive en mí
pero ladra el perro
el viento entra al dormitorio
estornudo
un niño llora
un árbol se mueve
vuela una mosca
y yo me niego a mí mismo.Del libro “La patria asignada”
Génesis
Me casé con la Virgen María
linda
buena onda
me ama
por sobre todas las cosas.
La engaño con mujeres mundanas
y la hago lesa
con toda clase de vicios
bebo el vino de su único hijo
aspiro la harina de un pan judío.
Me casé con la Virgen María
de manera invisible
pero se enojó conmigo
por mis conductas poco santas.
No la comparto con nadie
no soy un santo samaritano
para permitir que otros hombres
le besen los pies.
Ella es un tesoro
aunque me haya enterado ayer
que tuvo amoríos
con un hombre mayor y de barba.
*
LOS SACRIFICIOS NO SIEMPRE ESTÁN DE MÁS
Como acto de Fe
pleno
le grité en lengua
que la amaba
ella miró de reojo
y con las manitos pegadas
movió un dedo
y dijo: Ven.
Ni tonto ni perezoso
aunque el sol caía sobre mí
caminé con las rodillas sangrantes
hasta sus pies.
Y comentó:
Para qué te esfuerzas tanto
hijo mío
yo siempre te he amado.
*
MENSAJE DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
A la Virgen del Carmen
Por favor
descubre tu cabeza
y di
a las muchedumbres
que te visitan coroneles
soldados rasos y
toda clase de matarifes
con charretera
Prima
por corona
no se puede llevar
dos corvos cruzados
y cuando
se llora sangre
no puede ser
la de todos los chilenos
Que no se haga tu voluntad
allá en el cielo
ni en el mar
ni en la tierra
Dios te salve Carmela
llena eres de gracia
sagrada eres
entre todas las huestes
*
VERSÍCULOS VII
Soy madre de un niño
y su apellido no es
el de su padre divino ni el
de su progenitor biológico
lleva
el de su papá José
La duda ahora es
cómo te explico
que hace
en esta historia
un tal Gabriel.
*
VERSÍCULO VIII
No sé qué hacer con este niño
se me arranca por tres días
le ha dado por leer en los templos
escupir en los ojos de los ciegos
moverle las patitas a los enfermos
no quiero ni pensar
que se escape cuarenta días al desierto.
*
VERSÍCULO XV
A mis ochenta y tantos
la virginidad
ya no es gracia
de nadie.Del libro “Yo, entre todas las mujeres”
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Víctor Munita Fritis | A Archivo Rosario Rivas Tarazona | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Entrevista a Víctor Munita Fritis o los estados posibles de la memoria poética.
"Un síndrome mesiánico y otras fuentes documentales de Franco Romero Román", Borde Libre, 2024. 54 páginas.
Por Rosario Rivas Tarazona.