Entrevista a Raúl Zurita, poeta chileno
Los libros son como señales en el camino
Por Gianmarco Farfán Cerdán
http://www.destiempos.com
Pocas veces uno siente estar realmente ante un poeta. Porque mucha gente escribe y publica poesía, pero pocos sienten, hablan y piensan como poetas todo el tiempo. Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950), uno de los grandes vates chilenos y latinoamericanos de la actualidad, es uno de esos muy escasos poetas de verdad. Más que entrevistarlo, esta conversación con él en Lima fue toda una experiencia, un valioso aprendizaje. Zurita ha obtenido los premios Pablo Neruda (1988), Pericles (Italia, 1995), Premio Nacional de Literatura de Chile (2000) y José Lezama Lima (Cuba, 2006). Además, ha publicado los poemarios Purgatorio (1era. edición, 1979. El título hacía alusión directa a La Divina Comedia de Dante Alighieri), Anteparaíso (1982), El paraíso está vacío (1984), Canto a su amor desaparecido (1985), El amor de Chile (1987), Canto de los ríos que se aman (1993), La Vida Nueva (1994), Sobre el amor, el sufrimiento y el 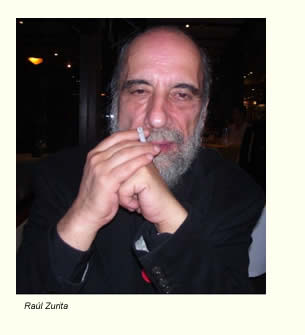 nuevo milenio (2000), El día más blanco (2000), Poemas Militantes (2000), INRI (2003), Mi mejilla es el cielo estrellado (2004) y Los países muertos (2006). Por otra parte, en 1983 publicó su ensayo Literatura, lenguaje y sociedad. Libros y poemas suyos han sido traducidos al inglés, ruso, alemán, italiano, bengalí, turco, checo e hindi. Ha trazado poemas en el cielo de Nueva York en 1982, y sobre el desierto de Atacama (Chile) en 1993. Su magnífico poema Canto a su amor desaparecido, encabeza el Memorial de los Detenidos Desaparecidos de Chile (tiene una enorme fuerza expresiva un fragmento de este extenso poema que dice: “Fue el tormento, los golpes y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó. No queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo”). Ha recibido las becas Guggenheim y DAAD de Alemania. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. Y en 1979 creó -junto con otros artistas- el Grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), el cual se dedicó a realizar un arte público de gran formato con carácter político y de resistencia a la dictadura militar de Augusto Pinochet. El notable bardo habla sobre muchos temas en esta entrevista: su trayectoria, el oficio de vivir la poesía, su labor como profesor universitario, de cuando fue agregado cultural de Chile en Italia, el inmortal Pablo Neruda, el concepto integral que tiene sobre el arte, y la hermandad que debe existir hoy entre el Perú y Chile (Zurita llevaba en el pecho una escarapela peruana durante la entrevista). Y es que el reconocido vate chileno no es únicamente un estupendo poeta, sino un crítico, inteligente y sensible ser humano.
nuevo milenio (2000), El día más blanco (2000), Poemas Militantes (2000), INRI (2003), Mi mejilla es el cielo estrellado (2004) y Los países muertos (2006). Por otra parte, en 1983 publicó su ensayo Literatura, lenguaje y sociedad. Libros y poemas suyos han sido traducidos al inglés, ruso, alemán, italiano, bengalí, turco, checo e hindi. Ha trazado poemas en el cielo de Nueva York en 1982, y sobre el desierto de Atacama (Chile) en 1993. Su magnífico poema Canto a su amor desaparecido, encabeza el Memorial de los Detenidos Desaparecidos de Chile (tiene una enorme fuerza expresiva un fragmento de este extenso poema que dice: “Fue el tormento, los golpes y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó. No queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo”). Ha recibido las becas Guggenheim y DAAD de Alemania. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. Y en 1979 creó -junto con otros artistas- el Grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), el cual se dedicó a realizar un arte público de gran formato con carácter político y de resistencia a la dictadura militar de Augusto Pinochet. El notable bardo habla sobre muchos temas en esta entrevista: su trayectoria, el oficio de vivir la poesía, su labor como profesor universitario, de cuando fue agregado cultural de Chile en Italia, el inmortal Pablo Neruda, el concepto integral que tiene sobre el arte, y la hermandad que debe existir hoy entre el Perú y Chile (Zurita llevaba en el pecho una escarapela peruana durante la entrevista). Y es que el reconocido vate chileno no es únicamente un estupendo poeta, sino un crítico, inteligente y sensible ser humano.
- Es un gusto para mí estar aquí con usted, entrevistándolo. ¿Purgatorio es su obra más importante, Zurita?
-
No, Purgatorio es el primer libro que publiqué en una época extremadamente difícil, en plena dictadura de Pinochet, y donde me había propuesto que pasara lo que pasara, estaba dispuesto a morir con mi libro. Entonces, fue mi primer libro, el cual llevo profundamente en mí y me es muy importante. No sé si será el libro más importante: qué sabe uno finalmente de las cosas que hace. Es un libro que me marcó como una actitud, sin que lo supiera muy bien. De una u otra forma está siempre presente.
- ¿Ya cuántas reediciones tiene Purgatorio?
- Tiene muchas. Se ha traducido, tiene muchas reediciones. Y, la verdad que no sé cuántas, pero es un libro al que yo mismo vuelvo. Es increíble, uno de repente hace cosas… Como te digo, surgieron circunstancias absolutamente adversas, bastante desesperadas. Y cada cierto tiempo vuelvo a mirarlo y como que te da una especie de orden, de señal, o sea: “este es el camino, no te apartes mucho de él”. Eso.
- Usted ha afirmado que no le interesa la literatura per se, porque lo que realmente le importa es la vida y la literatura sólo en relación a la vida. ¿Podría ampliar un poco este concepto?
- Lo único que importa finalmente es como vivimos aquellos que nos denominamos seres humanos. Los libros: ¿qué son los libros? Es como si tú fueras de Lima a Arequipa (departamento al sur del Perú), por ejemplo: vas por vía terrestre, entonces te vas a encontrar con carteles en el camino, señalizadores de caminos, es decir, “Arequipa, tantos kilómetros”. Te fijas, y para tal parte vas a otro lado. Entonces, los libros son como señales en el camino, pero lo importante es el camino, finalmente. Esa es la vida. Lo que importa realmente es cómo vamos viviendo. No es el libro, sino lo que pasa entre libro y libro. O sea, tu vida concreta, la vida de los seres humanos. Y los libros no son sino poemas, los libros no son sino pequeñas señales de ruta que te van marcando ese camino. Lo importante es la vida, como nos hacemos pedazos, como intentamos precariamente ser felices dentro de esto que nos tocó.
- Dijo en una entrevista de 1980 que en su poesía no había lugar para la alegría, pero para la esperanza tal vez. ¿Sigue pensando igual?
- Desgraciadamente, hay cosas que uno dice y resultan con los años mucho más fuertes y determinantes de lo que tú mismo podrías haber creído cuando lo dijiste. Claro, tal vez haya lugar para la esperanza, no para la alegría: hay demasiado dolor. Demasiado dolor. Tal vez haya lugar para la esperanza, pero ¿para la alegría?
- ¿El poeta es dueño de lo que escribe?
- Creo que no. Pero no sé quién es el dueño. Es muy extraño. Tú no sabes bien qué vas a escribir, ni entiendes mucho lo que escribiste. Uno no sabe bien quién tomó la voz cuando estaba escribiendo. No es el que toma un bus ni toma un taxi, es otro el que habla, otra persona, otras personas toman tu cuerpo y voz. Y tú no sabes mucho, sabes muy poco. El poeta no es para nada dueño de las voces que puedan ocuparlo. A veces he creído que la Tierra tiene sueños, y los poetas no son sino pequeños intérpretes de los sueños de la Tierra.
- ¿Por qué piensa que los poemas no se deben explicar?
-
No es que no se deben explicar, si uno fuera más honesto diría: “no se pueden explicar”. Porque no eres tú el dueño de los poemas. Ni eres necesariamente tú quien los ha escrito. No sé quién, realmente. No se deben explicar porque no se pueden explicar.
- En Los países muertos, hay tres poemas titulados Zurita. Concretamente, hay uno donde usted es muy duro consigo mismo. ¿Por qué se hiere a sí mismo con sus propios versos?
- Creo en la poesía cada vez más. Te fijas -en la medida que pasan los años, tengo 57- que es un ejercicio despiadado, sobre todo con el que habla. Entonces, uno vive fijándose en la paja en el ojo ajeno y no en la viga en el propio –acudiendo a la famosa imagen bíblica-. Y finalmente, lo único que puedes saber es tu pobre y tembloroso yerro personal. De eso sí se puede dar cuenta. Entonces, cuando ese tal Zurita se trata pésimo a sí mismo es porque trata muy mal a un personaje que puede tener a la mano, conocer más o menos. Todos los seres humanos deberíamos tratarnos bastante mal nosotros mismos, pero no por masoquismo, sino precisamente porque lo único que cabe es la esperanza. Si nos damos cuenta de nuestros propios garrafales yerros y prejuicios, de nuestras garrafales faltas de compasión, a lo mejor, tal vez, desde esa mirada, pueda surgir precisamente la piedad, la tolerancia, la amplitud para entender tantos infinitos yerros de otros seres humanos en los cuales tú estás también, formas parte y estás involucrado. Entonces, el tipo se trata pésimo a sí mismo (se queda pensando unos instantes en silencio, concentrado, mirando al vacío), tal vez, porque todavía piensa que es posible algún tipo de redención, de esperanza y es posible, quizá, ser un poco mejor.
- ¿Cree que la mayoría de poetas tiene un sentido trágico de ver la vida?
- No sé. Pero creo que la poesía es un arte de catacumbas. Creo que a la poesía le ha correspondido en determinado momento histórico –Grecia, la antigua Judea- fundar la Historia y fundar comunidades. Y que hoy día el papel del poeta, es resistir como sea la agonía y la muerte de las propias palabras que usa. Saber que trabajamos en la agonía de la lengua y la palabra. La Tierra no nos necesitaba para nada, ni el cosmos. Nosotros podemos desaparecer de un plumazo y a este universo no le pasa nada. Los que nos llamamos seres humanos introdujimos una violencia que el universo no conocía, entonces, esto que se llama poesía es tal vez la última forma de expresión que tienen todos los desesperados de este mundo, que son muchos.
- Con trece libros de poesía publicados entre 1976 y el 2006, ¿Raúl Zurita puede decir ya que ha contribuido a mantener el prestigio de la poesía chilena?
-No. En absoluto. No tengo la menor idea en qué he contribuido y en qué no. Ni siquiera sospecho. No. Por lo menos yo no puedo decirlo.
- En una entrevista usted señaló que al leer poesía hay que hacer un esfuerzo por suspender los propios prejuicios. ¿Siente que hay muchos prejuicios sobre todo en Chile cuando se lee la poesía de Zurita?
- Sí hay prejuicio, hay. Pero ¿qué son los prejuicios un momento, un día, las pequeñas animadversiones privadas que nos podemos tener entre distintos seres humanos? No pienso mucho en qué puede pasar con las cosas que a uno le ha tocado hacer o cumplir. Trato de hacer -con fuerza y cierta honestidad- lo que siento que tengo que hacer. Más, ya no. No puedo opinar ni nada. Le pertenece al mundo de los otros: los otros sabrán, catalogarán y valorarán -o menos valorarán- lo que le tocó a uno hacer. Pero tú sabes muy poco de eso, uno sabe muy poco.
- Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003, sitúa a Raúl Zurita junto con Parra y Lihn, como uno de los tres mejores poetas chilenos actuales. ¿Qué piensa al respecto?
- No pienso nada. Pienso en el Perú, en César Vallejo, Martín Adán, Antonio Cisneros, ahora, y mi admiración es infinita. Entonces, que a uno lo sitúen entre los tres, los cuatro, los veinte, los mil, no importa nada. ¿Qué es uno frente a César Vallejo, qué es uno frente al poeta Cisneros, qué es uno frente a Martín Adán? Nada.
- Usted estudió ingeniería civil. ¿Alguna vez la ejerció o solamente se ha dedicado a la poesía?
- Estudié ingeniería civil, incluso terminé, pero tuve un aterrizaje trágico: cuando estaba empezando a hacer mi tesis para titularme era el 11 de setiembre de 1973 (día del golpe de Estado de Pinochet al gobierno de Salvador Allende, en Chile), y a las seis de la mañana me llevaron preso. Ahí se terminó mi carrera. Me gradué en un barco de la Armada como prisionero político.
- Usted luchó contra la dictadura de Pinochet, sufrió prisión, persecución política, tortura, volviéndose un ícono de la indignación civil contra Pinochet. ¿Cómo se refleja toda esa dura experiencia en su poesía?
- No lo sé. Pero la dictadura y el golpe militar en Chile es el hecho más crucial de mi vida, más crucial que la muerte de mi padre cuando yo tenía dos años. Nunca saldé eso. Es lo que me ha marcado definitivamente.
El gran Neruda
- ¿Por qué dijo que Pablo Neruda le otorgó a un continente su carta de ciudadanía?
- Porque Neruda, que escribió Los veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) le dio como su identidad al amor. Después, con el Canto General (1950) le dio como una identidad a todas las utopías, los sueños, las luchas, las esperanzas, en ese sentido lo dije. Le dio una carta de ciudadanía porque fue un poeta capaz de -en un momento dado- expresar efectivamente los sueños, las angustias y esperanzas de millones de seres humanos. Por eso.
La unión de las artes
- A usted le agrada la idea de romper las fronteras establecidas entre las artes. ¿Cómo así concreta este concepto?
- Las fronteras entre las artes son construcciones que vienen desde Aristóteles, pero son absolutamente ficticias. Yo me siento tan músico como un músico, tan artista visual como un artista visual, y tan escritor como otro escritor. Creo que la necesidad de expresar puede tomar distintas formas, pero lo que importa es esa necesidad. En Vallejo eso fue Trilce (1922): rompió con el idioma, construyó una lengua increíble, alucinante, propia, privada, y al mismo tiempo la transformó en una lengua de todos. Eso lo hizo un poeta. Pero no hay ninguna diferencia de lo que pueda hacer un pintor o un músico. (El asunto) es como nos abrimos, desangramos y lanzamos hacia un futuro que a lo mejor está totalmente clausurado y no es ninguno. Finalmente, apuestas a eso.
- ¿Cuáles han sido las obras de arte público que ha realizado CADA (Colectivo de Acciones de Arte), grupo que usted fundó en 1979 para expresar su rechazo a la dictadura?
- Fue una cosa que hicimos entre cinco (Diamela Eltit, Lotty Rossenfeld, Fernando Balcells, Juan Castillo y el propio Zurita). Lo más importante fue lo que se llamó el “No más”. Curiosamente, seis años antes de que hubiera un plebiscito en Chile en que los sectores contrarios a la dictadura llamamos a votar ¡no! a la perpetuación de Pinochet como dictador eterno. Llamamos a votar que no. Seis años antes, cuando eso absolutamente ni se soñaba, nosotros lanzamos el “No más”. Tal vez eso fue lo más importante.
El profesor Zurita
- Como profesor de literatura de la Universidad Diego Portales en Chile, ¿qué es lo principal que les enseña a sus alumnos sobre poesía y literatura, en general?
- Lo principal es decirles que no tengo nada que enseñarles. Que el riesgo es absolutamente de ellos ¿me entiende? Son de ellos los errores, los triunfos, los descubrimientos. Yo no tengo nada (enfatiza firmemente la voz), nada que enseñarles.
- Lo he visto recitar sus poemas. ¿Cómo logra entrar en ese estado casi de trance cuando lee sus versos? Solamente al poeta español Justo Jorge Padrón lo había visto inmiscuirse tanto al leer sus propios poemas.
- Es muy simple. Cuando leo, me acuerdo cómo estaba cuando los escribí. Nada más.
Roma agridulce
- ¿Cómo fue su experiencia de agregado cultural de la embajada chilena en Roma, a finales de la década de 1980?
- Muy divertida, porque pasé cinco años en Roma fantásticos (se queda en silencio, cambia de semblante)… Y realmente, la nada misma. Nunca volvería a hacer de agregado cultural, nunca volvería a participar de nada que signifique sentirse representante de un país. Fue una experiencia -por ese lado- absolutamente desastrosa.
- ¿Qué piensa de las críticas que recibió el festival ChilePoesía 2007 por haber elegido el monitor Huáscar -símbolo de la victoria chilena contra el Perú durante la Guerra del Pacífico- como lugar central del recital de poetas peruanos y chilenos, donde usted participó?
- ¿Te digo la verdad? No creo que haya Perú, Chile o Bolivia. No creo. Cierra los ojos, hablemos de la costa chileno-peruano-boliviana. Quiero que el Huáscar se lo entreguen al Perú. Lo quiero profundamente. El sentido de hacerlo en el Huáscar era precisamente decir: pase lo que pase ¡nosotros amamos a Miguel Grau! (comandante del Huáscar, máximo héroe naval peruano de la Guerra del Pacífico de 1879-1884. Importantes intelectuales -como Manuel González Prada-, poetas -José Santos Chocano y César Calvo- y escritores -Juan Ríos- peruanos han escrito memorables textos sobre él), ¡amamos el Perú, hagámoslo aquí, porque la poesía es la patria de todos! Te lo digo muy sinceramente. Y entiendo muy profundamente a quienes se negaron a ir para allá (una poeta peruana). Lo entiendo. Para nosotros fue “hagamos esto acá”, porque no es trivial Grau, no es trivial Arturo Prat (héroe naval chileno mayor de la Guerra del Pacífico). Nuestras historias no son triviales. Hagamos que estas se abracen. Si supieras lo que es la carta que Grau le mandó a la viuda (Carmela Carvajal) de Prat… Y la carta de la viuda de Prat a Grau agradeciéndole… Son cosas que te hacen llorar.

Gianmarco Farfán Cerdán (Lima, 1978). Egresado de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También tiene estudios de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha ejercido el periodismo en diversos medios de comunicación: el boletín Católica Deportes de la PUCP, Radio Santa Rosa, Radio Cadena, diario El Comercio, semanario Milenios, revista Universidad & Business. Además, ha sido editor los años 2005 y 2006 de la revista Bar News. En el 2006 obtuvo una Mención Honrosa en el concurso de cuentos Horas de Agora, organizado por estudiantes de la UNMSM. Ha publicado poemas y reseñas en las revistas virtuales Miríada y Bocanada, y tres poemas en la publicación impresa Punto Edu (ediciones 62 y 73) de la PUCP. Y es miembro de la Red Mundial de Escritores en Español (REMES).