Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Raúl
Zurita | Ramón Peralta | Autores |
El
paisaje en la obra poética de Raúl Zurita
Ramón
Peralta
Es la mirada humana la que precisamente convierte
cierto espacio en paisaje, consiguiendo que por medio del arte una porción
de tierra adquiera calidad de signo de cultura, no aceptando lo natural en su
estado bruto sino convirtiéndolo también en cultural; y ello hasta
tal punto que se nos hace difícil no considerar muchos paisajes como entornos
nuestros, reales o inminentes, aunque no estemos en ellos, o bien simbólicamente
como vías de reconocimiento de nuestra situación en el mundo. Así,
el paisaje es a la vez omisión y conquista del hombre. En el paisaje el
hombre se vuelve invisible, pero no su mirada y acaso su construcción de
un sentido.(1) En Zurita, lo que puede parecer
mera arbitrariedad ilógica: elevar montañas, ríos, océanos
y congelar continentes, en la ficción, se revela como el ejercicio de una
lógica poética que logra la síntesis y reconstrucción
esencial de la experiencia. No hablo de la experiencia como la suma y el acarreo
no mecánico, sino como la integración de la tradición literaria
del mundo: La Biblia, El Ramayana, El Mahabaratta, El Popol Vuh. El mismo Zurita
en Los poemas muertos(2) y en cada
libro nos deja constancia de ello. Así nos llama a recordar un tipo de
paisaje que es la imagen pintada de un modelo primigenio, que ha carecido
de imagen durante mucho tiempo, pese a que ha existido siempre.
Las
costas vieron, y tuvieron temor;
los confines de la tierra se espantaron;
se congregaron y vinieron.
. .. .. .. .. ..
... .. .. .. .. .. .. ........ . Isaías, 41:5
Técnicamente
los poemas de Zurita se estructuran y desdoblan hasta alcanzar sus propios límites
dentro de su posibilidad creadora, como una secuencia de imágenes en la
fragmentación y el desplazamiento del punto de vista del poeta. Si bien
al observar el paisaje se invierte la relación de las cosas. A partir de
ahora, por más que nos quedemos ante ellos, los objetos estarán
siempre ante nuestra mano, más lejos de ella, pero nunca bajo ella ni en
ella, ni tampoco fuera de su alcance.(3) A
pesar de las posibilidades imaginativas que brinda la observación, no es
convencional el tratamiento que hace de la imagen:
i. El desierto de Atacama sobrevoló infinidades de
desiertos para estar allí.
ii. Como el viento siéntanlo silbando
pasar entre el follaje de los árboles.
iii. Mírenlo transparente
allá lejos .. .. y sólo acompañado
por el viento.(4)
Así, resplandecidos, como mares,
vimos los
ríos cruzar el centro del
cielo y luego doblarse. Abajo se ...
...
comenzaban a perfilar de nuevo las
montañas, las cumbres erguidas
contra
un fondo de olas y tierra .
... .. .. .. Amado Padre, entraré de nuevo
en ti (5)
La mirada que
acarrea Zurita parte de la materialización del paisaje, esa evocación
no pasa como una abstracción, como un simple ornamento textual de una localidad,
que se aplana cada vez que se nombra hasta formar un bajorrelieve que se confunde
y pierde. Pese a que el hallazgo de sus primeros planos y la orquestación
de sus partes, recrean poca variación en el tema al no adentrarse en los
patrones formadores del paisaje. De manera reiterativa reafirma una visión
divina del paisaje, junto con el dolor y el sufrimiento de ser testigo de la dictadura
chilena en la 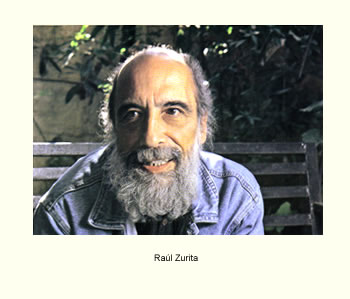 década
de los 70. No nos dice nada especial, nada que no halla sucedido, no demuestra
nada, pero se muestra.
década
de los 70. No nos dice nada especial, nada que no halla sucedido, no demuestra
nada, pero se muestra.
El poeta siempre nos habla desde el formato de la
distancia, anula la proximidad que pueda contener un paisaje determinado. El recuerdo
del paisaje lo presenta intangible, pero reconcilia lo disperso en una sola mirada.
No reconoce el privilegio de un sitio en especifico. Para él la geografía
del mundo puede ser una tumba; un lugar, un solo lugar: el paisaje. En cualquiera
de sus formas, vale por el todo. Pero cada una de sus montañas y sus ríos
no sólo atrae la mirada, sino la intención de la provocación.
No nos lanza una imagen que se recrea en la sola imagen y se multiplica sin sentido.
Una roca es todo: una montaña, el mundo, pero al mismo tiempo es algo distinto,
que va más allá de la contemplación del paisaje. Es decir,
elimina el privilegio natural de la fracción, por el riesgo de ser focal;
no nos deja el paisaje como una postal, ya que la imagen quedaría dispersa
en una inmensidad tautológica, sin mayor vínculo.
Al reducir
el paisaje a sus elementos mínimos, los sustrae eliminando su entorno.
Entonces el objeto tomado amplia sus dimensiones y se engrandece en su significado,
alejándose de lo simbólico. Ya que lo simbólico es el hecho,
el paisaje, por si mismo no es el hecho, sólo forma una parte, y no se
queda ahí. Al autor le interesa el objeto recortado sólo para percibirlo
como tal y dar cuenta no de un lugar concreto. Por que desconoce el sitio exacto
de la tumba, solo sabe que sucedió en Chile y en la multiplicación
de los nichos: Pegado a la rocas, al mar y las montañas.
Por
otra parte, de nada le sirve poseer en la ficción la elevación del
los elementos del paisaje, al grado que organiza los objetos de tal forma que
parecen extraños, ajenos a lo conocido. Así el objeto recortado
exige algo más que a un lector o un espectador, requiere de un ejercicio
mayor de imaginación, cercano a la visión divina en un presente
estirado a la voluntad. Parte de lo común, no como un lugar, y entonces
hace posible otro paisaje.
Si entendemos que el paisaje no es una realidad
separada de la mirada de quien lo contempla, sino que es la medida subjetiva de
un espacio geográfico personal, y demuestra que el paisaje no existe sin
una perspectiva humana. Es posible también que esta capacidad fuera anterior
al lenguaje, al desarrollo de la capacidad simbólica y a comportamientos
estéticos.(6) En este sentido el
poeta es un intérprete. Alejado de la idea de que la naturaleza es entendida
como madre o como hogar de los dioses, y que es gozada solamente en ese marco
mítico o religioso.(7) Entonces a
través de la contemplación edifica su pensamiento. El paisaje, según
Kessler, es la expresión espacial de una experiencia vivida. Así,
el poeta, el lector y el viajero, no saben dónde encontrar el paisaje o
la poesía; descubren sobre la senda, encuentran y delimitan para que después,
otros, observen el hallazgo y las canten a sus conocidos. En ambos casos, la senda
los hace.
En este sentido el poeta se representa así mismo y no
sólo por el uso de la imagen. Petrarca ascendió "únicamente
por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar" y allí experimentó
"la admiración por la belleza terrena". Aún que si bien
es cierto que Petrarca retrocedió ante su nueva experiencia e, invocando
a San Agustín, quien tronaba en sus Confesiones (X, viii, 15) contra
aquellos que al admirar la altura de las montañas o la inmensidad del océano
y el curso de los astros se olvidaran de sí mismos; desprecia esa exterioridad
pues "nada hay digno de admiración, sino el espíritu, a cuya
grandeza nada es comparable".(8) Si
la intuición de la búsqueda permite la estancia, y la estancia permanencia,
entonces el sujeto se olvida y se confunde con la conciencia de un objeto mayor
y más presente que él mismo.
La geografía no reconoce
el privilegio de un sitio, el poeta sí, a través de la delimitación
y comprensión del paisaje. Zurita se recrea por la mirada, escudriña
en la imagen de la naturaleza lo que no puede hacer presente. Lleva al lector
a un asunto específico, a un tema aislando del resto, es decir, de lo que
pueda representar en un paisaje: una mirada, la pura contemplación de la
fracción, una secuencia cuya percepción esta ordenada pero que,
si se reflexiona sobre ella, se advierte que carece de jerarquía significativa
de privilegios de lugar y de un instante específico. El interés
estético en la naturaleza, dice Vilar, incluye el interés en una
distancia frente a lo hecho por el hombre y frente a los significados.(9)
Zurita establece una distinción entre la expresión de una
significación trascendente a toda mirada, y la narración de su experiencia
perceptiva. A través de la manipulación de la imagen, pinta el paisaje
que desea que veamos. Parte de un punto conocido para el lector y se aleja de
la copia, para regresar a los puntos conocidos de un hecho.
Así,
el paisaje permite tanto al poeta como al viajero, vencerse a sí mismos
a través del viaje. Pero ambos son tragados, progresivamente, por el objeto
que tienen enfrente, y les domina por entero. Para el lector y el turista, ante
el paisaje representado, siempre fortalecerá su idea sobre el paisaje,
ya que en el poema o en la imagen que se quiera presentar al turista, serán
un testimonio. El paisaje en el poema, al igual que sobre una fotografía,
será el eterno retorno a un instante: una imagen pasada que coincide o
se relaciona en una proyección en el futuro suspendida en el tiempo. Viajar,
tomar fotografías o escribir no es simplemente trasladarse a un espacio
o lugar exótico, es también, inscribirse en la historia de un momento
flotante en la memoria.
La obra de Zurita es un recordatorio, y crea por
momentos, un cuadro que amplia sus dimensiones en cada lectura. Misma que organiza,
en función de un punto de vista en apariencia distante y próxima
al paisaje. Sin olvidar que reconcilia lo disperso, como lo cotidiano dentro de
una casa y lo muestra. No demasiado cerca, porque el autor no se arriesga a aislar
y privilegiar una parte, ni demasiado lejos, porque entonces el espacio geográfico
se anonada, se dispersa en una inmensidad, de tal forma que no le quedaría
mayor vínculo al lector que contemplar desde la distancia. En lo próximo,
no tendríamos que seguir los contornos de lo material como es el paisaje,
sino del juego de posibilidades que brinda la obra. Así el lector es invitado
a entrar a un espacio más grande que el que puede abarcar la página
de un poema.

NOTAS
(1) Claudio
Guillén, "El hombre invisible: literatura y paisaje", en Múltiples
moradas, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 98.
(2) Zurita, Raúl, Los poemas muertos, Libros del Umbral/Ácrono,
México, 2006. 46 pp. (3)
Kessler, Mathieu, El paisaje y su sombra, Idea Books, España, 2000,
p. 14.
(4) Zurita, Raúl, El desierto
de Atacama V, en Purgatorio, Editorial Universitaria, 1979, Santiago de Chile,
p. 26. (5) Zurita, Raúl, La vida nueva, Epílogo, en Mi mejilla es el
cielo estrellado. Antología, Aldus, México, 2004, p.431. (6) Donde realiza un análisis de las posturas
ante la naturaleza dentro de la historia de la filosofía. Vilar Gerad,
Vilar, La rehabilitación de la estética de la naturaleza,
en El desorden estético, Idea Books, España, 2000, pp. 33-48. (7) Op. Cit., p. 35.
(8) Cito según Vilar Gerard, p. 35. (9) Op. Cit., p. 45.


Ramón Peralta (México, 1972). Ha publicado
los poemarios Diáfanas espigas (FETA, 2003) y Fotosíntesis
(Ediciones Invisible, 2006). El presente ensayo forma parte del libro En el
silencio, poesía (inédito) donde se incluyen ensayos a Juan
Luis Martínez, Diego Maquieria y Héctor Viel Temperley.