Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Raúl
Zurita | Autores |
Ensayo
LA CRUZ Y
LA NADA
SOBRE EL PINTOR
FRANCIS BACON
Por Raúl
Zurita
Revista de Estudios
Públicos, N°64 (primavera 1996).
La obra de Francis Bacon (1908-1992),
señala Raúl Zurita en estas páginas, constituye
una crítica radical tanto de la historia moderna —sus conflictos,
sus guerras, su soledad— como de un sentido religioso que revela
solamente “un comportamiento que los hombres
pueden tener con otros hombres”. La obra pictórica de Bacon
es así una larga interrogante sobre la crucifixión.
El dilema es la opción entre la Cruz (despojada de toda trascendencia)
y la Nada, dilema ante el cual el pintor opta por la desnudez del
“hecho humano”, es
decir, por la nada. Al llevar esa desacralización a sus consecuencias
extremas, Bacon no sólo produce una de las obras artísticas
más estremecedoras y profundas de este siglo, sino que —a
juicio de Zurita— constituye, paradójicamente, lo que es
quizás la reflexión
más honesta, desgarrada y dolorosa que nuestra contemporaneidad
ha hecho sobre sus propios sentimientos de trascendencia y redención.
Y el hedor a sangre humana me sonríe alegrando mi corazón...
Es un verso de Esquilo, de Las Euménides, la tercera
parte del tríptico de La Orestíada y la versión
proviene de una traducción al inglés de W. B. Stanford
que Francis Bacon citaba con frecuencia. La línea se encuentra en un fragmento que el pintor leyó
en 1984 durante una entrevista en la televisión inglesa:
línea se encuentra en un fragmento que el pintor leyó
en 1984 durante una entrevista en la televisión inglesa:
Sobre la espaciosa tierra extendida, nos alineamos en rebaño
salvando las olas y volando sin alas, y acudimos
en encarnizada persecución, dejando otras naves a popa
Y ahora está aquí, en algún lugar, escondido
como un conejo
Y el hedor a sangre humana me sonríe alegrando mi corazón
(1).
Quienes hablan son las Furias —las divinidades castigadoras de los
que cometen crímenes contra su misma sangre— persiguiendo a
Orestes que acaba de matar a su madre. El tema de la tragedia es de
sobra conocido: Agamenón, al regresar de Troya, es asesinado
por su mujer Clitemnestra. Orestes, hijo de ambos, regresa para vengar
a su padre y mata a su madre. Cometido el matricidio, es acosado por
las Furias que quieren destruirlo, pero finalmente es liberado y absuelto
por el juicio de los dioses. Bacon siempre unió la imagen de
las insaciables Furias con la imagen de la crucifixión; acto
que consideraba desprovisto de cualquier connotación que no
fuese la de ser una muestra palpable de la violencia que los hombres
pueden cometer contra otros hombres. Para él, la violencia
es sobre todo la violencia a un cuerpo, a ese emplasto de fibras mezcladas
con sangre que según él constituía sin más
el hecho humano. En realidad, lo que nos irá evidenciando a
lo largo de su obra será una de las imágenes más
duras, abismales y profundas que la historia del arte nos ha mostrado
de una humanidad despojada de cualquier sentimiento de un más
allá, como si lo que se estuviese retratando fuese un estado
en que, para poder sentir algo, las víctimas ofrecen sus cuerpos
de buena gana para que sean violados, desmembrados y muertos, mostrándonos
de ese modo algo que es más intencional, más escogido
y premeditado que la misma desesperación.
Nadie llevó esa voluntad de ser sólo un hecho humano,
“un sistema nervioso puesto en contacto con otro sistema nervioso”
(2), como definía
a veces la pintura, a los límites a que la llevó Francis
Bacon. Nacido en Dublín el 28 de octubre de 1909 en medio de
las tensiones religiosas que se cernían sobre la capital de
Irlanda del Norte, fue el segundo de los cinco hijos de Christina
Winifred y del capitán Edward Anthony Mortimer Bacon. Sus primeros
años los pasó en Irlanda, en un pequeño pueblo
del condado de Kildare. Su padre, un militar que afirmaba ser descendiente
del filósofo Francis Bacon (1561-1626) y que había luchado
en la guerra de los bóers (después sólo cumplió
funciones administrativas alcanzando el grado de mayor), debió
trasladarse con su familia a Londres durante la primera guerra mundial
para luego, una vez concluida, vivir alternadamente entre Irlanda
e Inglaterra.
Asmático desde sus primeros años, Bacon recordaría
después las inyecciones de morfina y esa suerte de relajación
fabulosa que éstas le producían. Sin embargo, no llegó
jamás a ser un dependiente. En realidad su dependencia, con
toda la atracción y la distancia que le inspiraba, fue con
la figura de su padre. Los conflictos irresolubles con ese hombre
autoritario, conservador y en extremo convencional, aficionado a la
crianza de caballos de carrera, no tardarían en manifestarse.
Ese conflicto finalmente lo lleva a los dieciséis años
a abandonar la casa paterna con la ayuda de una pequeña pensión
que la no menos convencional pero más dulce Christina Winifred,
su madre, le entrega para que pueda mantenerse. Su padre, no obstante,
sigue preocupado por su suerte y dos años más tarde,
con un amigo de la familia a quien le habían encargado su educación,
parte unos meses a Berlín, donde, irónicamente, en compañía
de esta suerte de preceptor maduro, ex compañero de ejército
de su padre, y con sus mismas inclinaciones, vive en plenitud el ambiente
de extrema relajación, soltura y liberalismo sexual que caracterizaron
los años finales de la República de Weimar. De allí
se traslada a París donde ve por primera vez una exposición
de Picasso. De vuelta a Londres se desempeñó como diseñador
de muebles y decorador, oficio en el que alcanzaría bastante
éxito. Más tarde, cuando ya era un pintor famoso contaría
en sus conversaciones con Grey Gowrie(3)
que mientras su progenitor se dedicada con orgullo a la crianza de
caballos, él ya desde los doce años se dejaba poseer
por los mozos que trabajaban en los establos. En esos mismos diálogos
afirmó haberse sentido desde niño atraído eróticamente
por su padre. Lo cierto es que sólo con la muerte de esa figura
a la vez execrable y deseada ocurrida el 1 de junio de 1940, Bacon
alcanzaría, por lo menos como artista, su desgarradora plenitud.
En rigor, su vida siempre reflejó bajo las más diversas
formas esa tensión radical que se tiende entre el autocontrol
y el desborde, entre el amor y la aniquilación, entre el violento
deseo corporal y la muerte, como si él mismo fuese el escenario
de una representación donde se están jugando los impulsos
más extremos, la posesión física y mental del
otro, y al mismo tiempo una capacidad de comprensión y de autoironía
que lo llevaba muy a menudo a excesos de generosidad y de entrega
hacia los seres con quienes se encontraba. Si bien es cierto que podemos
no saber nada de la vida de Bacon, ni siquiera su nombre, y quedar
absolutamente rotos, descoyuntados contemplando su pintura, ella y
su vida —como se ve en los autorretratos de Van Gogh o de Rembrandt—
constituyen dos climas alternados de una jornada única. Su
obra fue, en cierto sentido, el epílogo de una historia del
cuerpo humano que, desde las primeras representaciones en el arte
mal llamado primitivo hasta nuestros días, ha sufrido todos
los embates, entusiasmos y crisis que las distintas y contradictorias
imágenes de mundo han ido experimentando. La realidad corporal
en su constante inestabilidad y transformación, permanentemente
socavada desde su interior por la muerte, objeto de deseo y al mismo
tiempo de abominación, ha conformado, desde que eso llamado
ser humano se constituyó en conciencia y decidió ver,
el nudo ciego ante el cual se van a estrellar las preguntas más
exorbitantes, las angustias más extremas y las más exaltadas
glorificaciones. En la historia del arte, a partir de las imágenes
alborales de las cavernas de Lascaux y de Altamira hasta la obra de
artistas contemporáneos como Lucien Freud, David Hockney o
el mismo Bacon —por nombrar sólo autores de la escuela inglesa—,
es posible seguir un derrotero de la carne que nos ha llevado desde
el carácter mágico de las primeras representaciones
humanas al holocausto de los hornos crematorios, como si desde el
comienzo lo que se hubiese estado siguiendo no fuera sino un itinerario
despojado del más mínimo rastro de trascendencia y donde
un acontecimiento radical como la misma crucifixión, con sus
maravillosos íconos prerrenacentistas, con sus Cimabue, con
sus Giotto y sus Fra Angélico, termina —como lo señaló
el crítico inglés Brian Swell— también por desprenderse
de todas sus implicanciascristianas para investirse, por el contrario,
de la bestialidad incontrarrestable del hombre y del matadero, empapada
de sangre, ensordecida por los gritos (4).
Estallada la segunda guerra mundial, el asma y su tendencia al aislamiento
le evitaron el enrolamiento, pero le tocaría, por lo mismo,
presenciar los bombardeos de Londres, el hedor y la multitud de gatos
rabiosos surgiendo de entre los escombros. Él permanecía
en su taller escuchando “el sonido de esas explosiones solitarias
cada una de las cuales significaba que un buen número de individuos
había dejado de sufrir”
(5).
Pero es precisamente en 1944, el año de las V1 y V2 alemanas,
cuando Bacon pinta sus Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión,
obra que abruptamente muestra su desarrollo máximo como pintor
y que encabezaría todas las exposiciones retrospectivas que
después se harían de su obra (prácticamente había
destruido la totalidad de sus cuadros anteriores), entregándole
a nuestro mundo de vigilias una imagen todavía no narrada de
sí mismo. Quienes vieron las tres telas expuestas en abril
del año siguiente, un mes antes de la rendición de Berlín
(se expusieron en la galería Lefevre junto a las obras de otros
artistas británicos, entre ellos de Henry Moore), no pudieron
dejar de mirarlas como una representación devastada y alegórica
de los horrores de la guerra. Si bien la relación es evidente,
también sería un error ver en la furia arrasadora de
esas tres telas sólo la representación de un evento
trágico.

Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión
es un tríptico formado por tres paneles de 95x73,5 cm, sin
firma ni fecha, en cada uno de los cuales, recortándose contra
un espacio de un naranja intenso, se encuentra una figura de una malignidad
indescriptible. Las tres muestran los dientes (“y el hedor a sangre
humana me sonríe alegrando mi corazón”) como si estuviesen
siendo desgarradas por un tormento, por una ira y una perversidad
tal que ninguna paz podría jamás aliviar. La figura
del panel de la izquierda se agazapa en su inmovilidad mientras del
doble muñón en que se cierran sus hombros penden unas
especies de estribos. La tensión de su postura pareciera dirigirse
hacia la figura del panel central donde, levantada sobre una especie
de trípode fotográfico, algo, una masa de piel gris
que nos recuerda vagamente las formas de los dinosaurios, se prolonga
en un cuello que termina en una cabeza frontal con los ojos vendados
y de la cual sólo se decanta la boca abierta del grito enseñando
los dientes. Finalmente, la forma de la derecha se levanta sobre una
pierna única desde una suerte de parche de pasto que surge
sobre el piso anaranjado. La masa gris de esta figura lateral, que
también se dirige hacia el ser del centro, igualmente remata
en un larguísimo cuello que va a concluir en la pequeña
cabeza conformada solamente por una oreja realistamente humana pegada
a los dientes de la boca abierta que grita mostrando los dientes,
en un rictus que nos señala una ferocidad y un deseo de mal
más allá de lo nombrable. De la crucifixión:
“esa manera precisa de matar a un tipo” como él la denominaba(6)
y que va indicada en el nombre de la obra, Bacon no conserva más
que el sentimiento absoluto del daño sin la creencia cristiana
de una redención.
Ningún trazo hace presente la Cruz, como si lo único
realmente representable de ella fuese esa masa informe, infinitamente
cruel, feroz y desesperada que se hinca gruñendo a sus pies.
Bacon tituló ese tríptico “estudio”, porque lo veía
dentro del proceso de pintar una crucifixión mayor, que en
cierta medida realiza en tres trípticos de los años
60: Tres estudios para una Crucifixión (1962), Crucifixión
(1965) y Tríptico inspirado en el poema de T. S. Eliot “Sweeney
Erectus” (1967), que vendrán a constituir, junto con el
Guernica de Picasso, lo que muy probablemente es el momento
cumbre del arte del siglo XX, al punto de justificar el parecer de
no pocos críticos que hablan de la declinación irremediable
del arte occidental después de la aparición de esas
tres obras. En el mismo Bacon se percibirá después un
cambio; es una pequeña inflexión que va desde la ferocidad,
la ira y el daño que evidencian todos sus cuadros anteriores
al año 1968, hasta la experiencia de una especie de nostalgia
incolmable. De una suerte de dramatización del tiempo que comienza
a asomarse en su obra posterior y que hará que en ella se evoquen
cada vez con mayor obsesión los seres que el pintor ha querido:
sus amantes, los muertos, los fugaces compañeros de ruta, con
algo que se podría asemejar a la compasión, pero a una
compasión que atañe estrictamente a la carne, como si
en ella, en su realidad transitoria y horadada, se grabasen los recuerdos
con una desesperación y una fuerza infinitamente mayor que
en cualquier pensamiento que pueda incluir la redención. En
todo caso, 44 años más tarde, un Bacon ya casi octogenario
volverá a tomar el mismo tema de los Tres estudios de
1944. Se trata de la Segunda versión del Tríptico
de 1944, pintada en 1988. Ambas obras temáticamente similares
(los monstruos son casi idénticos) están claramente
inspiradas en el episodio de las Furias persiguiendo a Orestes; sin
embargo, en el tiempo que media entre ellas ha sucedido algo: siempre
estamos en el límite de lo tolerable, pero en esta segunda
versión las figuras monstruosas de 1944 han sido tamizadas
por la contemplación de los repetidos hechos de la vida: la
muerte, el tiempo, la vejez, como si ellas mismas estuviesen preñadas
de un sufrimiento más sordo, más mudo, talvez más
profundo.
Pero antes de esas obras finales, las sangrientas imágenes
de las Furias acosando a Orestes, insaciables, persiguiendo siempre
el olor de la sangre, seguirán siendo para Bacon el correlato
de una Cruz despojada de sacralidad y, por ende, constituida en un
evento que al ser puramente humano, corporal, nos evidencia en la
animalidad de nuestros impulsos, de nuestras aversiones y atracciones
puramente instintivas. En sus conversaciones con Sylvester, Bacon
insistía en que la pintura era un hecho que le atañía
directamente al sistema nervioso y que ello encerraba algo oscuro,
puramente instintivo, ya que “era muy difícil saber por qué
una pintura toca directamente el sistema nervioso del espectador”(7)
. Más adelante, volviendo a lo mismo, llega a decir que le
sorprende no estar en el pellejo de la víctima: “Si busco algo
de comer, encuentro estupefaciente no estar yo del lado del animal
[...]. Cuando te llevas algo a la boca, puedes darte cuenta de cómo
la carne es bella y enseguida pensar en el entero horror de la vida”
(8). En realidad
sus cuadros reflejan esa sensación de miedo ancestral, como
si la pintura misma fuese solamente una forma apenas más sofisticada
de la cacería; del hecho básico de devorar y de ser
devorado.
Y es esa sensación de animal paralizado de terror que está
a punto de ser  comido
por otro, lo que Bacon dice haber querido transmitir en una serie
de seis cuadros de distintos formatos que pintó entre 1948
y 1949. Es la serie de las Cabeza. La primera de ellas, Cabeza
I, aparece estirada hacia
atrás como si esperara el momento del inminente aguillotinamiento.
Los dientes surgen de esas bocas ovaladas, torcidas en relación
a la posición de las caras, como si fueran una cadena de arrecifes
obstruyendo el acceso a una playa igualmente deforme e infranqueable.
La presencia de los dientes desnudos, igual que en las figuras del
tríptico de 1944, aparecerá en todas estas cabezas marcando
precisamente el límite, el umbral que separa el adentro del
afuera de la carne, como si ellos, los dientes, más allá
de cualquier metáfora, fueran exactamente esa “barrera” como
los llama Homero en La Ilíada. En Bacon esa frontera
es solamente cruzable a través del grito y del dolor, de la
penetración, ya sea de una inyección hipodérmica
o de la sodomía, en un intercambio de dominios y de sumisiones,
de heridas y de carnes tumefactas, que él pintó con
la fruición de un Velázquez o de un Rubens. El grito
de estas cabezas recuerdan tanto a la Eva de La caída,
de Massaccio, como El grito, de Edward Munch, pero sobre todo
para Bacon evocan la Matanza de los inocentes, de Nicolás
Poussin, cuadro en el cual él decía que se encontraba
el mejor grito que se ha hecho en pintura.
comido
por otro, lo que Bacon dice haber querido transmitir en una serie
de seis cuadros de distintos formatos que pintó entre 1948
y 1949. Es la serie de las Cabeza. La primera de ellas, Cabeza
I, aparece estirada hacia
atrás como si esperara el momento del inminente aguillotinamiento.
Los dientes surgen de esas bocas ovaladas, torcidas en relación
a la posición de las caras, como si fueran una cadena de arrecifes
obstruyendo el acceso a una playa igualmente deforme e infranqueable.
La presencia de los dientes desnudos, igual que en las figuras del
tríptico de 1944, aparecerá en todas estas cabezas marcando
precisamente el límite, el umbral que separa el adentro del
afuera de la carne, como si ellos, los dientes, más allá
de cualquier metáfora, fueran exactamente esa “barrera” como
los llama Homero en La Ilíada. En Bacon esa frontera
es solamente cruzable a través del grito y del dolor, de la
penetración, ya sea de una inyección hipodérmica
o de la sodomía, en un intercambio de dominios y de sumisiones,
de heridas y de carnes tumefactas, que él pintó con
la fruición de un Velázquez o de un Rubens. El grito
de estas cabezas recuerdan tanto a la Eva de La caída,
de Massaccio, como El grito, de Edward Munch, pero sobre todo
para Bacon evocan la Matanza de los inocentes, de Nicolás
Poussin, cuadro en el cual él decía que se encontraba
el mejor grito que se ha hecho en pintura.
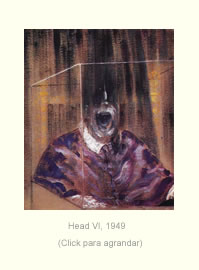 La
última, Cabeza VI, pintada en 1949, es la primera de
las famosas recreaciones que Bacon hará del Papa Inocencio
X, de Diego Velázquez (cuadro cuyo original se encuentra
en la galería Pamphilli de Roma y que Bacon no quiso ver en
ninguno de sus pasos por esa ciudad), y donde
comparecen, también por primera vez, esas famosas cajas de
vidrio que encierran el alarido de sus figuras. Cautivante y a la
vez monstruosa, esta Cabeza VI protesta y devora, y su empresa
es de acecho y de amenaza.
La
última, Cabeza VI, pintada en 1949, es la primera de
las famosas recreaciones que Bacon hará del Papa Inocencio
X, de Diego Velázquez (cuadro cuyo original se encuentra
en la galería Pamphilli de Roma y que Bacon no quiso ver en
ninguno de sus pasos por esa ciudad), y donde
comparecen, también por primera vez, esas famosas cajas de
vidrio que encierran el alarido de sus figuras. Cautivante y a la
vez monstruosa, esta Cabeza VI protesta y devora, y su empresa
es de acecho y de amenaza.
Permanece encerrada en el esqueleto de un cubo de vidrio como si fuese
un infierno encajonado del que no hay escapatoria posible. Esta obra
constituye para uno de los biógrafos de Bacon “un ataque blasfematorio
contra el poder de la Iglesia y representa la herejía y las
protestas del pintor contra el dominio de la religión organizada
que había conocido en su infancia en Irlanda” (9).
En todo caso, su Papa está aislado dentro de un espacio claustrofóbico
que impide que emerja el sonido del grito, como si se tratase de una
mímica de sordomudos chillando mientras los degüellan.
En un cierto sentido, estas cabezas recuerdan los abruptos accesos
de locura de los personajes dostoievskianos, pero sobre todo a los
trágicos griegos: el dolor aullante de Edipo arrancándose
los ojos o las viscerales imágenes de las Furias esparcidas
por la tierra sintiendo el hedor de la sangre humana.
En verdad tanto las evocaciones como las fuentes son múltiples,
desde la inagotable historia del arte hasta las imágenes de
periódicos, libros de anatomía, fotos de futbolistas,
de boxeadores, de políticos. Entre ellas intervienen de un
modo decisivo las imágenes del cine mudo y, sobre todo, las
famosas secuencias del Perro andaluz, de Buñuel y Dalí,
donde se ve el cercenamiento de un ojo, y de El acorazado Potëmkin,
de Sergei Eisenstein, en la que un primer plano recoge el rostro chillante
de la niñera con sus lentes rotos mientras la sangre le mana
del ojo derecho. Esta última escena Bacon la retrataría
en su Estudio de la niñera en el filme El acorazado Potëmkin,
de 1957, en una versión que a la intensidad de la imagen del
filme, se le agrega esa sensación de fijeza extrema, de parálisis
y de mudo estertor, que en los retratos de Bacon, desde su Inocencio
X hasta las imágenes de sus hombres copulando, caracteriza
la desgajada humanidad de sus figuras.
Pero es en la variación más estremecedora del retrato
de Inocencio X, el Estudio después del retrato de Velázquez
del Papa Inocencio X, pintado en 1953 (en un período en
que Bacon destruye gran 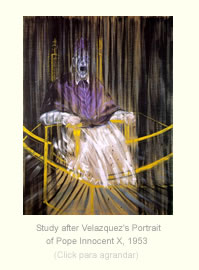 parte
de lo que realiza), donde esa fijeza alcanza su expresividad más
extrema, su máximo estertor de demencia y de agonía.
Es una tela de 153 x 118 cm en la que se ve la figura sentada del
Papa en un trono de contornos dorados. Sobre sus ojos, a diferencia
de las versiones que había realizado antes, se fijan dos lentes
redondos apoyados en la nariz aquilina que cae a su vez sobre la boca
abierta que grita (en realidad es y no es un grito; es una boca abierta
como un pozo sin fondo, inmóvil para siempre, muda hasta el
fin de los tiempos) mientras más abajo la sotana púrpura
parece una lengua colgante. La figura está aislada detrás
de unas pinceladas verticales que sugieren una especie de cortina
de baño. Los brazos están aferrados, adheridos a los
brazales del trono, mientras que abajo la túnica blanca termina
en unos brochazos que se desploman como sobre otra boca delineada
al pie del cuadro por unas líneas que se extienden en forma
de abanico. La representación es la de una obra maestra a la
vez grandiosa e ineludible donde van a coagularse innumerables fuentes.
La angustia extrema y locura que el rostro del Papa deja traslucir
está resaltada por el efecto de infinita parálisis,
de instante eterno que proyecta, como si el Inocencio X de Velázquez
hubiese sido sorprendido abruptamente en el momento cúlmine
de una crisis. Esta forma de proyectar el interior del cuerpo en el
exterior haciendo que toda la figura parezca emanar de su propia boca
abierta caracteriza, a partir de los Tres estudios de 1944,
gran parte de los primeros quince años de la pintura de Bacon.
En el caso de esta versión, ella nos hace contemplar de nuevo
el Papa Inocencio X, de Velásquez, evidenciándonos
la vulgaridad del personaje que Velázquez ha retratado; su
mirada que quiere ser inteligente, su severidad simple y convencional,
otorgándole casi trescientos años más tarde toda
la interioridad, el terror y la condena (inmisericorde, eterna, sin
Dios) que el modelo original no había logrado transmitir. Para
quien ha
visto el Estudio después del retrato de Velázquez
del Papa Inocencio X, el cuadro de Velázquez jamás
volverá a ser el mismo. Acudiendo a una frase ya lugar común,
se puede afirmar que este Estudio representa uno de los casos
más impresionantes en que la posterioridad influencia al pasado.
parte
de lo que realiza), donde esa fijeza alcanza su expresividad más
extrema, su máximo estertor de demencia y de agonía.
Es una tela de 153 x 118 cm en la que se ve la figura sentada del
Papa en un trono de contornos dorados. Sobre sus ojos, a diferencia
de las versiones que había realizado antes, se fijan dos lentes
redondos apoyados en la nariz aquilina que cae a su vez sobre la boca
abierta que grita (en realidad es y no es un grito; es una boca abierta
como un pozo sin fondo, inmóvil para siempre, muda hasta el
fin de los tiempos) mientras más abajo la sotana púrpura
parece una lengua colgante. La figura está aislada detrás
de unas pinceladas verticales que sugieren una especie de cortina
de baño. Los brazos están aferrados, adheridos a los
brazales del trono, mientras que abajo la túnica blanca termina
en unos brochazos que se desploman como sobre otra boca delineada
al pie del cuadro por unas líneas que se extienden en forma
de abanico. La representación es la de una obra maestra a la
vez grandiosa e ineludible donde van a coagularse innumerables fuentes.
La angustia extrema y locura que el rostro del Papa deja traslucir
está resaltada por el efecto de infinita parálisis,
de instante eterno que proyecta, como si el Inocencio X de Velázquez
hubiese sido sorprendido abruptamente en el momento cúlmine
de una crisis. Esta forma de proyectar el interior del cuerpo en el
exterior haciendo que toda la figura parezca emanar de su propia boca
abierta caracteriza, a partir de los Tres estudios de 1944,
gran parte de los primeros quince años de la pintura de Bacon.
En el caso de esta versión, ella nos hace contemplar de nuevo
el Papa Inocencio X, de Velásquez, evidenciándonos
la vulgaridad del personaje que Velázquez ha retratado; su
mirada que quiere ser inteligente, su severidad simple y convencional,
otorgándole casi trescientos años más tarde toda
la interioridad, el terror y la condena (inmisericorde, eterna, sin
Dios) que el modelo original no había logrado transmitir. Para
quien ha
visto el Estudio después del retrato de Velázquez
del Papa Inocencio X, el cuadro de Velázquez jamás
volverá a ser el mismo. Acudiendo a una frase ya lugar común,
se puede afirmar que este Estudio representa uno de los casos
más impresionantes en que la posterioridad influencia al pasado.
Sin embargo, desde el implacable orden de ese infierno ateo, emerge
a menudo en Bacon un lirismo que sólo puede alcanzarse desde
la necesidad absoluta de una condición irredenta. En un momento
de sus conversaciones con Sylvester, Bacon cuenta que siempre había
amado “el color y el brillo
que provienen de la boca y he deseado, sin jamás alcanzarlo,
ser capaz de pintar una boca como Monet pintaba las puestas de sol...”
(10). En ese
sentido, la serie de las cabezas de Bacon vienen a ser el revés
de una forma de misticismo o de santidad en la cual, sin ninguna esperanza
y precisamente
por ello, se aguarda no obstante el arribo absolutamente imprevisible
del amor y de la gracia. El ateísmo absoluto del pintor se
revela así como una suerte de exorcismo en el cual no esperamos
nada, no pronunciamos ningún deseo, no damos ninguna posibilidad
a un más allá o a una redención, precisamente
por el temor casi supersticioso de que por el solo hecho de pronunciar,
de pensar siquiera en aquello que con más fervor ansiamos,
esa ansia no se satisfaga jamás.
No es otra la sensación que, de tanto en tanto, pareciera emanar
desde el trasfondo de sus pinturas más radicales y sordas,
especialmente en las pinturas que recogen la imagen de hombres acoplándose.
Como lo afirma el crítico Anthony Blunt, en ellas “los seres
emparejados no muestran
ninguna atracción afectuosa, sino que por el contrario adoptan
las actitudes extremas de la violencia, de la dominación o
del vasallaje” (11). Esos personajes
masculinos surgen de fotografías de futbolistas, boxeadores
y luchadores, que Bacon lleva a la categoría de pornografía
pura para luego elevarlas mediante su visión y su técnica
a una alegoría abstracta en la que realiza sus comentarios
salvajes, estremecedores y viscerales.
El primer cuadro que Bacon realizó con ese tema lo pintó
en 1953 bajo el título de Dos figuras y pudo haberle
acarreado consecuencias bastante pesadas en virtud de la censura y
de las leyes morales del período. La tela mide 152,5x116,5
cm y está inspirada directamente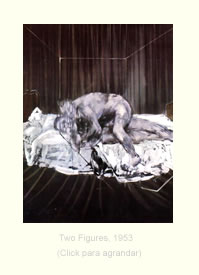 en una foto de
Eadweard Muybridge, un fotógrafo victoriano de finales del
1800, que precursoramente había publicado dos libros de fotografías
titulados The Human Figure in Motion y Animals in Motion.
En la fotografía de Muybridge se ven dos hombres desnudos luchando,
uno está encima de la espalda del otro tratando de inmovilizarlo
con una llave y ambos yacen contra el suelo(12).
En el cuadro de Bacon, los dos hombres están en una postura
casi similar a la de la foto, pero se debaten ahora sobre una cama
mientras una urna de vidrio los encierra. Los cuerpos de ambas figuras
han sido desprovistos de sus connotaciones atléticas y musculares
en ese sentido “elevado” que tenían en la fotografía
de Muybridge, para adquirir por el contrario las connotaciones más
duras de la desnudez y de la homosexualidad: el rostro del hombre
de arriba aparece borroneado mientras que aquel que está abajo
sonríe o grita en un ademán que pareciera estar apelando
a la piedad o a la destrucción total, inmisericorde y “baja”,
preñada de orgasmo y de muerte. En otros dos cuadros: Estudio
de la figura humana y Dos figuras en la hierba, los cuerpos
se funden uno con otro en un amasijo de carne desnuda, rostros y nalgas.
En la segunda de estas obras, pintada en 1954, la cama ha sido reemplazada
por un cuadrilátero de hierba que pareciera querer tragarse
las figuras, creando una totalidad que da la sensación de espasmo,
de contracción límite, como si se tratase finalmente
de un nudo de movimientos convulsos e ingobernables. Abajo, ocupando
casi una cuarta parte de la superficie del lienzo, se encuentra una
franja negra que le confiere a la obra, a la hierba y a los dos hombres
desnudos una especie de lejanía como si el espectador, al mirar
la violencia de la escena, se descubriese también como
el voyeurista de una escena tan prohibida como deseada, tan brutal
y fuerte como delicada e irreal.
en una foto de
Eadweard Muybridge, un fotógrafo victoriano de finales del
1800, que precursoramente había publicado dos libros de fotografías
titulados The Human Figure in Motion y Animals in Motion.
En la fotografía de Muybridge se ven dos hombres desnudos luchando,
uno está encima de la espalda del otro tratando de inmovilizarlo
con una llave y ambos yacen contra el suelo(12).
En el cuadro de Bacon, los dos hombres están en una postura
casi similar a la de la foto, pero se debaten ahora sobre una cama
mientras una urna de vidrio los encierra. Los cuerpos de ambas figuras
han sido desprovistos de sus connotaciones atléticas y musculares
en ese sentido “elevado” que tenían en la fotografía
de Muybridge, para adquirir por el contrario las connotaciones más
duras de la desnudez y de la homosexualidad: el rostro del hombre
de arriba aparece borroneado mientras que aquel que está abajo
sonríe o grita en un ademán que pareciera estar apelando
a la piedad o a la destrucción total, inmisericorde y “baja”,
preñada de orgasmo y de muerte. En otros dos cuadros: Estudio
de la figura humana y Dos figuras en la hierba, los cuerpos
se funden uno con otro en un amasijo de carne desnuda, rostros y nalgas.
En la segunda de estas obras, pintada en 1954, la cama ha sido reemplazada
por un cuadrilátero de hierba que pareciera querer tragarse
las figuras, creando una totalidad que da la sensación de espasmo,
de contracción límite, como si se tratase finalmente
de un nudo de movimientos convulsos e ingobernables. Abajo, ocupando
casi una cuarta parte de la superficie del lienzo, se encuentra una
franja negra que le confiere a la obra, a la hierba y a los dos hombres
desnudos una especie de lejanía como si el espectador, al mirar
la violencia de la escena, se descubriese también como
el voyeurista de una escena tan prohibida como deseada, tan brutal
y fuerte como delicada e irreal.
Las escenas de hombres copulando reaparecerá constantemente
en su obra, pero su máxima densidad expresiva la alcanzó
probablemente en otro tríptico que Bacon pintó en 1972
con el título de Tres estudios de figuras en la cama.
Cada uno de los paneles representa un ángulo de la relación
homosexual resaltada por un círculo que la rodea (como se usa
en los libros de anatomía patológica que Bacon coleccionaba)
y haciendo recaer la atención en un detalle particular que
deviene por ende dramáticamente crucial en el acoplamiento.
Las figuras se contorsionan y se metamorfosean
en un laberinto de miembros que marcan ese espacio donde el acto sexual
entre dos hombres se transforma en una metáfora tanto del éxtasis
como del descuartizamiento. Al pie del panel central, sobre el piso,
dos manchas de pintura blanca parecieran representar el semen de una
cópula compulsiva y simultáneamente premeditada. En
realidad Bacon hace de quien mira el espectador de un sueño,
al mismo tiempo que lo relega al papel de fisgón de lupanar.
Es un testigo y, a la vez, el cómplice de algo de lo que sin
querer es culpable, como si aquello que retratara finalmente
fueran las excrecencias y los sudores, las emanaciones de una realidad
visceral y orgásmica que no es distinta a la orgía siniestra
de la guerra, de las matanzas, de los crematorios y, en síntesis,
de los latrocinios que un mundo y una época sin consuelo tienden
frente a las carnes desechables de sus víctimas.
Así, los rostros pintados con gruesas pinceladas curvas parecen
entrar en sus propias entrañas y mirarse en la oscuridad total
de sus pulsaciones más secretas. Como las Furias, esas caras
curvadas sobre sí, esos cuerpos que se hurgan y se funden penetrándose,
clavándose espasmódicamente,
buscando en el interior mojado de sus mismas carnes y vísceras
el lugar donde vengarse de su propia condición, de la condición
humana en general, en una especie de solidaridad con la muerte en
la cual la palabra amor está radical y absolutamente excluida,
proscrita, maldecida, como si el no pronunciarla, decíamos,
fuese una especie de cábala cuyo fin es paradójicamente
no destruir la única posibilidad de que ese amor en un instante
acaezca. Los seres retratados por Bacon se repliegan así sobre
su propia negación en una santidad invertida, dada vuelta,
talvez porque el crimen tiene al menos la posibilidad de un perdón.
Un perdón de los otros, un perdón de sí mismo
y quizás, quizás finalmente, en lo más hondo
del abandono, de la soledad y de la noche, el perdón de un
Dios que nace del terror y del crimen solamente para perdonar. En
todo caso, esos seres
pintados que deben tocar directamente “el sistema nervioso del espectador”
y transmitir la sensación de los animales que están
a punto de ser devorados, reivindican lo más lóbrego
y tumefacto, dolido y vulnerable de una realidad que solamente se
constituye bajo la lógica del poder y de la dominación,
de la violencia sobre sí y sobre los otros. “En resumen —afirmaba—,
la crucifixión
fue sencillamente un acto de comportamiento humano; un modo de comportamiento
hacia otra persona” (13).

Su pintura recoge de ese modo el legado permanente de la crucifixión
y del sacrificio (extendiendo el argumento inicial que abrió
con los Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión,
de 1944), levantando en torno a su confrontación con esta época
un monumento artístico cuya intensidad,
crudeza y hondura sólo podrían parangonarse con Los
hermanos Karamazov, de Dostoievski, El castillo, de Kafka,
o The Waste Land, de Eliot. Es probable, como señalábamos
al comienzo, que el tema del cristianismo (invertido, negado, doblado)
alcance sus expresiones máximas en las obras de los años
sesenta, especialmente en Tres estudios para una crucifixión,
pintada en 1962; en Crucifixión, de 1965, y en el Tríptico
inspirado en el poema de T. S. Eliot “Sweeney Erectus”, de 1967.
Las tres logran evocar el clima de una crucifixión contemporánea,
inserta en el alma de
nuestro tiempo, donde no es necesario acudir a la representación
típica de la Cruz porque ella está presente en el sufrimiento
y en el horror inembargable de la existencia humana. En la obra de
1962, las Furias de Esquilo han derivado en tres cuadros de 2 m de
alto y 4,50 de ancho que atraviesan un
espacio naranja, rojo y negro. En el cuadro de la izquierda, dos hombres
avanzan mientras uno de ellos arrastra dos grandes fiambres de roticería.
En el cuadro del centro, una figura humana triturada y sangrante yace
tirada sobre una cama, en una representación que alcanza la
violencia extrema del hecho carnal en sí, que en su precariedad,
tortura y sufrimiento podría representar una asociación
lejana con la palabra crucifixión que aparece en el título
del tríptico. En el panel de la derecha, las figuras humanas
han desaparecido para quedar solamente una especie de costillar de
vacuno, rematado cabeza abajo por una pequeña cara esférica.
Lo único que se demarca de esa cara son, nuevamente, los dientes
de la boca abierta reflejando la misma avidez y perversión
que los que aparecían en su Cabeza I. El conjunto, en
su pasmosa implacabilidad, actúa al mismo tiempo como un recordatorio
de toda su obra anterior. Por otra parte, el marco dorado y los vidrios
que cubren estos tres cuadros (Bacon presenta todos sus cuadros de
ese modo) le confieren al tríptico un carácter de obra
inalcanzable, museificada, aumentando así la sensación
de una lejanía inmisericorde, de una especie de destino que
cumple objetiva e implacablemente con el trazado de
los personajes sobre los cuales está actuando.

En su Crucifixión, de 1965 (donde abandona la palabra
“estudio” que denotaba el carácter transitorio con que él
veía sus crucifixiones anteriores), Bacon levanta otro tríptico
monumental, que alcanza las mismas dimensiones del anterior, y donde
el cuadro de la izquierda muestra una
forma humana tirada sobre un colchón que provoca el recuerdo
de un mutilamiento, de un crimen sexual como los que pintó
Georg Grosz a comienzo de los años 20, atmósfera que
está aumentada por la figura femenina desnuda que camina en
puntillas observando el cuerpo. El panel del centro está a
su vez ocupado por una construcción geométrica que se
levanta desde una plataforma apoyada en el piso y sobre la cual cuelga
una forma indefinible: una mezcla de entrañas de animal, de
larva y de rostro de hombre que termina en dos muñones de piernas
vendadas. En la tela de la
derecha, un hombre desnudo, que tiene en su brazo un brazalete rojo
con una swástica, aprieta entre las manos algo que pareciera
querer hacer desaparecer. A la izquierda de él, dos pequeñas
figuras de sombreros claros permanecen indiferentes al desnudo y centran
su atención, como dos mirones impasibles, en los paneles del
centro y de la izquierda. La atmósfera de crimen está
realzada por la indiferencia de los dos hombres que miran y por la
inexpresividad de la figura central cuya omnipresencia se revuelve
en su propio silencio, como un mensaje que carece de palabras lanzado
al océano de un universo igualmente mudo.
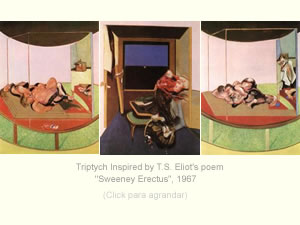
Este daño irreparable alcanza su expresión
más desollada en el Tríptico inspirado en el poema
de T. S. Eliot “Sweeney Erectus”, que Bacon pintó en 1967.
En el cuadro de la izquierda, una pareja de mujeres desnudas sobre
una mesa están acostadas con las cabezas reclinadas hacia atrás
mientras
la escena alcanza a reflejarse en un espejo. En el cuadro de la derecha,
la pareja se ha transformado en dos hombres furiosamente acoplados.
Sus cuerpos confundidos se tienden sobre la misma mesa del cuadro
de la izquierda, mientras que en el espacio en que estaba el espejo
ahora se encuentra un hombre que los mira fijamente mientras habla
por teléfono. En el panel central, que focaliza bruscamente
la atención, está representado el interior de un coche
dormitorio sobre cuyo lecho una almohada bañada de sangre y
las ropas de hombre en desorden contrastan brutalmente con la
limpidez de la ventana abierta del vagón, como si se tratase
de una pausa, de un paréntesis entre las poses relajadas de
las dos mujeres de la izquierda y la relación violenta, luctuosa,
de la pareja de hombres que copula en el cuadro de la derecha. En
esta tela central no hay un ser humano presente, sólo las trazas
de un profuso sangramiento que tiene en sí algo de sucio, de
purulento,
de profundamente impuro. El tríptico fue titulado por la Galería
Marlborough después de que Bacon había dicho que acababa
de leer el Sweeney Erectus de T. S. Eliot. Sin embargo, ciertos
versos del poema no pueden dejar de remitir a esa típica raigambre
de los personajes baconianos:
Esta marchita raíz de nudos de pelo
estriada abajo y con tajos de ojos,
esta O ovalada brotada con dientes:
este movimiento de hoz desde los muslos
(14).
Como decíamos, lo que hace Bacon es retratar
el tema de la Cruz confrontándolo con la crudeza de nuestra
época. Su imagen de este tiempo es desoladora, porque, a diferencia
de otros momentos de la historia humana, esa Cruz es hoy probablemente
el último dilema que se abre entre la existencia y la nada.
El horror de nuestro tiempo es vacuo precisamente porque su correlato
es el vacío y los rostros y cuerpos baconianos, esos cadáveres
en potencia, nos revelan en lo insalvable de su soledad, de su violencia
y de su autodaño, una honradez y finalmente una piedad infinitamente
más real que todas las autocomplacencias de una religiosidad
transformada en mero símbolo. La matriz cristiana de Bacon
se va revelando así en su dramática oposición
y su hondura —en relación al mundo contemporáneo, no
es menos vasta ni menos real que el amoroso recogimiento de una crucifixión
de Cimabue, de Giotto o de Fra Angélico en la consolidación
del catolicismo. Por el contrario, al reducir la Cruz a una especie
de escaparate de carnicero, Bacon niega efectivamente la realidad
sagrada, pero del mismo modo con que este tiempo, en sus atrocidades
y suprema indiferencia,
niega la existencia de Dios. Sin embargo tampoco Bacon llegará
más allá; su gesto ha sido extremo y los trípticos
de la crucifixión y del poema de Eliot representan un punto
desde el cual sólo es posible la nada o un nuevo, tímido,
asustado renacimiento.
Es lo que comienza a aparecer en sus series de retratos,
sobre todo en los que realiza a partir de los años 70. No es
que sus temas hayan variado, es más bien que la suprema violencia
y abandono comienzan a ser tamizados por una mezcla de nostalgia unida
a una piedad estoica, parca, a regañadientes, que se va lentamente
abriendo paso. En esos retratos aparecen en forma permanente el pintor
Lucien Freud, su gran amigo el crítico francés Michel
Leiris (sus retratos son posiblemente los más afectuosos que
Bacon haya realizado), sus amantes, especialmente George Dyer (que
se suicidaría en 1971, en la víspera de una importante
retrospectiva de Bacon en el Grand Palais de París, y de la
cual el pintor esperaba mucho) y, en sus años finales, de su
último amor: el joven John Edwards (que sería finalmente
su heredero y con quien había terminado por tener una relación
de padre a hijo). A todos ellos se suma el mismo Bacon que se pinta
en una sucesión de autorretratos —el primero lo realizó
en 1956—, que se encuentran, junto a los autorretratos
de Rembrandt o de Van Gogh, entre los más notables y conmovedores
que nos puede exhibir la historia de la pintura. Bacon recordaba a
menudo una frase de Cocteau en que éste decía “mírate
toda tu vida en un espejo y verás a la Muerte afanándose
como las abejas en una colmena transparente”(15).
Pero es en las evocaciones de su amigo íntimo George Dyer después
de su muerte donde el arte de Bacon se abre a zonas de una profundidad
y tumefacción conmocionantes, a una tristeza sin fin —desprovista
de lavirulencia y del horror de sus primeros trabajos, pero por eso
mismo más honda, más remota e inalcanzable. Es su larga
indagación de lo que él llamaba el “hecho humano”, que
va adquiriendo, en la medida que se acerca a su muerte, el tinte desolado,
grandioso e inmóvil de los desiertos.

Esa presencia de lo desolado está especialmente
presente en tres pinturas: Tríptico, mayo-junio 1973; Pintura,
1978 (obras que evocan un George Dyer como si estuviese siendo
visto desde otro espacio, desde una distancia irrefrendable que no
deja de hacer pensar que así se verían los
hombres si se pudiese verlos desde detrás de la muerte), y
Estudio para un autorretrato - Tríptico 1985-1986, de
1973. Recorriendo con un periodista una exposición donde se
exhibía el Tríptico, mayo-junio 1973, Bacon se
detuvo un momento frente al gran formato de estas telas (cada una
de ellas mide 198x147,5 cm) para comentarle que “por poco que mi obra
tenga algún argumento, ésta de acá se refiere
al suicidio de un amigo” (16).
Como es a menudo característico en los trípticos de
Bacon, los dos paneles laterales se reenvían el uno al otro
en una suerte de reflejo simétrico de la estructura de la obra,
invitando a concentrar en el panel del medio el espacio de nuestra
percepción. En el cuadro de la izquierda, detrás de
una puerta abierta, se decanta la nebulosa figura de George Dyer sentado
en un excusado. Su forma está enmarcada por el negro del vano
de la puerta, la que a su vez se recorta contra un muro de un granate
intenso. En el panel de la derecha, el busto de Dyer, apenas menos
nebuloso, está reclinado sobre un lavatorio vomitando sangre.
Al igual que en los otros dos paneles, Dyer se encuentra detrás
de la misma puerta, mientras que el acto del vómito
—como el de la defecación en el cuadro de la izquierda— está
remarcado por una flecha blanca pintada sobre el piso. Pero mientras
que las figuras de las dos telas laterales se encuentran pálidamente
alumbradas, en el panel central (que repite la misma estructura espacial)
la silueta está iluminada por una ampolleta que proyecta una
inquietante sombra triforme, completamente
desproporcionada en relación a la forma y al tamaño
de la figura y que, por eso mismo, adquiere la connotación
de una amenaza inminente, tan terrible como inevitable.
La relación de los personajes baconianos con
los baños se encuentra brillantemente analizada por Gilles
Deleuze —quien intentó una definición de la obra de
Bacon a partir “de una lógica general de las sensaciones”
(17). A propósito de un cuadro de tema similar: Figura
en lavatorio que Bacon
pintó en 1976, y donde se ve un hombre desnudo, profundamente
abyecto, que se inclina sobre un lavatorio adhiriéndose a los
grifos como si quisiera huir a través del sumidero, Deleuze
hizo notar esa tendencia general del cuerpo humano a proyectarse entero
sobre el agujero de los lavatorios o de
los excusados, como si quisiera escapar a través de las excrecencias
y emanaciones de sus propios órganos, de sus eyaculaciones,
vómitos, defecaciones y gritos, en una gestualidad cuyo fundamento
es la representación del deseo de morir. Lo que Bacon había
mostrado en este Tríptico, mayo-junio
1973 era exactamente eso. Al margen de las abusadas correspondencias
biográficas, esa obra relata las circunstancias precisas del
suicidio de George Dyer: “Yo lo encontré en un baño
tal como se ve aquí —dirá el pintor diez años
más tarde mostrando el cuadro—, en el lavatorio había
vómito, y
aun cuando jamás mis pinturas han sido ilustrativas, esta de
acá en cambio va en camino de convertirse rápidamente
en una especie de narración” (18).
 En
realidad, la huella de los propios recuerdos se va haciendo cada vez
más presente en sus cuadros. Por otra parte, Bacon había
retratado obsesivamente personajes, entre los cuales aparecían
quienes habían mantenido una relación intelectual o
afectiva o puramente erótica con él. En su Pintura,
1978, la figura desnuda de Dyer se recorta tratando de abrir una
puerta y haciendo girar la llave con el pie. El cuadro constituye
una verdadera lección moderna de anatomía; la pierna
estirada hacia arriba revela una tensión muscular casi insoportable
y los dedos de los pies tratan desesperadamente de hacer girar la
llave. Mientras la cabeza se alza para ver la cerradura, el tronco
está echado para atrás tratando de mantener penosamente
el equilibrio y la composición total, junto con evocar otra
vez las fotografías de los hombres en movimiento de Muybridge,
recuerda también las posturas de algunos personajes del
Juicio final de Miguel Ángel, artista que se encontraba
constantemente entre sus referencias. La obra parece sugerir la puerta
de un cuarto de hotel y nuevamente el cuadro se halla cargado de remembranzas
(en París ambos se juntaban en una habitación de hotel
y el pintor recuerda en sus conversaciones con Sylvester que era Dyer
quien siempre guardaba las llaves y abría la puerta). El tema
George Dyer termina por desaparecer a finales de los años 70,
sin embargo marca indeleblemente la última producción
de Bacon.
En
realidad, la huella de los propios recuerdos se va haciendo cada vez
más presente en sus cuadros. Por otra parte, Bacon había
retratado obsesivamente personajes, entre los cuales aparecían
quienes habían mantenido una relación intelectual o
afectiva o puramente erótica con él. En su Pintura,
1978, la figura desnuda de Dyer se recorta tratando de abrir una
puerta y haciendo girar la llave con el pie. El cuadro constituye
una verdadera lección moderna de anatomía; la pierna
estirada hacia arriba revela una tensión muscular casi insoportable
y los dedos de los pies tratan desesperadamente de hacer girar la
llave. Mientras la cabeza se alza para ver la cerradura, el tronco
está echado para atrás tratando de mantener penosamente
el equilibrio y la composición total, junto con evocar otra
vez las fotografías de los hombres en movimiento de Muybridge,
recuerda también las posturas de algunos personajes del
Juicio final de Miguel Ángel, artista que se encontraba
constantemente entre sus referencias. La obra parece sugerir la puerta
de un cuarto de hotel y nuevamente el cuadro se halla cargado de remembranzas
(en París ambos se juntaban en una habitación de hotel
y el pintor recuerda en sus conversaciones con Sylvester que era Dyer
quien siempre guardaba las llaves y abría la puerta). El tema
George Dyer termina por desaparecer a finales de los años 70,
sin embargo marca indeleblemente la última producción
de Bacon.
Es así como aunque él mismo declaraba
que no pretendía transmitir mensaje alguno, la impresionante
desnudez del hecho de su pintura hacía surgir imágenes
que, según Leiris, nos ayudaban poderosamente a sentir la existencia
tal y como la siente un hombre desprovisto de ilusiones (19).
En realidad, esa falta absoluta de ilusión va poco a poco,
a partir de los retratos de George Dyer, tomando el tono deslavado
de la pérdida y, sobre todo, de la pérdida del amor
en el que paradójicamente jamás se creyó. A diferencia
de sus antiguas cabezas gritando, el silencio ahora no está
producido por el aislamiento de ninguna cámara de vidrio, sino
por el peso de una conciencia que, pendiendo sobre las figuras, las
fija en la irremediable transitoriedad de sus gestos. Las escenas
cada vez se parecen más a instantáneas tomadas desde
una infranqueable distancia y los mismos cuadros adquirirán
esa textura borrosa de algo que está completa e irremediablemente
rodeado por la eternidad de la nada. En estricto sentido, lo que Bacon
pinta en sus obras finales es el trabajo cada vez más ágil,
más fuerte y más presente de la muerte afanándose,
como escribió Jean Cocteau, sobre la apariencia de los seres.
Pero tampoco ahora hay algún sentimiento de trascendencia,
sino sólo la inclemencia de una atmósfera sosegada,
infinitamente quieta, donde el desierto generalizado se va apropiando
de los cuerpos o, mejor dicho, de los ademanes de esos cuerpos, de
sus poses, de sus rictus, como si de lo que se tratase es de convencernos
que el único orgullo humano posible es el orgullo de morirse.

Y es talvez la imagen íntima de ese orgullo lo
que Francis Bacon está reproduciendo en sus autorretratos finales.
En el Estudio para un autorretrato - Tríptico,1985-1986,
esa prevalencia humana de ser un tránsito de la muerte parece
emanar de la misma quietud de las tres imágenes en las que
el pintor se ha retratado. Las tres figuras tienen una variación
muy pequeña de posturas: el Bacon que aparece en los dos paneles
laterales tiene las manos juntas apoyadas sobre las rodillas, mientras
que el del panel central las hace descansar separadamente sobre una
de sus piernas y sobre la silla. Las telas laterales tienen pintada
una flecha roja que se dirige a una zona del rostro, pero mientras
en el cuadro de la izquierda ella señala una especie de pulverización
de la mejilla y de un párpado, en el cuadro de la derecha la
flecha señala la misma zona de la cara que ahora se ha vuelto
a componer. Y son precisamente esas diferencias mínimas de
poses las que parecen revelarnos que ellas no son intercambiables
sino definitivas. Que en su total fijeza y aislamiento los distintos
gestos se han ido colocando de uno en uno, porque cada uno de ellos
no es absolutamente otra cosa que él mismo. Sin embargo, un
gesto que, en rigor, no es otra cosa sino la muerte.
Pero es la carencia total de intención de los
rostros que caracteriza este autorretrato —en la última etapa
de Bacon las caras a menudo mantienen los párpados cerrados
o miran de un modo tal que pareciera que el fulgor de esa mirada queda
atrapado en ellos— lo que le otorga ese tono de
extrema distancia, como si entre el espectador y la obra hubiese ocurrido
un cambio de dimensión, una distancia insalvable, y que lo
que se estuviera contemplando en realidad no fuese más que
el proceso de disolución de un ser querido en el recuerdo.
Cubiertos por los vidrios y encerrados en los
marcos dorados que circunscriben las tres pinturas, los autorretratos
recogen su expresión sobre sí mismos en una actitud
de sosegada inmutabilidad apenas estremecida por el cambio de posición
de las manos. El espacio curvo que rodea las figuras aumenta la sensación
de envolvimiento, y el
espectador mira los tres retratos al mismo tiempo que está
centrándose en uno y, a la inversa, en una especie de efecto
de espejos puramente mental. Bacon se ha retratado aquí al
igual que alguien cuyo cuerpo estuviese construido sólo con
la materia leve de la nostalgia de sí mismo, y donde lo
único que se alcanza a ver es el desprendimiento de las propias
emociones, de los propios gestos y tics como si la contemplación
misma estuviese proyectada desde la orilla de la muerte. Más
que un cuerpo lo que se pinta entonces es el espacio de un recuerdo
que se va volatilizando para dejar
únicamente los efectos retardados de una violencia menos manifiesta
pero más sorda: la violencia del propio olvido, transformando
así el dolor privado en un sentimiento de amargura universal.
Y es el ensimismamiento infranqueable que impregna estas figuras lo
que les da a las últimas producciones baconianas ese tono monumental
y a la vez íntimo que tienen los desiertos. Sus personajes
se han convertido así en una especie de paisajes arenosos cuyas
formas se dan vuelta sobre sí mismas, y que involucran a sus
espectadores con el mismo gesto odioso y fatigado con que una escena
estrictamente personal es interrumpida por un visitante inoportuno.
Así en la Segunda versión del Tríptico de
1944, referida a los Tres estudios de figuras al pie de una
crucifixión, de 1944, el espacio se ha duplicado (sus casi
2 m de altura por 4,60 m de ancho doblan las dimensiones del tríptico
original) pero dentro de ellos el tamaño de las figuras es
claramente menor. De las tres Furias originales, la de la izquierda
aún arrastra su doble joroba, pero se recorta contra un fondo
intensamente rojo que parece querer arrinconarla succionándole
su furia, mientras que la figura de la derecha está desplazada
hasta el borde del cuadro y colocada sobre una mesa dejando un enorme
espacio en torno a ella. Como decíamos, las figuras están
empequeñecidas mientras que el fondo se ha vuelto inmenso como
si la protesta bestial contra lo sanguinario del conjunto ahora se
hubiese hecho más marginal, más distante y escéptica.
El extremado vigor cruel del primer tríptico, pintado cuarenta
y cuatro años antes, aparece ahora mitigado por los sentimientos
más distantes de la autocontemplación e incluso por
un leve rasgo de ironía. El conjunto adquiere así, a
diferencia de
la primera versión, una melancolía grandiosa y patética
que cubre como si fuese un paño mortuorio los restos carbonizados
de la antigua ira.
Francis Bacon murió el 28 de abril de 1992 en Madrid de una
pulmonía agravada por una crisis de su antigua asma. Como señala
uno de sus biógrafos, “murió temiéndole a la
muerte —como siempre lo había hecho— y sin reconciliarse con
Dios, pero sí reconciliado con la vida tal y como era”20. Jamás
podremos saber si eso es así, pero en los laberintos de una
época —la nuestra— que él llegó a disecar en
toda su crudeza, perversidad y desamparo, la palabra reconciliación
ha sido usada talvez con demasiada ligereza. Mejor dicho, ningún
creador de este siglo cuyo trabajo se haya basado en una fe ha llevado
esa palabra a la dimensión trágica, espeluznante y enorme
que ella en realidad tiene, como lo hizo este artista escéptico
y alucinado. En un tiempo fundamentalmente autorreferente, donde las
pocas certezas se han ido despojando cada vez más de su revelación
y
de su sacralidad, la contribución de Francis Bacon es sobre
todo y paradójicamente una contribución a la Teología.
La crucifixión la observó directamente en las fotografías
de los periódicos, en los tratados de anatomía patológica,
en el acto de comer, en los sonidos de las V1 y V2 estallando sobre
Londres y en todas las manifestaciones de una naturaleza cruel, informe
y maligna donde el hecho humano pareciera revelarse sólo como
la cara más expuesta y devastada de un equívoco irremediable.
Al igual que Esquilo, él se detuvo en esa dureza y percibió
el canto de las Furias recorriendo los escombros de la tierra, pero
al hacerlo percibió por todos también el
carácter trágico de una Cruz a la que hemos terminado
por despojar de trascendencia. Francis Bacon en su alucinada obra
vio simultáneamente la Nada y la Cruz. Su interrogación
fue la más despiadada y por eso mismo la más visceralmente
religiosa de cuantas haya ensayado la modernidad. Suinterrogación
fue por la nada.

NOTAS
(1) La
versión al español está tomada de W. B. Stanford, Aeschilus in his Style (Oxford: University of Oxford Press,
1942).
(2) David Sylvester,
Francis Bacon, l’art de l’impossible. Entretiens
avec David Sylvester (Ginebra: Edition d’art Albert Skira,
1995), p. 48.
(3) Grey
Gowrie, Question of Bacon’s Personal Life (Londres: The Independent,
28 de septiembre, 1988). Citado por Andrew Sinclair, Francis Bacon
(Madrid: Circe, 1995), p. 45.
(4) Cit.
por Andrew Sinclair, op. cit., p. 315.
(5) David
Sylvester, op. cit., p. 20.
(6) David
Sylvester, op. cit., p. 54.
(7) David
Sylvester, op. cit., p. 48.
(8) David
Sylvester, op. cit., pp. 96-97.
(9) David
Sylvester, op. cit., p. 120.
(10)
David Sylvester, op. cit., p. 102.
(11) Anthony
Blunt, cit. por Andrew Sinclair, op. cit., p. 285.
(12) Edward
Mugbridge, The Human Figure in Motion (Nueva York: Dover Publications,
1955).
(13) Cit.
por Andrew Sinclair, op. cit., p. 102.
(14) T.
S. Eliot, Sweeney Erectus (Londres: Faber and Faber, 1987).
La traducción del poema es de José María Valverde.
(15) David
Sylvester, op. cit., p. 121.
(16) Grace
Glueck, cit. por Daniel Farson, Francis Bacon: Aspects d’une vie (París: Le Prometeur, Gallimard, 1994), p. 187.
(17) Gilles
Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation (París:
Editions de la Difference, 1981).
(18) Grace Glueck, cit. por Daniel Farson,
op. cit., p. 222.
(19) Michel
Leiris, Francis Bacon (Barcelona: Ediciones Poligrafía,
1989).
(20) David
Sylvester, op. cit., p. 321.