Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Autores |

Ciudades negras y culpables
Por Santiago Gamboa
Publicado en Revista Casa de las Américas No. 285 octubre-diciembre/2016
.. .. .. .. ..
«Las raíces de los hombres son los pies», dice Juan Goytisolo, «y los pies se mueven». Siempre he creído que echar raíces, detener ese movimiento, es apagar uno de los motores de mi curiosidad, de mi escritura, de mi vida. Viajar ha sido siempre, para mí, caminar hacia el centro oscuro de la creación. Por supuesto, caminar solo. Entrar a un país por una frontera solitaria, en el corazón de la noche. Mirar el amanecer desde la ventana de un hotel de paso y entender que ese lugar que veo es mi esquina del mundo. Estar solo frente a una mesa y un espejo, en alguna pensión, escuchando el goteo de una llave. Dice Nicholas Shakespeare que la soledad acentúa lo que uno es, lo que hay dentro de uno. El creyente se entregará con más ardor a su dios, el bebedor se aferrará a la botella con más fuerza, y el que escribe, escribirá más. Las mesas de los hoteles, con su lámpara y su jarra de agua y su teléfono, me han visto hacerlo muchas veces: escribir, escribir, escribir una historia, contar lo que vi o creí ver, contar lo que habría querido ver y no pude o lo que soñé que vi. Contar también lo que nunca he visto y solo algunas veces, muy pocas, lo que jamás ha visto nadie. Escribir y viajar son por eso, para mí, como esas mesas desvencijadas de los hoteles. El espacio donde todo lo que aún no existe se vuelve posible.
El escritor viajero Paul Theroux, en una entrevista reciente, dio un único consejo a los jóvenes que desean ser escritores: «Lee muchos libros y lárgate de tu casa».
Viajar, viajar.
Un viajero es básicamente un tipo solitario con los ojos bien abiertos, que escruta el mundo. Observa a sus compañeros de vagón, de compartimiento, de sillón. Come solo en restaurantes móviles o flotantes, sin dejar de pensar. Y piensa y escribe porque está solo. Lee los periódicos y anota algunas opiniones. Lee algún libro y lo subraya, por lo general libros de autores del lugar por donde pasa. Desde la soledad los demás se ven no como individualidades sino como tipos humanos (formas humanas). En los viajes se ve, por ejemplo, el amor. Todo el mundo ama a alguien. Todos extrañan a alguien que vino al aeropuerto o a la estación y les hizo, a lo lejos, un sentido adiós. Todo el mundo tiene una sobrina a la que compró un vestido típico, una abuela a la que lleva una artesanía y una botella de vino. Todo el mundo ama a alguien. En el fondo, es lo más banal y al mismo tiempo único de nuestra experiencia.
El escritor de viajes no viaja solo para escribir. Tal vez esto lo hace el cronista, el que debe redactar una convincente historia para un medio impreso. El escritor de viajes va un poco más allá: viaja para que lugares remotos y personas de otros mundos modifiquen su espíritu, lo transformen. El libro es el resultado de esa transformación.
¿Cuáles son sus armas?
El poder descriptivo, acompañado de un buen glosario. El escritor francés Pierre Loti nos enseña que cada cosa en este mundo tiene un nombre, y describir, muchas veces, consiste en encontrar ese nombre. Ya mencionamos la soledad, que hace más intensas las creencias y los credos estéticos. Tener buen oído. Los diálogos, lo que dicen los demás. Es necesario saber escuchar, estar atento. Y esto incluye saber elegir al que, hablando, nos muestra con más intensidad el alma de los lugares o las cosas. Y esto nos lleva al último punto.
La intuición.
Esta nos indica, ante dos caminos, cuál tomar. Ante dos compartimientos de tren con un puesto vacío, en cuál sentarnos. Ante dos o más conversaciones, a cuál acercar nuestra oreja. Pero nada de lo anterior tiene validez sin un arma fundamental, tal vez la única imprescindible: la vocación, la capacidad de hacer un esfuerzo sostenido, de llevarlo a término. Y esto en el fondo equivale a decir: un desmedido amor por los libros.
Al principio está el viaje, y luego aparece la ciudad, con toda su fuerza.
«Una ciudad es un mundo cuando se ama a uno de sus habitantes», nos dice Lawrence Durrell en El cuarteto de Alejandría.
 Yo he vivido en muchas ciudades y casi siempre en capitales, al menos desde que tuve libertad para elegir mi ciudad de residencia. Después de Bogotá, donde nací, vino Madrid, en 1985, y luego París, Roma, Nueva Delhi y finalmente Roma, de nuevo, la misma Ciudad Eterna en la que ya había vivido también de niño durante un tiempo, en 1974.
Yo he vivido en muchas ciudades y casi siempre en capitales, al menos desde que tuve libertad para elegir mi ciudad de residencia. Después de Bogotá, donde nací, vino Madrid, en 1985, y luego París, Roma, Nueva Delhi y finalmente Roma, de nuevo, la misma Ciudad Eterna en la que ya había vivido también de niño durante un tiempo, en 1974.
Siempre ciudades, pues desde muy joven sentí atracción por esa imagen romántica que proviene del viejo cine norteamericano: la del hombre solitario, de gabardina y sombrero, que se baja de un tren con una maleta y busca un hotel en una ciudad desconocida. Ese personaje está en Jungla de asfalto, de Huston, o en El asesinato, de Kubrick; por cierto, ambas con el mismo actor, Sterling Hayden, que parecía ser el prototipo de ese hombre solo enfrentado a la gran ciudad. Un hombre con una maleta en la mano y una gabardina, un desconocido de sombrero al que vemos alejarse, y lo vemos desde atrás, fumando, y el humo queda en el aire mientras sus pasos resuenan con fuerza sobre la calle, como los pasos de El tercer hombre, de Carol Reed, que son los de Orson Welles, y su sombra se proyecta sobre los muros cuando las luces de algún carro lo iluminan.
Esta visión urbana, de la ciudad de noche, es también, de algún modo, la imagen de la novela moderna, pues es precisamente en la ciudad donde se encuentran los desconocidos y surgen las historias, donde dos coinciden en un ascensor y algo sucede, donde alguno se enamora perdidamente de la cara de una mujer en un cartel publicitario, donde hay amantes que se dan cita en moteles sórdidos y son felices mientras que afuera, en la calle, hay hombres y mujeres desesperados que se entregan al alcohol y prostitutas y mafiosos y mujeres bellas y frívolas, como las de las novelas de Scott Fitzgerald, y claro, mucha gente común, la gente que vive en las mejores novelas del siglo, la gente común que puebla las ciudades y los trenes nocturnos.
Hay una estética de bares y esquinas oscuras y callejones o largas avenidas que le pertenece a la literatura urbana, que solo es posible desde que hay faroles y alumbrado público y policías patrullando en automóviles con sirenas que parecen partir la oscuridad en dos y tabernas abiertas toda la noche, como en las que beben y se emborrachan los personajes de Tennessee Williams o de John Dos Passos, o los cafés parisinos en los que el inspector Maigret pasa el tiempo bebiendo café con cognac cuando una investigación le va a tomar toda la noche. La noche, como se ve en las novelas de Dostoievski, parece por momentos más literaria. Gógol, en La perspectiva Nevski, describe los personajes que habitan la avenida central de San Petersburgo, y nos ilustra sobre cómo los mismos andenes por los que, de día, pasean las madres empujando coches de niños y los colegiales juegan y los ancianos toman el sol, durante la noche son habitados por gente muy diferente, delincuentes, tahúres, alcohólicos y prostitutas. Es la ley de la ciudad y de sus calles. También Joseph Roth, en Hotel Savoy, nos dice que la noche esconde el vicio y la pobreza y la desesperanza, y lo cubre con un velo pudoroso, casi maternal. Es por esa avenida, la Perspectiva Nevski de Gógol o el puente de Kaliningrad de Las noches blancas, de Dostoievski, o por el puente de Brooklyn, siempre en la noche, por donde se pasea ese hombre de gabardina, ese personaje que puebla las novelas y que, con su misterio, llena de sentido tantos libros.
Con la ciudad llegamos a la literatura, pues en ella está el corazón más palpitante de la novela del siglo xx y del xxi.
Y además la ciudad es el territorio de la novela negra.
Alguien mata a alguien.
Hay un cadáver en un sillón y un arma de fuego. Los vecinos opinan que el occiso era un hombre extraño pero amable, y coinciden en que no lo merecía. Las huellas conducen a la ventana y hay un cristal roto, pero es mejor desconfiar. El apartamento está en un tercer piso. Suenan las sirenas y un desconocido huye por las cocinas de un restaurante chino, causando un estrépito de ollas y sartenes.
El detective, un hombre solitario, acosado por las deudas y en cuyo test siquiátrico hay una triple D que equivale a Depresivo, Divorciado y Dipsómano, decide tomar el caso; investiga y persigue, pregunta, irrumpe con violencia en extraños domicilios nocturnos, encuentra indicios, golpea a un drogadicto un poco más de la cuenta y obtiene el nombre de una casa de masajes, hace conjeturas, se desvela y por lo general, al amanecer, llega a conclusiones escalofriantes: vivimos en un mundo extraño y las urbes anónimas despiertan al monstruo que duerme en ciertos transeúntes, ciudadanos con historias infantiles que podrían ponernos la piel de gallina, sufrimientos atroces que solo pueden ser atenuados con altas dosis de alcohol, drogas duras, sexo frenético y brutal entre actores desesperados.
Una vida es poca vida, y vale poco.
 La corrupción y el delito son tan banales como el atardecer o la lluvia o los disparos en las cafeterías. Hemos perdido el decoro, ya nadie respeta nada. «Mesero, sírvame un café debajo de la mesa». El detective camina al lado de un puente peatonal repleto de grafitis y moho. La poesía de los callejones está siendo escrita con dedos embarrados de crack y alguien duerme en el cubo de la basura, al fondo, junto al cadáver de un gato. El hospital de poetas está lleno a reventar y ninguno quiere irse. Boggie El aceitoso, el mercenario urbano de Fontanarrosa, le dice a un amigo: «Cuando en Quinta Avenida te estrangule un drogadicto pervertido, recuerda dónde reside el encanto de los poetas: en que viven poco. Son efímeros». El detective, bebiendo un vaso de bourbon ante un mesero sonámbulo, evoca la sonrisa de una mujer y se retira una lágrima. Luego, en silencio, paga el consumo y camina hasta la puerta, la empuja haciendo rechinar los goznes y se pierde entre las sombras, pateando una lata vacía de refresco, leyendo el titular de una hoja de periódico mecida por el viento.
La corrupción y el delito son tan banales como el atardecer o la lluvia o los disparos en las cafeterías. Hemos perdido el decoro, ya nadie respeta nada. «Mesero, sírvame un café debajo de la mesa». El detective camina al lado de un puente peatonal repleto de grafitis y moho. La poesía de los callejones está siendo escrita con dedos embarrados de crack y alguien duerme en el cubo de la basura, al fondo, junto al cadáver de un gato. El hospital de poetas está lleno a reventar y ninguno quiere irse. Boggie El aceitoso, el mercenario urbano de Fontanarrosa, le dice a un amigo: «Cuando en Quinta Avenida te estrangule un drogadicto pervertido, recuerda dónde reside el encanto de los poetas: en que viven poco. Son efímeros». El detective, bebiendo un vaso de bourbon ante un mesero sonámbulo, evoca la sonrisa de una mujer y se retira una lágrima. Luego, en silencio, paga el consumo y camina hasta la puerta, la empuja haciendo rechinar los goznes y se pierde entre las sombras, pateando una lata vacía de refresco, leyendo el titular de una hoja de periódico mecida por el viento.
En el fondo él es tan frágil y solitario como los monstruos que persigue.
Este detective ya no es el mismo de antes. El primero de todos, si dejamos de lado a Edipo Rey, es Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe en su cuento «Los crímenes de la rue Morgue»: un hombre elegante y lúcido que se mueve por los salones de la aristocracia. Es el modelo de Sherlock Holmes y Hércules Poirot, y el crimen es sobre todo un enigma que reta su enorme inteligencia. Estamos en la primera mitad del siglo xx. Son novelas de salón y el mayordomo es sumamente sospechoso. El cadáver estaba en el baño, afeitándose. Los parientes beben té y copas de jerez o Bristol Cream. La esposa del muerto está francamente nerviosa y responde con evasivas. El cuñado evoca los golpes en la puerta de Macbeth. La secretaria se repasa los labios de carmín y dice por tercera vez que a esa hora estaba con su marido. La solución del enigma llega de pronto a la mente del detective a través de un indicio, algo que desata una complicada álgebra mental, y al final todo está claro. Los criminales usan objetos refinados, dagas y estatuillas de jade, y su móvil, en ciertos casos, es poético, o filosófico: buscan el crimen perfecto.
* * *
Luego, la novela negra norteamericana cambia un poco las cosas.
Suben los grados de alcohol, pasamos al whisky de centeno y la ginebra Gilbey’s. Los asesinos ya no son aristócratas sino personas desesperadas y marginales. O inmigrantes que buscan un lugar en el mundo. Aparecen los barrios bajos y la periferia de Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Las afueras de Baltimore. Raymond Chandler y Dashiell Hammett pululan por ahí y sus detectives son perfiles, sombras proyectadas en la pared.
«Hasta la vista, amigo. No le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún sentido. Cuando decirlo era algo triste, solitario y final», escribe Chandler en El largo adiós.
Las novelas ya no se hacen para narrar la resolución de un enigma. Se inventa un conflicto para retratar la golpeada psique de la ciudad: el modo en que en ella se vive y se muere. «Tú piensa en el american way of life», dice Boggie El aceitoso, «que yo me ocuparé de la americana forma de morir». Lo 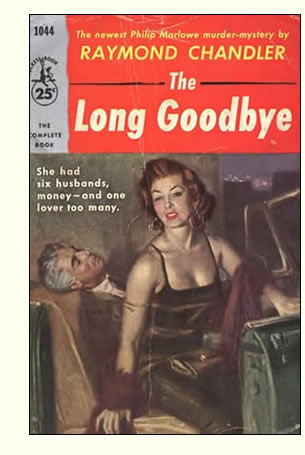 relevante no es el misterio sino el camino recorrido: los paisajes, no después de la batalla sino de las cotidianas escaramuzas de la vida. Las novelas son radiografías de las urbes, cada vez más desesperadas y nerviosas. El hombre solitario, el ser anónimo de la ciudad, sigue siendo el héroe, pero está muy cansado, se siente solo y tiene miedo. Cree, y no se equivoca, que es hora de tomarse un buen trago. En El largo adiós lo más relevante no es el crimen sino el nacimiento y el fin de una amistad.
relevante no es el misterio sino el camino recorrido: los paisajes, no después de la batalla sino de las cotidianas escaramuzas de la vida. Las novelas son radiografías de las urbes, cada vez más desesperadas y nerviosas. El hombre solitario, el ser anónimo de la ciudad, sigue siendo el héroe, pero está muy cansado, se siente solo y tiene miedo. Cree, y no se equivoca, que es hora de tomarse un buen trago. En El largo adiós lo más relevante no es el crimen sino el nacimiento y el fin de una amistad.
Las novelas se escriben para hablar de los desacuerdos humanos, no solo para resolver enigmas. Lo que está en juego es el control de zonas, la venta de protección; las familias se unen contra la peligrosidad de los callejones. El detective golpea a los sospechosos y, como siempre, se le va un poco la mano, como en los libros de James Ellroy. El detective está muy nervioso: lleva dos semanas sin ir a la reunión de los martes de Alcohólicos Anónimos.
Donald Westlake o Chester Himes muestran la violencia de los barrios negros de Nueva York. Harlem es el centro del mundo. El tráfico de drogas estimula los nervios de los vagos y llueven ríos de billetes que, muy pronto, se convierten en balazos por la espalda y puñaladas. El espíritu se contamina de una dicha neblinosa pero el humo del crack quema los pulmones y los jóvenes, muy pronto, escupen sangre. La vida, más que nunca, es el breve lapso entre un coito violento y el depósito de cadáveres.
Bret Easton Ellis lleva las cosas aún más lejos y su asesino, un yuppie de Wall Street, mata mendigos por el placer de ver correr la sangre, y a bellas mujeres para comérselas, no en el sentido sexual sino gourmet. Las tasajea y se las come. Guarda los restos en la nevera. Es el ancestro de Hannibal Lecter. Estos refinados asesinos demuestran que para matar no es absolutamente indispensable ser un resentido social, tener motivos crematísticos o haber sido violado en el orfanato. Las infancias ricas y sobreprotegidas, las vidas nobles, rodeadas de arte y filosofía, también pueden llevar al crimen. La desidia ante la suerte o el dolor ajenos es un fenómeno democrático. Schopenhauer, Kant y Stravinski no son antídotos. El ser humano, grosso modo, es alguien con mucho miedo y los nervios destrozados. Alguien peligroso y a la vez entrañable.
* * *
La ciudad es también la madre de la novela negra en la América Latina. Nuestras nobles, villanas, presuntuosas aldeas, están llenas de oscuridad en medio de la luz y en ellas no todo lo que brilla es oro. A veces, demasiado frecuentemente, lo que brilla es el cañón de una mini Uzi o de una Browning con silenciador.
La narrativa negra de nuestras urbes usa el modelo de los Estados Unidos, pero le suma algo nuevo: el compromiso político, el compromiso con la realidad. Paco Ignacio Taibo II contra las fuerzas oscuras del represor presidente Díaz Ordaz, en los años setenta mexicanos; Rubem Fonseca vagabundeando entre los escombros de la megalópolis de Río de Janeiro y sus calcinados sobrevivientes; Juan Sasturain y su catálogo de perdedores en un Buenos Aires vespertino, al acecho de los Ford Falcon verde oliva; Leonardo Padura, en Cuba, con su policía Conde que quiere ser novelista telúrico y bebe ron al clima desde muy temprano, mientras se ocupa de algunos casos de corrupción.
Son los años setenta y ochenta del pasado siglo.
Pero en la América Latina, con el tiempo y sobre todo con el avance de la realidad, la novela negra presenta una característica insólita y es que deja de ser un subgénero y se confunde con la novela urbana. La novela de la ciudad.
¿Por qué? Es la negra realidad, la infinitamente oscura realidad de algunas de nuestras ciudades lo que le da el color predominante a la novela, el sombreado, los grises de fondo y el violeta, que puede ser también el de la sangre. No hay novelas negras sino ciudades negras.
Es la ciudad contemporánea la que transforma las novelas y las vuelve negras.
Veamos algunos ejemplos.
Negro es el color que predomina en los libros de Rodrigo Rey Rosa, en Guatemala, y de Horacio Castellanos Moya, en El Salvador, escribiendo ambos la historia del horror en Centroamérica.
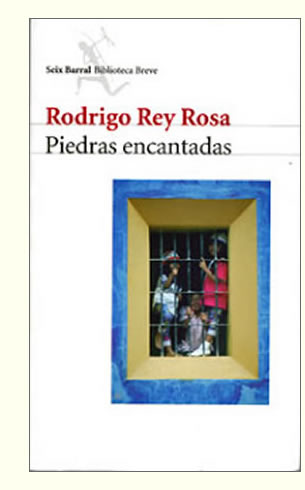 Hablando de su propio país, Castellanos Moya le hace decir a uno de los personajes de su novela El asco lo siguiente: «Moya, este país está fuera del tiempo y del mundo, solo existió cuando hubo carnicería, solo existió gracias a los miles de asesinados, gracias a la capacidad criminal de los militares y los comunistas, fuera de esa capacidad criminal no tiene ninguna posibilidad de existencia».
Hablando de su propio país, Castellanos Moya le hace decir a uno de los personajes de su novela El asco lo siguiente: «Moya, este país está fuera del tiempo y del mundo, solo existió cuando hubo carnicería, solo existió gracias a los miles de asesinados, gracias a la capacidad criminal de los militares y los comunistas, fuera de esa capacidad criminal no tiene ninguna posibilidad de existencia».
Rodrigo Rey Rosa nos habla también de su ciudad y de su país, al inicio de su novela Piedras encantadas:
Guatemala. Centroamérica.
El país más hermoso, la gente más fea.
Guatemala. La pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación perdurable de organización social.
Ciudad de Guatemala. Doscientos kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón (producido y monopolizado por una sola familia durante el último siglo). Prototipo de la ciudad dura, donde la gente rica va en blindados y los hombres de negocios más exitosos llevan chalecos antibalas.
Ciudad plana, levantada en una meseta orillada por montañas y hendida por barrancos o ca- ñadas. Hacia el Sureste, en las laderas de las montañas azules, están las fortalezas de los ricos. Hacia el Noreste y el Oeste están los barrancos; y en sus vertientes oscuras, los arrabales llamados limonadas, los botaderos y rellenos de basura, que zopilotes hediondos sobrevuelan.
La descripción de Ciudad de Guatemala, que contiene un eco sutil de la imprecación de Ixca Cienfuegos a la Ciudad de México al inicio de La región más transparente, de Carlos Fuentes, podría ser la descripción de muchas otras ciudades de la región, casi diría: de cualquiera de nuestras violentas aldeas.
En Piedras encantadas un niño es atropellado y el conductor huye. Una cosa normal por estos lados. Recuerdo que un conocido abogado me dijo una vez, en Bogotá, que no había que ponerle calcomanías llamativas a los carros ni aceptar placas con números repetidos para poder escapar y que nadie memorizara nada, en casos como este. Escapar, escapar, es lo que todo el mundo hace, porque en el fondo, parece decirnos Rey Rosa, nadie es inocente en estas ciudades sin ley y todos tienen algún motivo para llegar al crimen. Todos, de algún modo, son asesinos, y tal vez por eso nunca hay justicia.
Aun si se esclarece el crimen, no se condena a nadie.
No se recupera la armonía por medio de la ley, como en la novela anglosajona. Pero es que ellos son protestantes y creen en otros principios. Las leyes humanas deben triunfar y el orden, temporalmente deshecho por una anomalía, debe restablecerse. Nosotros, en cambio, somos hijos de la Contrarreforma, del hombre que reta a dios y sus leyes, y después es perdonado. Nuestro antepasado es un Juan Tenorio sentado en una cafetería de Ciudad de Guatemala o Monterrey, esperando que no empiece una balacera y pueda terminar su desayuno.
En la América Latina el formato de la novela anglosajona importada de la literatura de los Estados Unidos se da vuelta, porque el triunfo de la ley es poco realista. Por eso la figura del detective casi no se usa. El detective representa la ley, y por lo tanto si él accede a la verdad automáticamente la ley se impone. ¿Podría esto ser creíble? Puede incluso que sí, aunque muy de vez en cuando.
Por eso el detective, en la América Latina, es más bien una metáfora. Un modo de mirar, un modo romántico de estar solo. Es también un modo de ser poeta.
«Soñé que era un detective latinoamericano muy viejo», dice Roberto Bolaño en un poema. «Vivía en Nueva York y Mark Twain me contrataba para salvarle la vida a alguien que no tenía rostro. Va a ser un caso condenadamente difícil, señor Twain, le decía».
Una de las mejores novelas publicadas en español en las últimas décadas se llama Los detectives salvajes y sus personajes son poetas, no detectives.
«Soñé que era un detective viejo y enfermo y que buscaba a gente perdida hace tiempo. A veces me miraba casualmente en un espejo y reconocía a Roberto Bolaño».
El triunfo de la novela urbana, en la América Latina, es otro de los motivos del auge de la temática negra en las novelas, de ese modo de radiografiar la realidad de una ciudad y de una sociedad que permite el método de la novela negra.
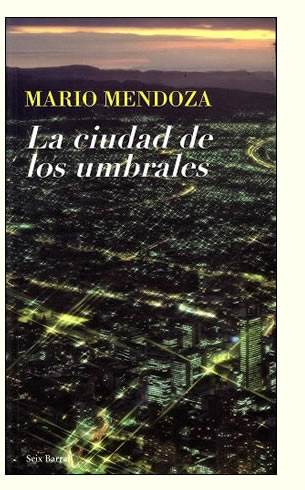 Esto lo podemos ver en Colombia en libros muy conocidos y que retratan nuestra realidad: el mundo sicarial de Rosario Tijeras, de Jorge Franco; la demencia de un veterano de Vietnam en Satanás, de Mario Mendoza; e incluso la vida privada de un narcotraficante en El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez. Todas ellas son excelentes novelas a secas, pero también pueden verse como formas no convencionales de novela negra en la medida en que desentrañan e interrogan la realidad a través de sus dolencias, sus fracturas, sus anomalías.
Esto lo podemos ver en Colombia en libros muy conocidos y que retratan nuestra realidad: el mundo sicarial de Rosario Tijeras, de Jorge Franco; la demencia de un veterano de Vietnam en Satanás, de Mario Mendoza; e incluso la vida privada de un narcotraficante en El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez. Todas ellas son excelentes novelas a secas, pero también pueden verse como formas no convencionales de novela negra en la medida en que desentrañan e interrogan la realidad a través de sus dolencias, sus fracturas, sus anomalías.
La literatura y la ciudad.
Desde su primera novela, La ciudad de los umbrales, Mario Mendoza se dio a la tarea literaria de interrogar la ciudad, en su caso Bogotá, haciendo de ella una presentación que se emparienta, a su vez, con la de Ciudad de Guatemala de Rey Rosa y con el D.F. de Carlos Fuentes. Escuchen:
Al fondo, allá abajo, la ciudad parpadeaba y comprendía. Bogotá, ciudad flamen entregada al culto de un dios desconocido... Bogotá, ciudad nictálope envenenada de sombras y tinieblas que convierten cada casa en un burdel, cada parque en un cementerio, cada ciudadano en un cadáver aferrado a la vida con desesperación... Bogotá clítoris monstruoso que te desangras en las bienaventuranzas de tu extraño y promiscuo delirio... Bogotá, ciudad de vesánicos y mendigos destruidos por las caricias de un suplicio terebrante, hora de despojos humanos que son la promesa de una hecatombe... Bogotá, rostro de la infamia... Bogotá, sin escritores que te busquen y te inventen... Bogotá: yo tampoco puedo hacer nada por ti.
En Angosta, Héctor Abad Faciolince describe una infernal ciudad de tres pisos, económica y climáticamente diferenciados, metáfora de nuestras opresivas ciudades contemporáneas del Tercer Mundo, donde hay grupos guerrilleros que atentan con bombas humanas, tras lo cual las autoridades contratacan con misiles dirigidos por satélite. Esto ha creado una terrible situación de orden público, las medidas de seguridad son oprimentes y todo el mundo es sospechoso. Dice el libro: «miradas torvas y llenas de sospecha tratan de identificar a cualquier portador de la peste. Todos los que vienen de abajo, sobre todo si son calentanos, pueden llevar adentro la semilla de la muerte».
Las ciudades.
Élmer Mendoza, el novelista del mundo del narco mexicano, dice al principio de Balas de plata: «La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles». Su discípulo más joven allá en México, Yuri Herrera, autor de una novela muy celebrada y premiada, Los trabajos del reino, sigue por esta misma senda. Antes de matar a un tendero, el jefe narco alias Rey le dice:
–No creo que hayas oído nada, ¿y sabes por qué? Porque los difuntos tienen muy mal oído. –Le acercó la pistola como si le palpara las tripas y disparó. Fue un estallido simple, sin importancia. El briago peló los ojos, se quiso detener de una mesa, resbaló y cayó. Un charco de sangre asomó bajo su cuerpo. El Rey se volvió hacia el borracho que lo acompañaba:– Y usté, ¿también quiere platicarme?
Las ciudades, tan bellas y violentas también en nuestros libros.
Pero, permítanme volver a mi propia experiencia de hombre que se ha pasado la vida saltando de ciudad en ciudad, en ese exilio voluntario que me he impuesto como necesario para mi creación, para mi supervivencia, para mi escritura. Como dijo alguna vez Bryce Echenique: «Me he pasado la vida buscando un lugar en donde pueda empezar una nueva vida».
En 1985, yo no llegué a Madrid ni de sombrero ni de gabardina, aunque a pesar del calor de septiembre sí traía un abrigo puesto que estaba del todo fuera de lugar, por la temperatura, y que hacía que todos me miraran como si en mi cabeza algún cable estuviera quemado. Me iba de Bogotá por cinco años y debía prever los fríos del invierno, llevar ropa en la maleta para toda una vida. En esa época las ciudades europeas estaban mucho más lejos de lo que están hoy, y no porque los continentes se hayan movido sino porque en esos años no había correo electrónico ni tarjetas de teléfono con descuentos, y sobre todo no había plata para hacer llamadas, por lo que, en mi caso, ir a España era como irse a otro planeta. Veo todavía los ojos en lágrimas de veinticinco familiares y amigos despidiéndome en el aeropuerto –yo tenía diecinueve años–, cada uno con un consejo, cada uno diciendo algo solemne o simplemente dándome una palmada en el hombro.
Los aeropuertos. Hermosos lugares de encuentro y de despedida. El aeropuerto en la literatura o en el cine, como en la vida, es el lugar donde todo termina, donde las parejas se abrazan y se besan y se dicen adiós, o donde alguien, después de avanzar en la fila, decide regresar y quedarse, y entonces la pantalla o la página se llenan de lágrimas, de una felicidad que apenas comienza, pues salir del aeropuerto es regresar de la frontera y volver al mundo. Bryce Echenique habló de los aeropuertos tristes, esos en los que uno se despide de la mujer que lo acaba de abandonar para irse a vivir, por ejemplo, con un médico en Brasil, o los aeropuertos del cine empezando por el de Casablanca, donde el capitán de la policía francesa y Humphrey Bogart opinan que la historia que los llevó hasta allí podría ser el principio de una buena amistad. Todo puede suceder en un aeropuerto, donde se intima con personas con las cuales compartiremos un breve momento de la vida y luego desaparecerán para siempre.
Dice Ribeyro, con razón, que todas las ciudades tienen un olor y, en ocasiones, un «hedor», pero también un ruido que las caracteriza, una música de fondo que se forma con los pitos de los taxis y el rumor de las multitudes, y para mí Madrid, o esa aldea que era el Madrid de 1985 si la comparamos con la cosmopolita y villana ciudad actual, fue el sonido de los buses frenando en las paradas, un sonido similar al de los trolleys que hace mil años atravesaban Bogotá por los barrios de la Soledad o el Park Way. El olor de Madrid, en esos años, era el del aire caliente del verano, un calor seco que parecía derretir el asfalto e inquietar a los transeúntes. Pero Madrid me impresionó, pues era la capital de un antiguo imperio: tenía avenidas anchas, andenes, gigantescos parques, calles peatonales, fuentes rococós y barrocas, y muchos árboles. Se podía caminar y además tenía Metro. Eran los años de la célebre «movida», esa fiesta permanente que convirtió a Madrid en una especie de La Habana Años Cincuenta, la de los Tres tristes tigres, pero sin subtítulos en español, una «movida» que, por cierto, yo atravesé sin darme mucha cuenta, como ese personaje de Stendhal, Fabrizio Il Dongo, que pasó por la batalla de Waterloo sin saber muy bien dónde estaba. En ese Madrid había cafeterías para beber anís o pacharán en todas las esquinas y a cualquier hora del día, y muchísimas librerías.
Recién llegado a Madrid, sin amigos, la gran diversión fue caminar sin rumbo mirando vitrinas, abriendo los ojos de sorpresa ante la abundancia y la diversidad. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y, por detrás, en la nostalgia y las cartas, comenzó a aparecer de nuevo Bogotá, una Bogotá magnificada por el recuerdo, una Bogotá en la que yo siempre tenía dieciocho años y siempre era feliz, intensamente feliz, pues todas las noches iba a bailar y entre cerveza y cerveza leía el mejor libro de mi vida, cada día, y enamoraba a la mujer más bella, la mujer de mis sueños de ese día, y también, cada día, veía la mejor película de mi vida.
Qué nostalgia de toda esa alegría.
Sobre esa ciudad comencé a escribir para no perderla, pues la otra Bogotá, la de ahora, es una urbe diferente en la que las calles han cambiado de sentido y los buses ya no van para el mismo lado. Yo pertenezco a la Bogotá de fines de los años setenta y de un modo poético siempre estaré exiliado de ella, pues ya no existe.
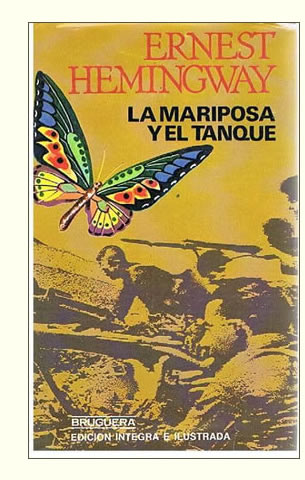 Bogotá y Madrid, tan distintas, tan opuestas. Cuando hoy, después de tantos años, regreso a Madrid, encuentro los mismos bares en los mismos lugares; la librería de viejo en la que compré una primera edición de Sobre héroes y tumbas sigue ahí, lo mismo que el restaurante Anaur, de comida popular, o los cines Alphaville, detrás de la Plaza España, donde vi la primera película de Almodóvar que no me gustó y tuve que esperar más de diez años para cambiar de opinión.
Bogotá y Madrid, tan distintas, tan opuestas. Cuando hoy, después de tantos años, regreso a Madrid, encuentro los mismos bares en los mismos lugares; la librería de viejo en la que compré una primera edición de Sobre héroes y tumbas sigue ahí, lo mismo que el restaurante Anaur, de comida popular, o los cines Alphaville, detrás de la Plaza España, donde vi la primera película de Almodóvar que no me gustó y tuve que esperar más de diez años para cambiar de opinión.
Madrid tenía otra ventaja sobre Bogotá y era contar con una historia literaria. Las novelas de Benito Pérez Galdós hablaban de una ciudad que había quedado atrás, pues era el Madrid de fines del siglo XIX, pero muchas de las escenas de Fortunata y Jacinta pueden todavía ser visitadas en el Madrid de los Austrias. El célebre Callejón del Gato, con sus espejos deformantes, del que habla Valle Inclán en Luces de Bohemia, existe aún y se puede visitar yendo hacia la Plaza Mayor. Existe, aunque cambiado, el bar Chicote, sobre la Gran Vía, donde Hemingway bebía gin fizz en sus épocas de corresponsal en la Guerra Civil española, y al que le dedicó un libro entero de cuentos, La mariposa y los tanques. Madrid estaba llena de literatura en contraste con Bogotá, que era en esa época una ciudad huérfana de letras, incluso si se la comparaba con otras urbes latinoamericanas como Buenos Aires, Lima o México D.F.
Después de Madrid fui a París, una ciudad difícil para el que llega con poca plata y pocos amigos. Yo creía, como dijo Vargas Llosa, que para ser escritor había que hacer una «vela de armas» en París. Pero más que para ser escritor, yo diría que París es una escuela en la que se aprende la infinita frialdad a la que puede llegar el alma humana.
Tras la maravillosa fiesta de Madrid, la cáscara amarga de París fue una verdadera prueba. El frío era más frío, el hambre calaba más y la soledad era mayor. Sin embargo, en París me hice adulto: cobré mi primer cheque de sueldo, contraté seguros y pedí créditos, compré un carro que luego vendí, me casé y me divorcié, me hice periodista, trabajé en la Agencia France Presse, fui corresponsal de El Tiempo durante cinco años y acabé siendo funcionario del Estado en la redacción latinoamericana de Radio Francia Internacional, un trabajo al que luego renuncié. Pero durante todo ese tiempo jamás logré sentir que la ciudad era mía. Todo lo contrario: cada mañana, al salir a la calle, me parecía que llegaba por primera vez. Todos los tópicos sobre París me parecieron falsos. ¿A quién se le habrá ocurrido decir que es la «ciudad del amor»? Seguramente a algún turista adúltero que nunca volvió. Lo de «Ciudad Luz» es más comprensible si se trata del apabullante 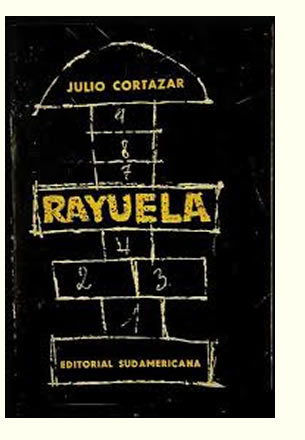 derroche de luz con que la alcaldía ilumina los monumentos para inflar la vanidad de los ciudadanos. Madrid era una pequeña aldea en comparación, pero me parecía más humana. París era demasiado grande. En todas partes había que esperar haciendo fila, el Metro era un socavón repleto de gentes que olían a cansancio y sudor, las calles vivían atascadas y todo era difícil. La petite misère, esa «pequeña miseria» parisina se veía por todas partes, y era como si la atmósfera general fuera triste. Ese fue el París en el que yo viví, una gigantesca ciudad de hombres solos y tristes. De viejos abandonados comprando vino y comida para gatos en los supermercados.
derroche de luz con que la alcaldía ilumina los monumentos para inflar la vanidad de los ciudadanos. Madrid era una pequeña aldea en comparación, pero me parecía más humana. París era demasiado grande. En todas partes había que esperar haciendo fila, el Metro era un socavón repleto de gentes que olían a cansancio y sudor, las calles vivían atascadas y todo era difícil. La petite misère, esa «pequeña miseria» parisina se veía por todas partes, y era como si la atmósfera general fuera triste. Ese fue el París en el que yo viví, una gigantesca ciudad de hombres solos y tristes. De viejos abandonados comprando vino y comida para gatos en los supermercados.
La novela en la que narro las peripecias de esos años duros y alocados comienza con la siguiente frase: «Por esa época la vida no me sonreía». Y era verdad. Estaba en París, como siempre soñé, pero me sentía profundamente desdichado. Las dificultades me llevaron al límite, pero ese límite, en el recuerdo, fue una verdadera escuela. Tal vez una escuela militar, pero escuela al fin y al cabo. Yo venía de Madrid, que era un gigantesco bar, y un poco de disciplina tampoco venía mal.
¿Qué nos hacía ir a París, o incluso, a Europa, a los de mi generación? En primer lugar Cortázar y sobre todo su Rayuela, que era el libro sagrado de esos años. Nuestro Corán, nuestro Chilam Balam, nuestro Baghavad Ghita. De quienes estábamos en la literatura, se entiende. Ese libro, que hoy empieza a ser reliquia y tiende a desaparecer, en esa época no tenía lectores sino seguidores. En Bogotá jurábamos por Rayuela y nos sabíamos de memoria párrafos, diálogos, en fin, queríamos ser esa novela, no solo leerla hasta el cansancio sino consustanciarnos en ella, ser cada personaje y cada calle de París o Buenos Aires. Supongo que también nos hacía ir el mito de Hemingway y de Miller; o la sensación general de que era la capital del arte y de las letras, que todo lo que nos sucediera en ella, por duro o triste que fuera, podría transformarnos en artistas. Tal vez esa sea la respuesta: fuimos creyendo que París nos haría mejores. En nuestras cabezas resonaban dos frases, una de Cortázar que decía: «París fue un poco mi camino de Damasco; solo un chauvinismo ciego puede no ver lo que significó para mí la experiencia europea». Y, al menos en mi caso, otra de André Malraux: «Las tentaciones vencidas se transforman en conocimiento». Ese era el objeto secreto de mi búsqueda.
Pero París, ¡qué ciudad fría y difícil!
Y no digo más por respeto a Álvaro Mutis, que la adoraba porque nunca vivió en ella, pero jamás olvidaré la víspera de mi partida, cuando estaba a punto de irme a vivir en Roma. En la rue Pascal, muy cerca de mi casa, una señora de cincuenta años saltó a la calle desde el séptimo piso de un edificio. Yo había pasado por ahí quince minutos antes, cuando la mujer debía de estar en el momento más alto de la desesperación, cuando tal vez una voz de aliento le hubiera podido salvar la vida. Seguramente ella, ya asomada a la ventana, me vio cruzar la calle y caminar hacia la esquina del boulevard Aragó, lejos de su dolor. Y pienso que tal vez me odió por no mirar hacia arriba, por no comprenderla, y luego continuó con su idea de saltar para irse de esa misma ciudad de la que yo me estaba yendo.
Claro, hablo del París real, no del literario, que es tan bello.
París es hermosa en la literatura porque es el escenario de quien considero el escritor más grande y genial de todos los tiempos: Balzac. Uno puede atravesar París de lado a lado sin salirse de las novelas de Balzac, recorrer los malecones del Sena y las iglesias y las estaciones de tren y encontrar en ellas resonancias de libros geniales como Ilusiones perdidas o Esplendores y miserias de las cortesanas, o de Piel de zapa. Balzac, que se emborrachó hasta la saciedad, bebió litros de café al día y fue adúltero todas las veces que pudo y contrajo deudas, encontró tiempo para escribir más de diez mil páginas geniales, y además morir joven, con apenas cincuenta y dos años.
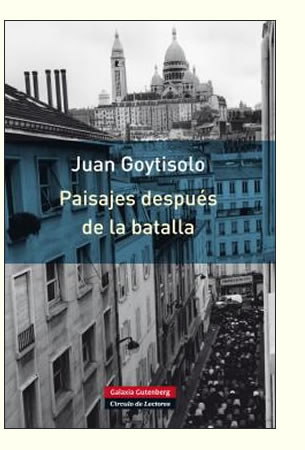 Había otra literatura, esta menos conocida. La literatura árabe, que provenía también de la experiencia del exilio político y de la inmigración. En ese mundo estaba el marroquí Mohammed Khair-Eddine, que vapuleó y zarandeó el idioma francés hasta convertirlo en algo maleable, óptimo para narrar sus historias de la región Bereber, en Marruecos, y para describir como pocos la miseria de los callejones de la inmigración árabe en Francia. Junto a él, con un registro menos duro y más poético, estaba el también marroquí Tahar Ben Jelloun, ganador del Premio Goncourt con La noche sagrada, un representante, podríamos decir, del realismo mágico maghrebí. Entre los poetas, recuerdo especialmente a dos: el iraquí Kadhim Jihad, con su durísima visión, pesimista y desgarrada, del inmigrante y del exilio político, y el tunecino Abdelwahab Meddeb, más poético, centrado en temas como la lealtad o la ensoñación. En medio de este París árabe estaba la figura tutelar de Juan Goytisolo, cuya novela parisina Paisajes después de la batalla, una verdadera obra maestra, lograba describir a la perfección el modo en que era percibido el inmigrante, visto por las clases conservadoras como la personificación del mal.
Había otra literatura, esta menos conocida. La literatura árabe, que provenía también de la experiencia del exilio político y de la inmigración. En ese mundo estaba el marroquí Mohammed Khair-Eddine, que vapuleó y zarandeó el idioma francés hasta convertirlo en algo maleable, óptimo para narrar sus historias de la región Bereber, en Marruecos, y para describir como pocos la miseria de los callejones de la inmigración árabe en Francia. Junto a él, con un registro menos duro y más poético, estaba el también marroquí Tahar Ben Jelloun, ganador del Premio Goncourt con La noche sagrada, un representante, podríamos decir, del realismo mágico maghrebí. Entre los poetas, recuerdo especialmente a dos: el iraquí Kadhim Jihad, con su durísima visión, pesimista y desgarrada, del inmigrante y del exilio político, y el tunecino Abdelwahab Meddeb, más poético, centrado en temas como la lealtad o la ensoñación. En medio de este París árabe estaba la figura tutelar de Juan Goytisolo, cuya novela parisina Paisajes después de la batalla, una verdadera obra maestra, lograba describir a la perfección el modo en que era percibido el inmigrante, visto por las clases conservadoras como la personificación del mal.
No de ese sino de otros males parisinos salí huyendo, al final, después de siete años en una ciudad que, como dije antes, nunca sentí mía, y a la que cada mañana llegaba por primera vez, y entonces sí me sentía como ese desconocido del cine del que hablamos al principio.
Después de París la siguiente etapa fue Roma, una ciudad de color sepia repleta de palmeras, ruinas arqueológicas y gatos. Yo había vivido en ella de niño y volver era un modo de desandar algunos pasos. Pero ahora volvía siendo escritor, o al menos en una dimensión modesta y casera de eso que se llama ser escritor, y entonces recordaba a Enrique Vila Matas, que a su vez recordaba a Mastroianni en La noche, esa película de Antonioni, en la que él es un escritor en crisis que no logra empezar un nuevo libro y, a causa de eso, en una fiesta mundana a la que va con su esposa, que en la película es nada menos que Jeanne Moreau, intenta seducir a la hija de un millonario. La película sucede en una Roma en blanco y negro bastante diferente de la que yo conocí, pero es bueno tener imágenes imposibles y secretamente anheladas de las ciudades que habitamos, para que sean más reales.
Roma huele a moho y por las mañanas a café recién molido, y lo que más resuena son las motos (Lambretta, Vespa) serpenteando en las calles intoxicadas por el tráfico, pero también por la algarabía del romano, que todo lo habla y discute, que todo lo comenta, ocupando el aire con una monstruosa masa verbal que va y viene, como una perpetua marea. El silencio es escaso. Se podría aplicar la frase de Manuel Azaña: «Si en España la gente se limitara a hablar de lo que sabe, se produciría un gran silencio nacional». ¿De qué hablan los romanos? Yo lo sé, pues los he escuchado en los baños turcos (ellos los llaman termas), que son espacios de sinceridad y recogimiento. Hablan de cocina, de mujeres y de fútbol, aunque no necesariamente en ese orden. O puede ocurrir que hablen solo de mujeres: de las que conocieron en su último viaje de negocios o en las vacaciones. Una vez le escuché a un piloto de Alitalia contar un affaire con tanto detalle y pantomima que su historia, por reloj, duró bastante más de lo que debió durar el hecho real. Si el tema es la cocina, nunca están de acuerdo. Hay aproximadamente dos mil ochocientos modos de hacer pasta y no es fácil que dos coincidan en los ingredientes o los tiempos de cocción.
Si el tema es el fútbol las rivalidades despuntan, crece la tensión. Cada romano es un potencial director técnico. Cada romano es un historiador del fútbol. Cada romano es un comentarista profesional de fútbol. En ningún otro país se ha hecho de esto una ciencia tan exacta. «Le pegó con el externo del pie en velocidad al interno del balón y fue recto, convirtiendo un centro al área en pase filtrante». Los que escuchan no están muy de acuerdo, «¡no le pegó con el externo!».
Los jóvenes romanos son víctimas de la moda hasta extremos delirantes. Un mesero de bar puede gastarse la tercera parte de su sueldo en una docena de calzoncillos de marca; el celular, el carro y las gafas oscuras tienen un culto que recuerda al de los antiguos dioses de la mitología latina. Quieren a sus madres y se van tarde de la casa, hacia los treinta y cinco años. Por eso pueden disponer del sueldo a su antojo. Suelen tener la misma novia desde el colegio, pero su obsesión es seducir a las turistas extranjeras, pues dicen que son más fáciles que sus novias, y menos problemáticas, aunque casi siempre menos bellas. Las romanas están obsesionadas con el cuerpo y salen semidesnudas a la calle, pero son las mujeres más difíciles del planeta Tierra. La gran mayoría se tiñe el pelo y por eso la ciudad está llena de rubias. Es lo que más les gusta. Las vías de entrada a Roma, sobre todo la vía Salaria, está repleta de prostitutas rusas o moldavas que exhiben al viento sus doradas cabelleras.
Aparte de la archiconocida zona arqueológica, la vía Veneto es uno de mis lugares favoritos. Casi el decorado de una película, como La dolce vita. Ahí está el Hotel Excelsior, donde el Sha de Irán conoció a su primera esposa, Soraya Esfandiari, y donde se alojó la sueca Anita Ekberg, casada con el actor inglés Anthony Steel, mientras grababa el filme de Fellini; según dicen era fácil verla, a cualquier hora, en el lobby o en el café Doney, que queda al frente, en interminables y ruidosas batallas conyugales. Fellini, de algún modo, inventó a los paparazzi, que tienen que ver con el Hotel Excelsior, pues ahí se alojaba y se aloja aún el jet set del mundo. Un poco más arriba está el Harry’s Bar de Roma, con sus cócteles. La verdad es que la vía está llena de cafés, que son el alma de la ciudad. Fellini y Alberto Moravia se reunían en el Rosatti, en el Strega o en el Café de París, todos extendidos sobre los andenes en terrazas, bajo frescos toldos. Peter O’Toole fue perseguido por fotógrafos en la vía Veneto, y hay registro de las borracheras de Ernest Borgnine en al menos tres de estos cafés. El más famoso paparazzo se llamó Tazio Seccharoli. Dice Manu Leguineche, en una crónica sobre Roma, que la actriz Anna Magnani le lanzó a la cara un plato de espaguetis, Ava Gardner lo escupió y el depuesto rey Faruk de Egipto le partió dos costillas.
En política, los romanos son impredecibles. Igual al resto del país. Podría pensarse que el consumismo los lleva a querer ser millonarios, y por eso votan por Silvio Berlusconi, que es el supremo millonario del país. En el fondo tiene su lógica. ¿Quién manda en Arabia Saudita? El hombre más rico, que es el rey Fahd. ¿Quién manda en Brunei? El sultán, que es el más rico. Lo mismo pasa en Italia. Berlusconi no solo es el más rico sino que está obsesionado, como sus coterráneos, por el aspecto físico. Siempre está bronceado, hace curas de adelgazamiento, implantes de pelo y estiramientos de piel. Berlusconi es el estereotipo de un italiano. Siempre está sonriendo, siempre está a punto de contar un chiste. Una especie de italiano profesional.
Hay refinamiento en Roma, claro, y el mejor arte. En la iglesia de Santa María del Popolo están dos de los más importantes cuadros de Caravaggio: La conversión de Pablo y La crucifixión de Pedro. Y las estatuas de Bernini en la galería Borghese. Hay belleza por todas partes. No hay que olvidar que el Renacimiento nació en Italia y que Da Vinci y Dante eran italianos. Allí se inventó además la forma del soneto. Ya lo dije al principio: Roma huele a café, pero también a harina recién horneada, a pinos, a tierra mojada. Y lo más importante: la gente sonríe por la calle. ¿Cómo valorar algo tan simple? Todo el mundo tiene una imagen de Roma, todos la han visto. De algún modo nos pertenece, pues todos, en Occidente, somos hijos de ella. Tal vez por eso su desorden mediterráneo y su luz son el antídoto ideal contra la locura del mundo.
No quiero terminar sin darle una vuelta más a esta conferencia que sube y baja al capricho de la narración, que se interna en paisajes extraños y a veces se detiene a pensar. Una conferencia algo extravagante, y por eso he decidido terminarla en India, concretamente en Nueva Delhi, una de las más extravagantes ciudades que he conocido y en la que viví en una extraña época de mi vida.
Por esos años yo era diplomático y Nueva Delhi, una ciudad que para un latinoamericano no era nada convencional y, por eso, creía yo, exigía un cierto talante aventurero. Era lo que pensaba en esos días. Había pasado demasiado tiempo en Europa, ¡veinticuatro años!, diciéndome que si en verdad fuera un hombre osado –como quería e incluso creía ser– debía haberme ido a vivir hacía mucho a lugares más fieros y lejanos como Beijing, Jakarta o Nairobi. Por eso cuando se me propuso el cargo de consejero, encargado de funciones consulares en la embajada de Colombia ante la India, no lo dudé un segundo y me preparé para abandonar el Continente Triste.
Todo fue alegría, esperanzas y el deseo de una nueva vida. Me las prometía muy felices, pero la realidad siempre lo pone a uno en su sitio. En vista del paupérrimo sueldo de mi cargo –cifra que el decoro me impide precisar, como diría Julio Ramón Ribeyro– no pude instalarme en las tradicionales zonas de extranjeros como Vasant Vihar, Sundar Nagar o Nizzamudin East, sino elegir algo más económico en Jangpura Extention, un barrio de clase media que al principio me pareció polvoriento y algo tremebundo, y al final, como suele suceder, acabé queriendo. Uno se acostumbra a todo, incluso al hecho de que a doscientos metros de su casa haya una esquina repleta de ruidosos rickshaws, perros dormidos, taxis destartalados, un infecto orinal del que emergían nubes de zancudos y friterías de calle que más parecían fábricas de tifo o disentería.
Las oficinas de la embajada estaban en Vasant Vihar, un barrio rico aunque repleto de polvo y con el inconveniente de estar justo debajo de la línea de descenso de los aviones que iban a posarse al aeropuerto Indira Gandhi, con lo cual más o menos cada tres minutos era necesario gritar para oírse de un lado a otro de una habitación. Y esto no era todo: el frontis del edificio daba a la avenida Olof Palme, en la cual, durante un tiempo demencialmente largo, bulldozers y grúas construían un puente –llamado fly over en inglés de la India– gigantesco produciendo increíbles montañas de polvo, ruido de taladros y terroríficos olores a cañería, sin hablar de los atascos. El paroxismo llegó el día en que, tal vez por las excavaciones para echar los cimientos del fly over, una serpiente de dos metros de largo y quince centímetros de diámetro atravesó la Olof Palme Marg y llegó a las puertas de nuestra embajada, donde murió herida por las ruedas de un camión cuyo chofer, por cierto, se detuvo y lloró por el accidente, agarrándose la cabeza con las dos manos, pues en la India toda expresión de la vida es sagrada.
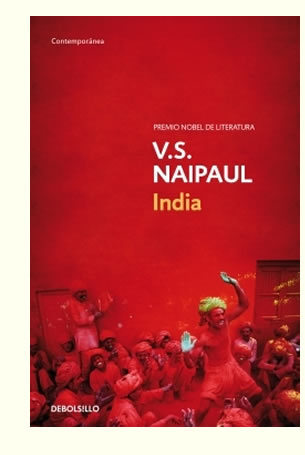 En el segundo piso estaba mi oficina, con vista a los jardines de una empolvada mansión que era la embajada del Emirato árabe de Bahrein, y cada vez que miraba por la ventana o salía a mi portentoso balcón veía a dos guardias y a un perro dormir en las garitas de seguridad. La función consular consistía en firmar visas para ciudadanos indios que iban a Colombia a hacer negocios, visitas técnicas, de estudios o, raramente, de turismo. Otra de las obligaciones era tramitar unos documentos llamados «exhortos» para la oficina nacional de impuestos, en la práctica legalización de facturas hechas por compañías colombianas a empresas de India, Bangladesh y Pakistán, e incluso de Irán, Myanmar, Sri Lanka y Nepal, los países en los que éramos concurrentes.
En el segundo piso estaba mi oficina, con vista a los jardines de una empolvada mansión que era la embajada del Emirato árabe de Bahrein, y cada vez que miraba por la ventana o salía a mi portentoso balcón veía a dos guardias y a un perro dormir en las garitas de seguridad. La función consular consistía en firmar visas para ciudadanos indios que iban a Colombia a hacer negocios, visitas técnicas, de estudios o, raramente, de turismo. Otra de las obligaciones era tramitar unos documentos llamados «exhortos» para la oficina nacional de impuestos, en la práctica legalización de facturas hechas por compañías colombianas a empresas de India, Bangladesh y Pakistán, e incluso de Irán, Myanmar, Sri Lanka y Nepal, los países en los que éramos concurrentes.
Cuando supe que iba a vivir en la India pensé que debía leer a Tagore y a Kipling, pero la verdad es que me pasé el tiempo leyendo a V.S. Naipaul. Le tengo simpatía a Kipling por haber nacido el mismo día y el mismo año que él, cien años después, y sobre todo por El libro de la selva, que llenó mi infancia de imágenes sobre la amistad, pero esa India colonial, con la miseria local como telón de fondo, me dejó algo perplejo. Era más real Naipaul, quien escribió y retrató un país más parecido al que yo llegué, una sociedad inmersa en unas tremendas contradicciones: con una pobreza que yo no conocía y, asimismo, con una clase aristocrática cuyas riquezas harían palidecer a cualquiera de nuestros ricos latinoamericanos –hay nueve indios en los primeros cincuenta lugares de la lista Forbes–, todo en las mismas polvorientas calles: el absurdo Ferrari color zanahoria sorteando huecos y rickshaws y vacas, y la mujer con un bebé desnudo que defeca sobre el andén mientras pide limosna.
Las palabras de Naipaul tras su primer viaje son muy claras: «Ningún otro país que yo conociera tenía tantos estratos de desdicha, y pocos países tanta población. Me dio la impresión de que estaba en un continente que, aislado del resto del mundo, había sufrido una catástrofe misteriosa». Naipaul vino a mediados de los años sesenta, pero mi impresión fue la misma. Por supuesto que hoy la India ha avanzado espectacularmente. Un mes después de mi llegada, en noviembre de 2008, ocurrieron tres hechos bastante reveladores.
1- Por primera vez un cohete espacial indio no tripulado salió al sistema solar con destino a la Luna.
2- El joven novelista Aravind Adiga ganó ese año el Man Booker Prize en Londres, lo que equivale a decir: el más importante premio literario de la lengua inglesa.
3- El ajedrecista indio Viswanathan Anand, de treinta y ocho años, se proclamó en Alemania campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez.
Estos tres hechos hablan de una sociedad educada, exquisita y con muy altos niveles de tecnología. Y es cierto, esa sociedad existe, pero convive simultáneamente con «estratos de desdicha» que pueden verse en las siguientes cifras: dos millones doscientos treinta mil niños muertos de desnutrición por año; ochocientos millones de pobres; carencia de agua potable, incluso en las ciudades importantes; cortes permanentes de luz; inexistencia de un salario mínimo; violencia intrarreligiosa en la que los seguidores del Islam, con ciento sesenta millones de personas, son una minoría constantemente agredida y en desigualdad de oportunidades. Ciento veinte millones de «intocables», la casta más baja en el sistema religioso hinduísta, los cuales son tratados poco menos que como animales y que, a pesar de todo, han logrado triunfos aislados y participación en política. El país en cuyos semáforos piden limosna las formas más horripilantes y crueles de la miseria humana –leprosos, poliomelíticos, niños quemados, mujeres desnutridas, amputados, y un largo etcétera– es el mismo que acababa de firmar un contrato con los Estados Unidos por treinta mil millones de dólares para actualizar sus arsenales defensivos, ¿cómo puede ser esto posible?
La primera vez que atravesé la ciudad, de lado a lado y por la zona sur, fue sobre todo una experiencia visual. Vi avenidas cubiertas de árboles de sombra y enormes casas desconchadas, terrenos de más de una hectárea rodeando elegantes bungalows oficiales, rickshaws color verde y amarillo brotando como insectos, esa pobreza inhumana en esquinas y semáforos, el tráfico colosal y la enorme sabiduría para no enloquecer en medio de semejante caos. Pero nadie parecía enloquecer sino todo lo contrario. Incluso una silenciosa mayoría, personas sentadas en los muros de las calles y con expresión ausente, daban la impresión de ser moderadamente felices.
Pocos países como este tienen tantos dioses, tantas cosas sagradas. El panteón hinduísta es tan superpoblado como el continente. Se le calculan tres millones seiscientos mil dioses, a lo que se debe sumar el Islam, el cristianismo, el jainismo, el budismo, el judaísmo y otras religiosidades minoritarias como los parsis. Por este motivo casi todo es sagrado: la montaña y el río (el Ganges), ciertos árboles bajo los cuales se hace meditación, muchos animales-dioses, como el mono Hanumán, y por extensión todos los monos, o el elefante Ganesh, y por extensión todos los elefantes. Otros dioses hinduístas convirtieron en sagradas a las ratas, a las serpientes. Casi todo lo que existe o se mueve es sagrado para alguien en la India. Los jainistas no comen productos extraídos de la tierra por miedo a que en ellos haya bacterias, que son formas de vida y por lo tanto ellos veneran. La tierra, el aire y el fuego son sagrados para los parsis, de modo que ni entierran ni incineran a sus muertos sino que los dejan en unas parrillas elevadas, llamadas Torres del silencio, para que los buitres y gallinazos se los coman.
El tema de la suciedad en la India está en muchas conversaciones de extranjeros. Pretender ignorarla, como hacen algunos en actitud políticamente correcta, es hipócrita e incluso paternalista. También es una bobería lo contrario: quienes solo ven la inmundicia y limitan su visión de la India a eso, no pudiendo ir más allá. Pero, ¿cómo negar que las calles de Delhi o Calcuta son en la práctica gigantescos vertederos de basura, polvo y escupitajos, sanitarios horizontales de materias fecales humanas y animales, surtidores de olores homicidas, charcas repletas de detritus y podredumbre? Por contraste, los parques de Delhi son muy limpios, y entonces uno se pregunta, ¿por qué? La suciedad no es solo explicable por la pobreza. La pobreza y la suciedad no son sinónimas. Pero la gente amolda el ojo y ya no percibe la inmundicia. De cualquier modo tampoco harían nada por evitarla.
Otras ciudades de la región, como Bangkok o Yakarta, y ya no digamos Singapur, parecen relucientes tazas de porcelana. Katmandú y Dhaka, en cambio, son tan polvorientas y sucias como las ciudades indias. Pero Delhi y Calcuta y Bombay tienen algo especial, y es una vibrante vida cultural. Sospecho que en Delhi hay más librerías que en París, y los recitales de poesía a los que se puede asistir en Calcuta no tienen parangón. Ni hablar de las artes plásticas. India es una sociedad compleja, indisciplinada, a veces violenta, pero es una sociedad tremendamente culta. En ella hay filosofía, sociología, debate político, y por supuesto mucha literatura. Apostaría a que el próximo Nobel indio será Vikram Seth, entre los escritores de expresión inglesa. Alrededor, en lenguas menos conocidas como el tagalu, el maharashtra, el tamil o el mismo bengalí, hay una gran literatura, muy viva. Una visita a la Feria del Libro de Delhi me dejó impactado, ¡cuántas editoriales en idiomas diversos y cuántos libros! Porque los indios leen mucho. Lo leen todo y lo discuten todo. Hay dos mil quinientos periódicos y setenta y cuatro partidos políticos. Uno los ve sentados en sus bancas con periódicos abiertos. En los buses y el metro. En medio de esas polvorientas y sucias calles en las que, de cualquier modo, fui muy feliz, pues en ellas uno podía encontrar el horror pero también toda la belleza del mundo.
Porque la belleza de una ciudad, cuando uno llega de afuera, es muy variable. Las ciudades europeas son relucientes y hermosas en su superficie, bien iluminadas, llenas de esculturas y edificios imponentes. Pero en ellas, muy despacio y con el tiempo, aparece el horror, que es el que emana de sociedades cansadas, depresivas y nerviosas. Sociedades que se han vuelto egoístas y ya no creen en la vida ni en los demás, en los que son diferentes. En las ciudades indias, como en las de África, ocurre lo contrario. Por lo general la superficie es horrorosa: polvo, mugre, enfermedad, miseria, contaminación, un paisaje humano devastado y convulso. Pero con el tiempo surge una belleza. La que está en la gente, que con bocas a veces desdentadas y con ojos ansiosos siguen creyendo en la vida y contra todo pronóstico le apuestan a la esperanza.
Estas últimas son las ciudades que hoy, en mi particular exilio, amo con el alma, y en las que seguiré buscando eso que todavía no encuentro y que hará que siga viajando y escribiendo, hasta el día del último viaje.